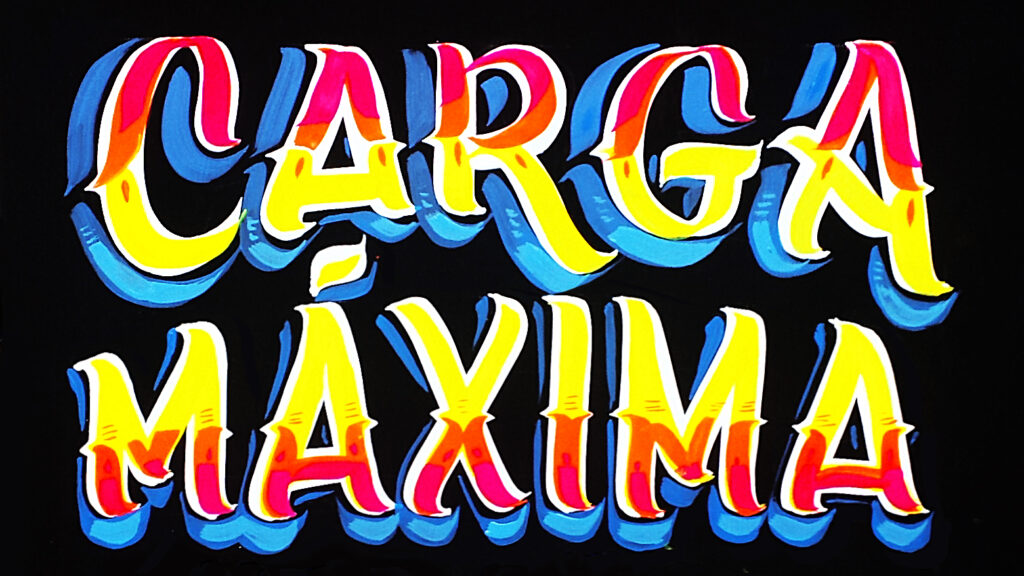Allá por los años 50 del siglo XX, surgió en Perú una escuela de pintores que rotulaba «a puro pulso» las matrículas y la carga máxima que podían transportar los camiones. Más de medio siglo después e inspirados por esa experiencia, los diseñadores gráficos y artistas visuales Azucena del Carmen y Alinder Espada fundaron Carga máxima. Esta propuesta se dedica, según sus creadores, «a registrar, ejecutar y crear un nuevo lenguaje visual poniendo en valor los oficios hechos a mano y la tradición de nuestro imaginario colectivo, popular y gráfico de la ciudad de Lima y el Perú».

Del Carmen y Espada son hijos de padres que emigraron a Lima. En la ciudad encontraron mucho material con un lenguaje visual muy potente. Sin embargo, nadie se había tomado la molestia de catalogarlo o documentarlo. Para solucionarlo, estos diseñadores decidieron mapear la ciudad catalogando los materiales que iban encontrando según parámetros como las herramientas utilizadas, el color o la letra.
«A todo eso se le sumó otra historia. La del maestro y pintor Caribeño, que en paz descanse. Por entonces era el único sobreviviente de este estilo de letra que podemos llamar como “La carga máxima”. Cuando le conocimos todo cambio y consideramos que teníamos la responsabilidad de contar el legado que existía en el diseño callejero».


La investigación de Del Carmen y Espada coincidió en el tiempo con el interés sobre la tipografía, el lettering y la gráfica popular en todo el mundo. Un interés que se amplificó gracias a la aparición de las redes sociales. Unos medios que también fueron utilizado a su favor por Carga máxima.
«A nosotros también nos gusta todo lo relacionado con las letras, pero pensamos que antes es lo nuestro y después el resto. Es decir, que debemos mirar primero hacia adentro en lugar de imitar siempre lo de otros países», cuentan.
¿Pero qué es lo que caracteriza esa gráfica popular peruana y qué la diferencia de manifestaciones semejantes procedentes de otras partes del mundo? «En la gráfica popular de Lima no hay tipografías digitales. A cambio existe una rotulación con un estilo particular que se realiza a mano. Es un estilo en el que la funcionalidad es más importante que su aspecto estético. Ese es el caso de la rotulación de letras para los camiones, buses o combis, en los que las letras son hechas de manera rápida, inclinadas y manuscritas. Un uso que se diferencia de los rotulados para negocios o puestos de comida ambulante porque estos emplean el matizado y la combinación de colores fluorescente o neón».

Los colores flúor son una de las características más reconocibles de la gráfica peruana. Estas tonalidades chirriantes están presentes tanto en los rótulos comerciales como en los carteles de «chicha», género musical peruano que fusiona ritmos tropicales con la música andina.
«Se podría decir que existe un estilo peruano por la aplicación de color fluorescente sobre la letra, pero hay que dejar dos cosas claras. La primera de ellas, que Lima, la ciudad donde hemos hecho nuestra investigación, no es el Perú, aunque sí que es la ciudad con mayor cantidad de habitantes; el 80% de los cuales son de provincia y otros departamentos del Perú. La segunda es que los carteles para publicidad popular de música chicha, los mal llamado “chichas”, se hacen en serigrafía».
Además, a diferencia de los rótulos, los carteles de «chicha» son realizados en equipo en los llamados talleres de afiches. Están sujetos a un tiempo de entrega en el que se incluye el pegado de los mismos, no se hacen por unidades sino por cientos o miles y, una vez celebrado el concierto que anuncian, se vuelve a pegar otro cartel encima.
«La finalidad del afiche no es que se conserve por varios años como sucede con el letrero en madera o sobre pared. El cartel lo que necesita es que se vea de lejos, con un alcance inmediato y con una inversión económica menor. Además, mientras que los letreros surgen en los años 50 con la primera oleada de migrantes del campo a la ciudad, los afiches son un fenómeno reciente que data de finales de los 70. Lo que sí tienen en común es que, en el contexto actual, ambos son utilizados como decoración de departamentos, en aplicaciones textiles o como recuerdos para los peruanos que viven en el extranjero».


Además de su labor de documentación, Carga Máxima realiza trabajos de diseño e imparte talleres de rotulación. Unas actividades semejantes a las que desarrollan los miembros de House Industries, prestigioso estudio estadounidense impulsor de ese movimiento destinado a rescatar las tipografías comerciales vintage.
«Nuestra situación no es comparable a la de House Industries. En Latinoamérica los rotulados y el lettering están en constante modernización y cambio, porque todavía se convive con las letras pintadas a mano en las calles. A diferencia de otros países en los que muchos rótulos han desaparecido, aquí no están en peligro de extinción. Por tanto, no hace falta rescatarlas. Nuestro objetivo, y eso sí que se está imitando en otros lugares, es que cada diseñador de cada ciudad aporte, registrando y respetando el trabajo de esos autores que, en contra de lo que se piensa no son anónimos, y de los que se puede aprender mucho y viceversa».