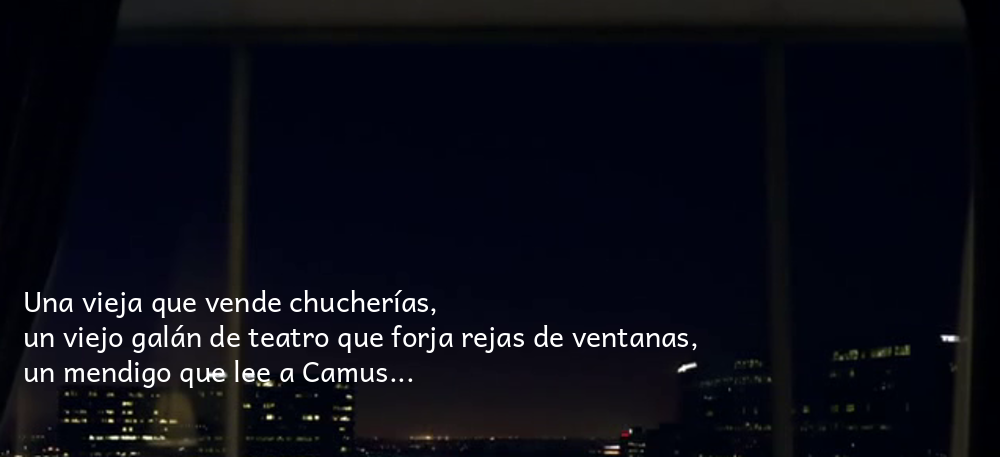De alguna manera, uno que ha decidido CONTAR HISTORIAS es responsable de que los demás caigan en el olvido.
Gente que duerme en sacos de dormir bajo los soportales de la calle Imagen de Sevilla. En el corazón de la ciudad. El pudor me impide contar cuántas personas hay. Diez, puede que más. Los que duermen parecen muertos de una epidemia de peste. En las fachadas carteles de:
SE VENDE
SE ALQUILA
LIQUIDACIÓN
Carteles que acrecientan el sentimiento de calle desolada.
La gente que acaba de tomar tapas y cervezas en Las Setas —a pocos metros— pasa deprisa, mirando el suelo, con miedo, “mañana podría estar ahí”. (Las tapas y las cervezas se ha convertido para muchos en un capricho, en un regalo cuando se llega a fin de mes, como antes lo era comer una vez al mes en un japonés).
A la tarde, el recorrido inverso camino de mis asuntos, camino de las Setas o Metropol Parasol (nombre oficial) que para algunos es un platillo volante que ha echado raíces en el centro de Sevilla. El hombre partido por la mitad del infierno del Bosco, pienso.
Abajo, en el subsuelo, los restos de una vivienda romana. Ya nadie sabe qué función tenía cada estancia (¿comedor, dormitorio, cuarto de esclavos?) Arriba, en la superficie, un ejemplo de arquitectura contemporánea. Alrededor, en sus puestos, como figurantes que nadie recuerda de una obra de teatro, una anciana que vende chucherías, un mendigo que lee a Camus o quizá a Proust —así es— , un viejo galán de teatro esperando el autobús con las manos encallecidas, una mujer que llora de alegría cuando vende pañuelos, cuatro o cinco jóvenes en las escaleras de Las Setas con pizarras escritas con tizas de colores:
INDÍGNATE REBÉLATE
PIENSO, LUEGO ESTORBO
Conozco al viejo galán. Espera el autobús. Sostiene con ambas manos una bolsa de plástico barata, de las que ahora cobran los supermercados. Dentro de la bolsa hay herramientas que hacen agujeros y arañazos en el plástico. Este hombre y yo hemos hablado un par de veces. Dice que puede recitarte Hamlet aunque su repertorio estaba ceñido a los hermanos Álvarez Quintero, en un viejo teatro hoy reconvertido en cine. Se le caen las herramientas de su bolsa de plástico y tiene pánico, como si los objetos fueran a escapar como animalillos enjaulados. Si pierde sus herramientas no trabaja. Dice que forja rejas de hierro. Lo creo.
“¿Conoces… Yo hice las rejas”, dice. “Si quieres, pregunta por el dueño”. Muestra tanto orgullo como cuando besó a una primera dama de la escena, también actriz algo famosa en los tiempos de Franco. Puede que piense que todo es arte en manos del artista.
Calculo que el viejo galán tiene ochenta años aunque podrían ser menos o más. Sólo sé que es viejo y que sonríe con naturalidad, sin esfuerzo. Excepto cuando las herramientas tienen la manía de caerse de su bolsa de plástico. Tengo que hacer un documental con este hombre, pienso.
La mujer que vende pañuelos se acerca con expectación en los ojos y se alegra cuando le compras. Quiere regalarte otro paquete, como agradecimiento. “Este huele a melocotón”, te dice. Tengo que hacer un documental con Annie Pañuelos. La llamo como a un personaje de Capra, la mendiga de un gánster para un milagro que interpreta Bette Davis.
No conozco a la anciana de las chucherías. Tiene cara de cansancio y amargura. Nunca le he comprado, no como chucherías, pero quiero saber de ella. El miedo a no saber cómo acercarme me detiene. Paso por su lado cuando puedo. Expone su mercancía en una esquina junto al cajero de un banco que tiene como empleada a una infanta imputada. Un día escuché su nombre. Hablaba con otra mujer mayor.
“Todo pasa…”, dijo ésta mujer a la vendedora.
Una vez seguí a la anciana sin haberlo previsto. La vi empujando con cansancio un carro de la compra lleno de chucherías hasta arriba. Fue una media hora larga hasta que le perdí la pista. Deje de seguirla. Quizá no quiere que nadie sepa dónde vive. Quizá no hubiera aceptado mi ayuda a empujar el carro. Es posible que tema que le roben su medio de subsistencia. Yo también tendría miedo de un extraño. Hace tiempo que no la veo. Y me siento culpable. Quiero hablar con ella, quiero que me cuente su historia, ponerla frente a una cámara. El miedo me frena: quizá ella no quiera hablar al mundo. He soñado que el documental servía para que la rescataran sus hijos. Si los tiene.
De alguna manera, uno que ha decidido CONTAR HISTORIAS es responsable de que los demás caigan en el olvido. Y estas personas, en sus puestos como figurantes, ni siquiera aparecen en los mapas interactivos. Parece que un sofisticado software se hubiera encargado de “limpiar la ciudad” para que haga juego con las guías turísticas.
Hay tantas historias, y están aquí que se pierden por miedo, por pudor o por pereza.