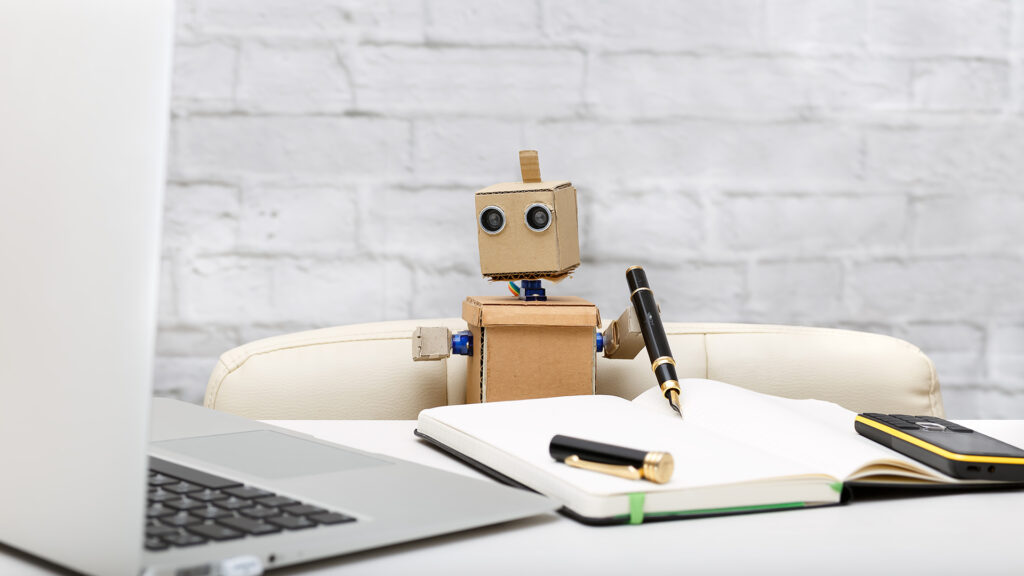La inteligencia artificial continúa avanzando inexorablemente hacia esa singularidad prometida para mediados de este siglo. Es decir, el momento en el que las máquinas sean más inteligentes que los humanos. Lo tenemos ya asumido, pese a las reticencias que muchos científicos tienen al respecto. Por eso, de lo que más se discute ahora no es de los posibles riesgos inherentes a este salto tecnoevolutivo, sino de cómo nos vamos a repartir la tarta.
Las grandes empresas sueñan con una nueva clase robótica sin cobertura social, ni sindicatos, ni vacaciones o fines de semana. Los trabajadores comienzan ya a reivindicar la renta básica universal y siguen con expectación la prueba piloto que se está realizando en Finlandia, en la que 2.000 personas reciben un sueldo de 560 euros al mes por el hecho de haber nacido. Un privilegio que hubiera puesto de los nervios al Segismundo de La vida es sueño, ya en el primer acto de su representación.
Lo cierto es que da igual de qué lado nos pille; lo que todos tenemos en común es que vemos a los futuros robots como un claro beneficio para nuestros intereses. Incluso, desde la arrogancia etnocentrista tan característica de nuestra especie, nos hemos permitido imaginar a esas máquinas futuras como susceptibles de albergar nuestra capacidad emocional. Aunque sin preguntarnos en ningún momento si dicha capacidad es realmente algo positivo.
Hablamos mucho de la inteligencia artificial y muy poco de la emoción artificial. Sin embargo, la tecnología es una oportunidad que deberíamos aprovechar para desarrollar la parte menos evolucionada de nuestra especie. Porque lo cierto es que si nuestra capacidad racional se ha desarrollado de forma espectacular durante los últimos milenios, la parte emotiva sigue prácticamente estancada en sus orígenes.
¿Realmente nos interesa crear robots que compartan nuestra potencialidad de odiar, temer o nuestro deseo de venganza? ¿Tan orgullosos nos sentimos de la condición humana que somos capaces de perdonarnos todas las atrocidades cometidas en nombre de los sentimientos? Y, sobre todo, ¿no sería finalmente un salto evolutivo crear una primera emoción artificial sin esas ataduras que tantas veces nos han llevado al abismo?
Soy consciente de que el mero hecho de plantearlo hace que nuestro interior se revuelva. La emoción defiende la emoción apelando a que sin ella no seríamos nosotros mismos. Pero es que los robots no son nosotros mismos, y tal vez el mayor error que podamos cometer es intentar hacerlos a nuestra imagen y semejanza, porque será entonces cuando de verdad puedan convertirse en entes realmente peligrosos. Y para demostrar que ese riesgo existe, no tenemos más que que echar una ojeada a los grandes conflictos que generamos los humanos el pasado siglo.
Si lo pensamos bien, las tres leyes de la robótica escritas por Asimov son más que suficientes para establecer una relación intersubjetiva altamente evolucionada. Y en ninguna de ellas se plantea la cuestión emocional como un hecho independiente de las pautas de comportamiento. Tal vez son esas leyes, con muy ligeras modificaciones, las que deberíamos aplicarnos a nosotros mismos tras el cambio que se avecina. Eso sí que sería algo realmente singular en el desarrollo de la especie humana.