El placer y la vergüenza son emociones humanas complejas y que, a priori, no deberían estar necesariamente conectadas. No obstante, según las circunstancias, lo cierto es que casi cualquier placer puede estar sujeto a cierto precio en términos de vergüenza. Pensemos por ejemplo en un placer sencillo e inocente como comernos una tableta de chocolate.
En principio, no hay nada de malo en ello. Aunque la ingesta de chocolate recomendada por los nutricionistas está en torno a 20 gramos (unas 5 porciones), no es ningún delito comer un poco más. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona tiene sobrepeso? Es muy posible que la presión social que existe en nuestra sociedad para estar delgado le haga sentir, aunque sea de forma muy ligera, cierta vergüenza a pesar de no haber hecho nada malo.
La vergüenza surge cuando vemos nuestro placer a través de los ojos de los demás. Volviendo al ejemplo del chocolate, imaginad comer una tableta entera delante de toda tu familia.
Pero más allá de este sencillo ejemplo, lo cierto es que la vergüenza ha sido, a lo largo de toda la historia, un mecanismo habitual de regulación y de coerción social y moral. Una forma sutil y autoadministrada de mantenernos a raya y procurar que no nos volvamos muy locos. Aunque no siempre fue tan sutil como podría parecer que es ahora.
En la Edad Media eran muy habituales las condenas por humillación o escarnio públicos, que llegaron a ser extremadamente creativas: cepos, desnudez pública, azotes y cómo olvidar la pena del emplumado, que se aplicaba especialmente a las mujeres y que consistía en «cortar el pelo a la mujer, obligarla a beber aceite de ricino, desnudarla hasta la cintura, untar lo desnudo con pez o con miel y cubrir con plumas su piel, montarla en un burro y pasearla por la ciudad hasta el campo, siendo golpeada por la gente que le echaba porquería».
Hace unos días, el filósofo y ensayista especializado en arte y moral pública Pau Luque hizo una visita guiada a la exposición Sade. La libertad o el mal que se exhibe en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. La muestra está dedicada a repasar el legado estético, filosófico y político del marqués de Sade en la cultura contemporánea desde las vanguardias de principios del siglo XX hasta la actualidad. En esa visita, Luque reflexionó sobre precisamente este tema: la vergüenza y la transgresión como mecanismos de regulación social.
«La vergüenza no ataca comportamientos concretos sino formas de vida», explica el filósofo y ensayista en relación a cómo funciona esta relación entre el placer y la vergüenza. «Los chistes sobre gays o lesbianas, por ejemplo, son un buen ejemplo de cómo se usa esta para intentar que aquellos se repriman en su manera de vivir y, en fin, se sientan como seres indeseables. Así se les mantiene bajo control».
Resulta muy difícil, además, escaparse de ese control. Todos podemos recordar ejemplos en los que una desviación de lo comúnmente aceptado como correcto puede tener consecuencias desastrosas para la persona que sobrepasa los límites.
[bctt tweet=»La vergüenza ha sido, a lo largo de toda la historia, un mecanismo habitual de regulación y de coerción social y moral» username=»Yorokobumag»]
Es posible que ya no corramos el riesgo de que nos emplumen y nos destierren de nuestro pueblo, pero según el informe Estado del Odio 2023 presentado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTBI) y elaborado por la agencia de investigación 40dB a través de una encuesta, entre 283.000 y 325.000 personas LGTBI+ fueron víctimas en nuestro país de agresiones por motivo de su orientación o identidad sexual en los últimos cinco años.
Según Luque, el marqués de Sade es un ejemplo de cómo la aristocracia ha sido quizá la única clase social que ha podido escapar (o que lo consiguió en algún momento de la historia) a este control mediante la vergüenza. De hecho, el filósofo defiende una opinión al respecto que puede resultar algo polémica: que quizá necesitamos a esa aristocracia para retar y poner en duda las convenciones morales existentes. «Eso es un poco una provocación por mi parte», explica. «Provocar a los demás es, muchas veces, la única manera de pensar contra uno mismo.
Tampoco creo que la aristocracia sea necesaria sin más. Lo que quiero decir es que mientras nuestras sociedades sean sociedades de clases o verticalmente ordenadas, y mientras necesitemos y queramos impugnar las convenciones burguesas, los aristócratas morales son los únicos que pueden hacerlo sin pagar el precio social, penal o moral de tener comportamientos antiburgueses.
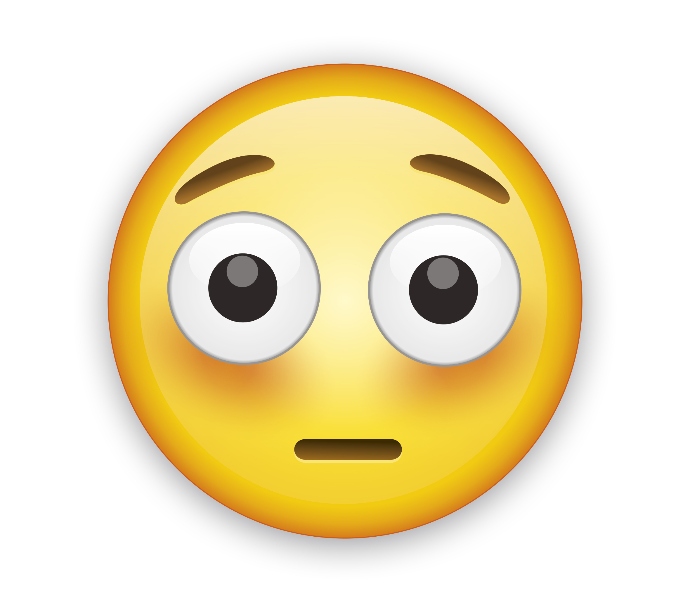
Esto no pueden hacerlo las clases subalternas, para las que impugnar esas convenciones burguesas suele tener un coste muy alto. Irónicamente, la lucha de clases, o como queramos llamarla, tal vez necesite de la existencia de la aristocracia moral».
Pero ¿es posible hoy comportarse como Sade? Ante la pregunta de quiénes son, según su opinión, los herederos de Sade de hoy en día, Luque afirma: «Algunos artistas, supongo. A su manera, C Tangana, con su cosa warholiana del dinero como arte y no como medio, tiene —o tenía— una idea muy antiburguesa de la música pop.
Rosalía también impugna ciertos cánones musicales muy uniformistas, muy rígidos y muy queridos por la moral burguesa. Marina Abramović o el director de cine Albert Serra también han rechazado, en sus respectivas maneras de hacer arte, las convenciones mainstream. O Lars Von Trier o Kanye West, antes de que a ambos se les fueran los enanitos al bosque, también hacían un arte muy antiburgués.
Ninguno de ellos ha pagado el precio que pagó Sade, que pasó muchos años en prisión, pero no sé hasta qué punto esto último quiere decir algo acerca de ellos: en 2023, y por más que se haga pasar por crítica social ciertos discursos que no lo son, no existe censura a gran escala ni tampoco una suerte de inquisición moral, como sí las había en los tiempos de Sade», concluye.
