A mediados del año 2000, escribí (aunque nunca publiqué) un cuento titulado, precisamente, Empatía. El argumento iba más o menos así: Luis, un profesor de Filosofía, sufre un accidente y queda inconsciente durante cuatro meses. Al recuperarse, es asaltado por unas extrañas pesadillas y, en ocasiones, le parece haber estado en sitios que nunca ha visto y haber sido otras personas que no conoce de nada.
Su mujer, apesadumbrada, le confesará a Luis que, mientras había permanecido en coma, ella le había sido infiel con su mejor amigo. Sintiéndose profundamente traicionado, Luis contratará a un sicario para acabar con la vida de ambos. Sin embargo, pronto empezará a advertir que tiene una nueva habilidad: ponerse en la piel de los demás. Así es como logra comprender las verdaderas motivaciones de su amigo y de su mujer. Siente exactamente lo mismo que ellos sintieron. Y comprende entonces, hasta la última fibra de su ser, que él mismo habría actuado de la misma forma de haber estado en en las mismas circunstancias. Para Luis, la individualidad deja de existir. Luis es su amigo, su mujer, y todos las demás personas, en una suerte de pesadilla solipsista.
Naturalmente, el cuento tiene ciertas licencias poéticas. Es cierto que, aunque nos veamos inmersos en las mismas circunstancias, no todos obraríamos igual porque nuestra forma de interpretar el mundo también está matizado por nuestros propios niveles neuroquímicos, por nuestros genes, por nuestra biología, en suma. La única manera de experimentar una empatía perfecta y sin fisuras pasaría por convertirnos en gemelos univitelinos de los demás; clones perfectos. Hasta la última célula.
Con todo, la simple empatía basada en las circunstancias y el intento de ponernos en el pellejo del otro ya parece un gran avance en la convivencia. Si todos pudiéramos potenciar nuestra empatía, tal vez los tabiques que nos separan no se derribarían como lo hizo el Muro de Berlín, pero si reducirían su altura. Y carecerían de la afilada concertina.
No obstante, las cosas no son tan sencillas. Si rebajamos los muros que nos separan unos de otros, no solo dejaríamos pasar la comprensión, sino también otras cosas. Por esa razón, la empatía puede hacer de un lugar mejor… a veces. Otras, puede hacer del mundo un lugar mucho peor.
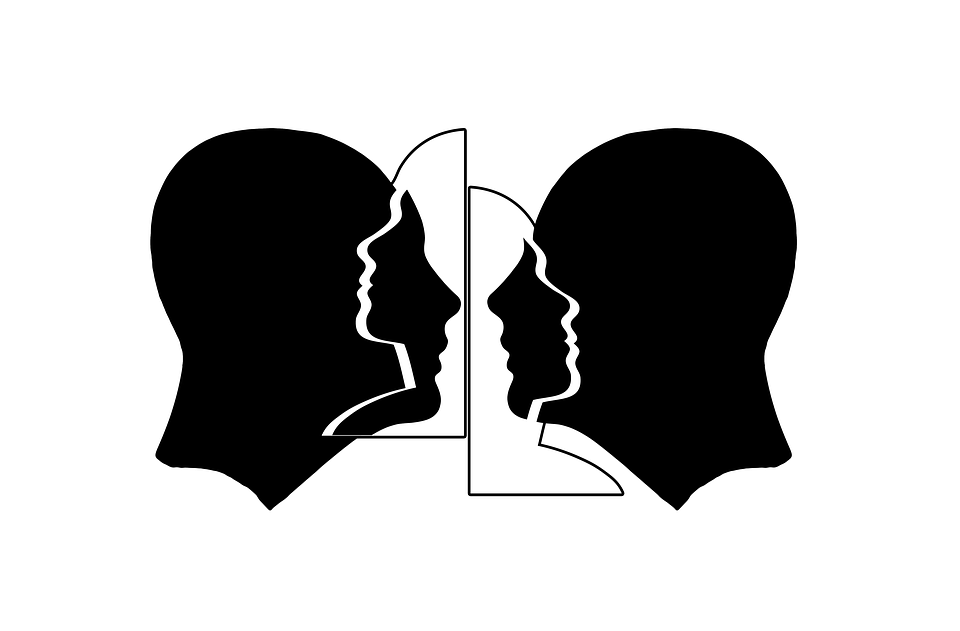
CONTRA LA EMPATÍA EMOCIONAL Y AUTOMÁTICA
«La empatía es como un reflector que dirige la atención y ayuda donde es necesaria», explica Paul Bloom, investigador de la Universidad de Yale, en su libro Contra la empatía. Porque la empatía propicia que consideremos el dolor ajeno como si fuera propio. Nos motiva a actuar para terminar con ese dolor. Sin embargo, cuando nos centramos en una persona agraviada o un hecho luctuoso, también estamos eclipsando al resto. Porque la empatía es un foco pequeño y luminoso, sí, y por ello precisamente hace desaparecer lo que no logra iluminar. Es la señal de Batman en el cielo para alertar de un delito, pero solo de uno frente a las centenares de tropelías que se están cometiendo en cualquier momento dado en Gotham.
Es decir, que la empatía se centra en pocas cosas cuando el mundo está lleno de muchas cosas. Y más aún: nuestras acciones, también las buenas, originan resonancias complejas en otras cosas que no registramos, como una piedra cuando es lanzada contra un estanque.
Dado que nuestras acciones pueden incluso tener efectos secundarios a largo plazo, estos efectos son difíciles de calcular. Pero si obramos empujados por la empatía, este cálculo aún se vuelve más arduo. Porque nos empuja un instinto, una emoción, un pálpito. No valoramos los costes y beneficios. No nos centramos en grupos de personas interrelacionados, sino más bien en individuos. Las estadísticas importan poco. Reaccionamos con la misma urgencia que al sentir que nuestro dedo está sobre una llama. Reaccionamos automáticamente, expeditivamente. Nos estimula el aquí y ahora, sin tener en cuenta el antes o el después.
Pero la empatía no solo es un interruptor de la luz tosco, sino también próximo: se centra en lo que tenemos cerca y emplea las longitudes de onda de nuestros prejuicios, como advierte Bloom:
Es mucho más fácil sentir empatía por aquellos que tenemos cerca de nosotros, los que son similares a nosotros, a quienes vemos más atractivos, vulnerables o menos escalofriantes. Intelectualmente, una persona estadounidense de raza blanca entiende que una persona negra importa tanto como una de su raza, pero (por lo general) él o ella sentirán más empatía por los problemas de los últimos que por los de los primeros.
Si la buena moral debe aflorar del cálculo entre derecho, axiología y moral, es decir, entre la reflexión y el instinto, entre los valores fijos y las opiniones adaptables… la empatía reduce todo esto a un simple tic nervioso.

EL ATAJO EVOLUTIVO
Dicho lo cual, podemos interpretar la empatía como un atajo evolutivo que nos hace apretar los dientes cuando alguien se golpea accidentalmente un dedo con el martillo. Pero, como todo atajo evolutivo, tiene una utilidad limitada, a veces, y contraproducente, otras, como nuestra adicción por grasas y azúcares: en tiempos donde había carestía de calorías, tal adicción facilitó que sobreviviéramos; en tiempos de supermercados, contribuye a la epidemia de obesidad y a una menor esperanza de vida.
Además, como explico en mi cuento, no podemos ser empáticos con todos. No solo porque hay demasiada gente, sino porque no sabríamos actuar si desplegáramos la misma empatía por una víctima que por un victimario, porque ambos son víctimas, si somos verdaderamente empáticos. ¿Acaso el victimario no es también víctima de sus circunstancias, las que le han empujado a cometer semejante delito? A no ser que consideremos que el mal puro existe, todo merece nuestra comprensión.
Naturalmente, lo que identificamos como víctima quizá merece más comprensión. Pero ni siquiera esto está claro, porque nuestra empatía es también tosca identificando dónde se produce más dolor. ¿Es en quién más grita? ¿Es en quién más elocuentemente comunica su pesar? ¿Es en el que estereotípicamente se ha conceptuado como víctima? Al fin y al cabo, no condenamos más la vara o el hematoma porque duelan más que la presión psicológica o la manipulación emocional. Lo hacemos porque, en un golpe de ojo empático, es más sencillo identificar lo primero que lo segundo.
La forma que hemos encontrado de subsanar las limitaciones de la empatía es el derecho y los principios morales. Para una sociedad, donde afloran interacciones complejas que no somos capaces de comprender en todo su alcance, tiene sentido hacer cumplir una norma absoluta («no matarás», «no torturarás») antes que confinar en que los individuos la comprendan por ellos mismos. No importa que tu empatía te impulse a golpear a un asesino hasta la muerte. Hacerlo está mal, aunque puedan existir eximentes. No importa que un secuestrado no quiera revelar el paradero del niño: torturarlo está mal. Puede haber casos donde matar o torturar pueda estar justificado, pero el mundo es un lugar mejor en términos generales si acordamos la total prohibición de estos extremos morales en todas las circunstancias.
Simultáneamente, podemos diseñar instituciones o poderes con capacidad de realizar cálculos utilitaristas sobre un acto inmoral. Porque hasta los principios morales más abstractos tienen consecuencias que pueden calibrarse. Por ejemplo: torturar y matar son actos inadmisibles, pero podemos calcular que la segunda es peor que la primera.

VINDICACIÓN DE LA EMPATÍA COGNITIVA
Entonces ¿qué hacemos a título individual con el asunto de la empatía? ¿Sencillamente la desechamos porque parece un faro moral miope? ¿Nunca deberíamos prestarle atención aunque nos produzca una tormenta emocional similar al hambre de devorar grasas y azúcares? Sí y no. La empatía puede estar bien para regular ciertos comportamientos cotidianos que requieren respuestas rápidas. No es perfecta, pero tampoco lo son muchos de los sistemas regulatorios que empleamos para ordenar el mundo. Podemos hacer dieta de empatía, como hacemos dieta de grasas y azúcares, sin necesidad de olvidarnos para siempre de ella.
Esta dieta puede llevarse a cabo cultivando otro tipo de empatía menos instintiva. Una suerte de empatía cognitiva. Un intento de no sentirnos como el otro, sino de comprender al otro. Porque, para ser un buen agente moral, necesitamos entender cómo funcionan los demás, no transformarnos en los demás. Debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos para que estos no tengan, sencillamente, consecuencias aleatorias. De hecho, incluso parece que se activan rutas neuronales distintas cuando participamos de la empatía o cuando usamos la comprensión a nivel cognitivo o “compasión racional”, como ha demostrado la neurocientífica alemana Tania Singer, del Instituto Max Planck. Así de distinta es la empatía de la empatía cognitiva.
Paul Bloom, sin embargo, introduce una advertencia. Quienes saben desplegar una buena empatía cognitiva no siempre buscan el bien. Los estafadores, los seductores y los acosadores psicológicos son tan perjudiciales precisamente porque, lejos de ser incompetentes sociales, son más astutos a la hora de comprender lo que motiva a la gente:
Esto explica por qué son tan buenos acosadores. ¿Qué sucede con las personas con poca inteligencia social y poca empatía cognitiva? Son con frecuencia las víctimas de los acosadores.
En conclusión, comprender al otro es mejor que empatizar con el otro. Pero cuando comprendemos al otro podemos usar ese conocimiento para hacer el bien o el mal. Cuando empatizamos, ni siquiera somos capaces de detectar hasta qué punto estamos haciendo el bien o el mal. Lo cual puede ser tranquilizador para nosotros, pero inquietante para quienes nos rodean.
