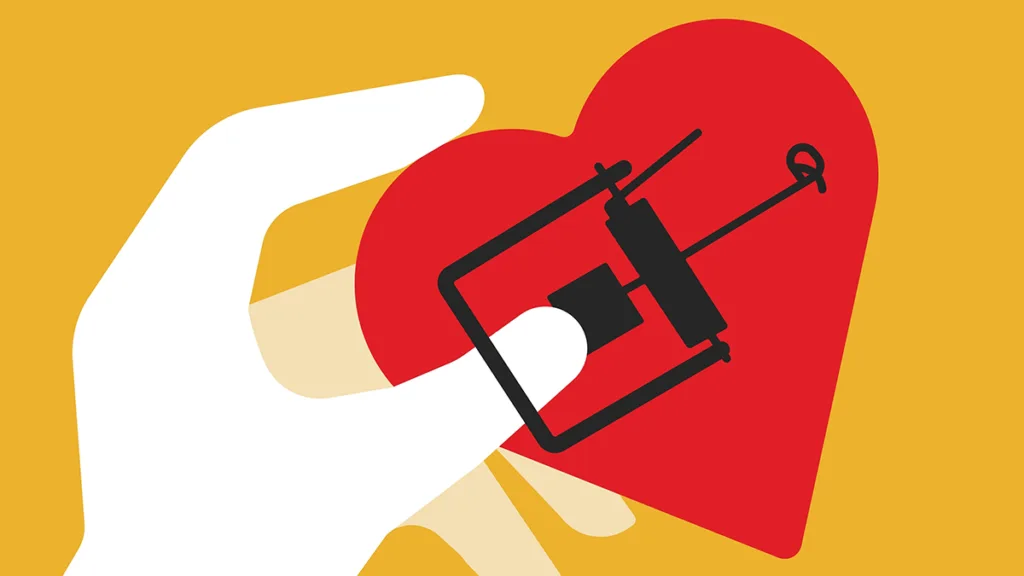Una amiga me decía el otro día con bastante frustración «¿tienen que ser todas las madres así?» después de haber cortado una conversación rápidamente con su madre para evitar que acabase en discusión. Pronto empezamos a estudiar el patrón de aquella charla, porque cuando lo compartimos y lo ordenamos en nuestra cabeza nos sentimos mejor; organizadas, ajenas. Como si lo viéramos perfectamente desde fuera, en un microscopio, y así no pudiera afectarnos.
Primero está la expresión de una necesidad por nuestra parte. Luego la sorpresa de ellas. ¿Cómo es posible que me digas esto? Es ahí dónde empieza una retahíla de frases que ya hemos escuchado y dicho tantas veces que podemos repetir con los ojos cerrados. Sabemos que ese es el momento de parar, pero a veces cuesta demasiado y seguimos.
Entonces empieza la siguiente parte, en la que se derrama la culpa sobre nosotras. Las madres, desde un punto de vista que solo les atañe a ellas y sus sentimientos, dicen cómo se sienten. Pero no hay ninguna pista de lo que tú les has expresado anteriormente. ¿Estaban acaso escuchándote? ¿O era solamente un pódcast que escuchan de fondo, en el que buscar las palabras clave con las que contar su propia historia? Si tú les hablas de comida, te hablarán de comida; y si les hablas de ropa, te hablarán de ropa, pero nunca de tus sentimientos.
En un pasado reciente, las mujeres tenían poca capacidad para tomar decisiones o ser escuchadas. La victimización (o, sencillamente, manipulación) era una manera eficaz de conseguir sus objetivos de manera discreta, evitando provocar el rechazo que causaba una mujer al ser asertiva —en el lenguaje de la época, mandona—. La manipulación emocional ha pasado de generación en generación como los buenos genes y es ahora, cuando empezamos a prestarle atención a la salud mental, cuando por fin somos capaces de ponerle nombre, identificarla y huir de ella.
Hablar de mujeres y madres manipuladoras no significa, por supuesto, que no haya padres u hombres manipuladores. Por supuesto, hay padres manipuladores y muchísimas madres que no lo son, puede que incluso la mayoría. Tratar de adjudicar en qué radica principalmente la manipulación, si en el género, en la edad o en la crianza, es una cuestión que dejo para los expertos.
Minutos más tarde de aquel primer análisis, empezamos a hablar sobre decisiones que han tomado nuestras parejas con las que no estamos del todo de acuerdo. Relajadas, y ya habiendo soltado ese papel de autoridad en el que nos habíamos colocado un rato antes, empezamos a reproducir patrones. Habíamos colgado la bata blanca con la que habíamos observado el comportamiento del resto y ahora reíamos pensando qué podríamos decirles a nuestras parejas para que no hicieran aquello que habían decidido. Es broma, decíamos. Pero también eran frases victimizantes que no aceptaban la autonomía de nuestros novios. Volvíamos a recalcar la naturaleza jocosa, por supuesto, pero también comentamos cómo a veces ese comportamiento se nos escapa.
De pronto, cuando levanté la vista del café, mi amiga no tenía treinta años y vestía chándal, sino que tenía treinta más y llevaba una blusa beige. Lucía mechas rubias en el pelo y se había peinado las puntas del desmontado con una curva hacia arriba. Me miré a mí misma; en mi mano había un anillo de casada y por mi pecho habían pasado varias hijas. Efectivamente, éramos nuestras propias madres y las de todas nuestras amigas.
Es posible que la transformación hubiera sucedido cuando fuimos capaces de tomarnos a la ligera que a veces se nos escapasen esos comportamientos. O puede que aquella faceta siempre hubiera estado dentro de nosotras. Al fin y al cabo, la manipulación como herramienta se transmite en todas las familias como los buenos genes.
Es increíble la cantidad de información de la que disponemos para comprender la psicología, la conducta o el comportamiento. Sin embargo, es asombrosa la cantidad de veces que utilizamos toda esa información exclusivamente para reforzar nuestros prejuicios o para analizar exclusivamente al resto, creyéndonos ajenos a todas las críticas que podemos aplicar tan a la ligera a los demás.
«Tía, míranos, hace un rato nos estábamos quejando de esto mismo», dijimos. Ahora estábamos nosotras en la placa de Petri. Pero, joder, no había ninguna hija que pudiera analizarnos en bata blanca. Mirando hacia arriba se veían unos ojos conocidos a través del microscopio, los nuestros, y entonces decidimos que de ninguna manera podíamos dejar que aquellos comportamientos se nos escapasen.
Porque la responsabilidad de cambiar lo que hemos aprendido es estrictamente nuestra, y si no podemos o no queremos ponerle el suficiente empeño como para parar de reproducirlo, entonces acabamos siendo aquello de lo que nos quejamos. Únicamente capaces de ver el lado que nos convierte en víctimas y por tanto, victimistas.