¿Qué es el lenguaje inclusivo? No es una pregunta nueva pero quizá sí te sorprenda la respuesta. Empecemos por lo que NO es: ese machacón desdoblamiento de «todos y todas», «compañeros y compañeras» con el que se nos bombardea en medios de comunicación para tratar de demostrar cuán feminista se es. Para saber en realidad en qué consiste eso de evitar que nadie, hombre o mujer, se sienta excluido cuando se nombran ciertas realidades, María Martín Barranco ha escrito Ni por favor ni por favora, publicado por Libros de la catarata.
Martín es consultora, formadora e investigadora especialista en género. Y desde 2013 tiene una escuela de formación virtual especializada en feminismo, la EVEFem. Esta «fan absoluta de la inclusión a través del lenguaje», como se define a sí misma en los primeros capítulos de su libro, da un repaso a la RAE que hará las delicias de sus críticos y escandalizará a sus más férreos defensores. En su texto, combate con argumentos no tanto lingüísticos como sociales ese «empecinamiento» de la Academia por no abrirse al debate sobre el lenguaje inclusivo. Y trata de aportar soluciones para evitar caer en el sexismo cuando hablamos.
«Exigir el uso de un lenguaje inclusivo no es solamente una cuestión gramatical, sino que se trata asimismo del cumplimiento de leyes nacionales e internacionales que se incumplen sistemáticamente por todos los poderes e instituciones públicas», afirma en el primer capítulo de Ni por favor ni por favora. La principal, aquella que se encarga de regular todo lo relacionado con el idioma.
«El diccionario es sexista no solo porque lo sean quienes hablan la lengua, sino porque quienes lo hacen, década tras década, siglo tras siglo, lo son». Y este es solo uno de los golpes que lanza a su adversario.
A la RAE le deben estar pitando los oídos con tu libro. ¿Qué debe cambiar en ella (aparte de lo obvio, esa mayoría masculina) para adaptarse a los nuevos tiempos?
¿Cuántas páginas tenemos para la entrevista? 😉
Creo que el principal cambio tiene que ser el dejar de oponerse con uñas y dientes. O con sillones y diccionarios. Deberían, como han hecho ya otras academias ―la chilena, por ejemplo− abrir el debate, de verdad. Escuchar qué se puede hacer y emprender el camino para hacerlo lo mejor posible.
Ahora niegan en redondo que haya machismo o alegan que si lo hay es «culpa» de la sociedad y no pueden hacer nada por evitarlo; ridiculizan inventando propuestas que nunca hemos hecho en plan «habrá que decir periodisto ahora» (cuando incluyeron modisto sin que nadie lo pidiera); atacan de forma desmedida las propuestas, pero, edición a edición, al final, van cambiando.
Con la campaña Golondrinas a la RAE llevamos desde 2012 haciendo sugerencias razonables para cambiar definiciones sexistas (como que se fuese más huérfano de padre que de madre), se han enviado miles de firmas para incluir palabras (como una nueva acepción de género, la inclusión de sororidad, feminicidio…) y se ha hecho. Pero primero se niegan, critican, dicen que esas propuestas son forzar el idioma e ideologizar el diccionario. Y a la siguiente, cambio que te crio.
La postura solo demuestra esa idea de «estas señoras no van a decirme a mí cómo hacer las cosas, hasta ahí podíamos llegar». ¿No sería más útil, más eficaz y más rápido abrir el debate, escuchar y llegar a acuerdos de por qué, cómo, cuándo y qué?
Después, si escucharan, podrían venir otros: cambiar los estatutos para adaptarlos a criterios democráticos de paridad, transparencia… Tienen muchos millones de euros de financiación pública y es imprescindible que no se usen para perpetuar discriminaciones. También es importante que los sillones no se ocupen de forma vitalicia: ¿cómo podemos tener sentado en la academia dando lecciones de ética a un tipo condenado por plagio?
Tiene que haber formas de expulsarlos y un límite de permanencia, lo que permitiría estipular un plazo para que se pueda trabajar con profundidad sin tener una institución anquilosada. Me parece fundamental, además, que la entrada no sea por cooptación: quienes lleguen tienen que entrar por un criterio (o varios) que no sean solo quienes estamos proponemos, elegimos, no decimos por qué proponemos ni quién elige qué. Todos esos son motivos nada lingüísticos fáciles de implementar.
Si se pensara en que para proponer los cambios y revisiones hubiera personas expertas en lingüística, gramática, lexicografía y a la vez en género, se evitarían pifias como incluir feminicidio tras mucha resistencia e incluirlo mal definido, teniendo que cambiarlo a la siguiente edición.
Se me ocurren más, no creas, pero ahí ya les he dejado deberes suficientes.
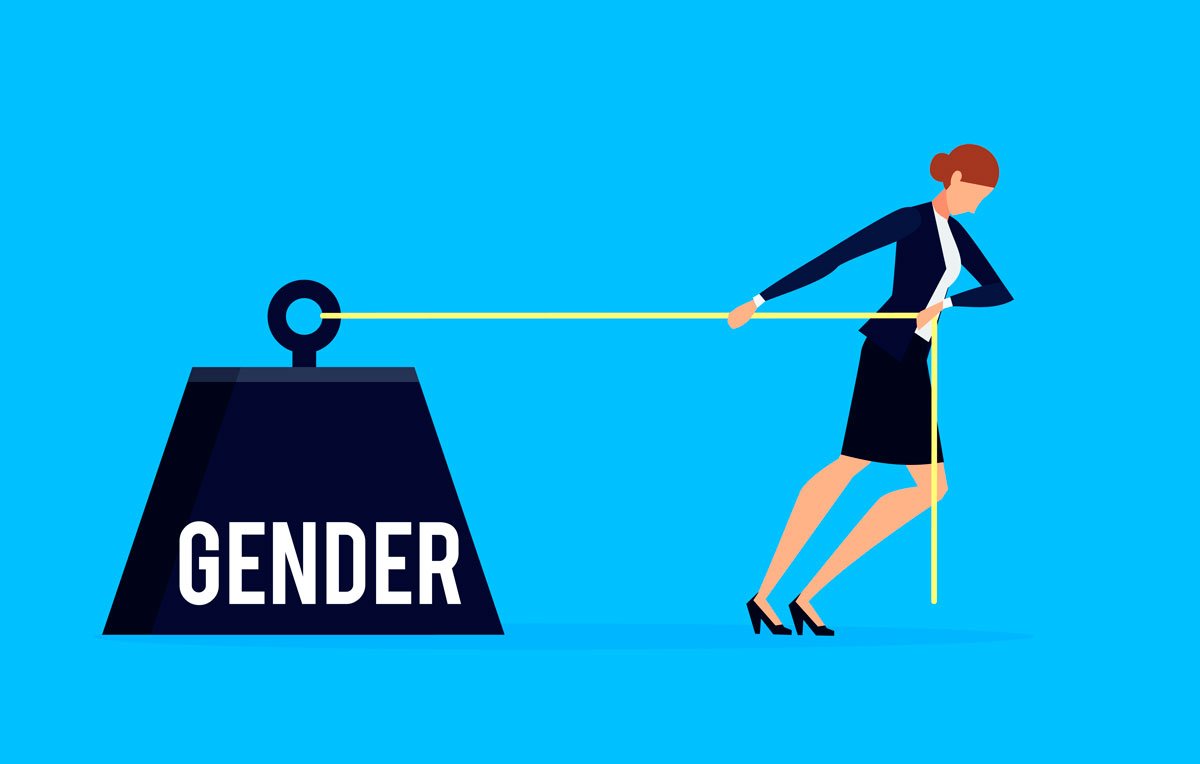
¿Debería desaparecer la RAE?
No, en absoluto. Sé que no es una opinión libre de polémica, pero −para mí– es una institución valiosísima que atesora siglos de trabajo y de conocimiento. Es parte de nuestro patrimonio cultual. Lo que necesita es dejar de comportarse como una institución del siglo XVIII y empezar a hacerlo como lo que debería de ser: un pilar de la cultura española del siglo XXI.
Tratas de dejar claro en tu libro que el lenguaje inclusivo no es repetir como un loro «todos y todas», «compañeros y compañeras». ¿Cómo explicarías, de manera breve, en qué consiste realmente?
Es lenguaje inclusivo nombrar la realidad tal y como es usando todos los recursos que el idioma pone a nuestro alcance para no discriminar a las personas. Y son muchos. No se trata solo de «desdoblar». A veces es tan sencillo como eludir un determinante, usar un genérico, un colectivo, un impersonal. Otras veces usas masculino y femenino. Quien no usa lenguaje inclusivo es porque no domina el idioma o porque su decisión es la discriminar. Ambas tienen solución. Si los académicos dicen que no se puede hablar con lenguaje inclusivo, ¿qué debo entender, que no conocen el idioma o que no les da la gana de nombrarnos?
«El lenguaje es político y negar que lo sea también es político». Menuda afirmación, ¿no?
¿Tú crees? Para mí es evidente. Pienso en la dictadura franquista y en las palabras prohibidas como camarada u obrero. Lo primero que hace cualquier dictadura es controlar qué se dice y cómo se dice. Piensa por qué ya no hay despidos masivos sino «recortes de personal»; ni matanzas de civiles sino «daños colaterales». En España hay un partido que tiene una auténtica cruzada para eliminar el concepto de «violencia de género»; no la violencia sino la forma de nombrarla. Por supuesto que el lenguaje es político. Silenciar una realidad es un acto de aniquilación. Y si se niega algo tan evidente, ¿qué otra cosa podría ser esa negativa sino política?

Si la sociedad sigue utilizando zorra para insultar a la mujer y llamarla prostituta, será difícil que la palabra desaparezca del diccionario. Y si esa sociedad no utiliza todes para nombrar a quienes no se encuentran definidos en la etiqueta hombre o mujer, el término desaparecerá. ¿No habría que empezar por educar y convencer a la sociedad de que existen esas otras realidades para que empiecen a nombrarlas, para que acepten esos cambios en el lenguaje?
Los diccionarios −quienes los hacen– tienen previsto que las palabras van cambiando conforme lo hacen las sociedades. No solo el número de las que usan. Las palabras de una lengua nacen, crecen, se reproducen y mueren al dejar de ser usadas. En cada revisión en el diccionario entran y salen palabras. Y se revisan otras miles de ellas. Un diccionario no es estático. Y hay mecanismos para contar a quienes lo consultan en qué momento vital está esa palabra. Nos dan una definición o varias; nos dan un contexto a través de las marcas (y hay cientos de ellas): coloquial, vulgar, despectivo, en desuso, poco usado. Es evidente que, si una palabra se usa, tiene que estar en el diccionario, pero si es sexista, ¿por qué no añadirlo? Por ejemplo, en la actualidad muchas palabras llevan la marca «discriminatorio», marca que no existía. Es tan sencillo como marcar las palabras de manera adecuada para que den la información correcta.
Pero para saber si algo es sexista antes hay que saber qué es sexismo. Y si tenemos a académicos (el masculino es intencionado porque son hombres) atacando día sí día también al feminismo, o diciendo «la RAE no es ni feminista ni machista sino que está en un feliz término medio» sin atender a sus propias definiciones de machismo y feminismo, poco podemos esperar. El objetivo final es que desaparezcan por falta de uso, pero, mientras, hay bastantes herramientas para promover ese cambio y, desde luego, la cerrazón de la Academia no es uno de ellos. Diferentes colectivos hacemos propuestas de uso y la sociedad será quien decida, haciéndolas suyas, si les gustan o no y se incorporan a la lengua española.
Utilizar un lenguaje inclusivo obliga a una reflexión, a pensar lo que se va a decir. Funciona bien en el caso de la escritura, donde nos da tiempo a pensar, pero ¿en el lenguaje oral? ¿No es forzar la lengua y hacerla perder naturalidad?
Todos los cambios son costosos. Al principio, por supuesto, el esfuerzo es mayúsculo. Pero la lengua solo es natural tras años de aprendizaje y práctica. Estoy aprendiendo un idioma con casi cincuenta años y doy fe de que no es nada natural. Tengo que pensar cada palabra, cada estructura, me faltan recursos. Lo que marca la diferencia entre quienes desisten y quienes aprenden un idioma es la voluntad, el querer, el tener la determinación y dedicarle el tiempo y el empeño que necesita.
Yo sigo empleando el masculino genérico muchas veces. Se me escapa por la boca, pero no a mi cabeza. Hay como una campanita que te dice «¡Piiii… Error!». Y al final, cada vez suena menos la alarma, porque la soltura viene con la práctica. La cuestión es: ¿creemos que tiene la importancia suficiente como para hacer el esfuerzo? A mí no me cabe la menor duda. Sí, merece la pena.
¿Por qué es incorrecto decir, desde el punto de vista del lenguaje inclusivo, «la presidente» y no lo es «la cantante»?
Bueno, en realidad el lenguaje inclusivo no dice si algo es correcto o no; dice si algo es sexista o no. En español hay sustantivos comunes en cuanto al género, como los que me citas, que pueden usarse antecedidos por determinantes masculinos y/o femeninos, según el caso. Para la gramática española, la de la RAE, y son palabras textuales, «es preferible hoy usar el femenino presidenta, documentado en español desde el siglo XV y registrado en el diccionario académico desde 1803». Por lo tanto, si tienes el femenino presidenta, la RAE recomienda su uso; y si alguien dice «la presidente» no es incorrecto, es sexista (y, además, suena terrible). Habría que preguntar a quien lo usa por qué teniendo dos opciones correctas, una sexista y otra no, elige la sexista.
Respecto a cantante, en singular, si dices «la cantante», estás incluyendo a las mujeres, no es sexista porque se nos está nombrando. Diferente sería el caso de hombres y mujeres en un escenario y decir «los cantantes». Ahí sí que se nos esconde porque incluso si en un coro hay un hombre y quince mujeres, la gramática nos obliga a decir (si queremos hacerlo siguiendo la norma) «los cantantes». ¿Qué problema habría en que la norma fuera que se use el masculino o el femenino de acuerdo con quién sea mayoría? Yo, ahí, alternaría «el coro», «quienes cantaron», «el grupo coral», «mujeres y hombres del grupo»…

Voy a ponerme un poco tocapelotas: que una palabra no esté en el diccionario no significa que no exista. ¿Por qué esa fijación con él?
Bueno, con ese mismo argumento, si las palabras que dicen que inventamos las feministas no existen, ¿por qué se molestan tanto en la RAE cuando las usamos? ¿Por qué saltan como un resorte si usamos una palabra nueva o le damos otros significados? La RAE tiene como tarea recoger lo que la masa de hablantes usa. Hay muchas palabras que se usan y no se recogen.
Que haya más de cien sinónimos de puta y no esté gigoló, que es de uso común, ¿es por motivos exclusivamente lingüísticos? O que haya docenas de locuciones con mala y que no se recoja «estar mala» como sinónimo de tener la regla o estar menstruando. La institución que da «carta de existencia» a lo que usamos para describir la realidad niega, tergiversa o ignora la realidad de la mitad de la sociedad.
Si una institución que recibe financiación pública y tiene encomendada una tarea, que es recoger el uso, incumple esa tarea y siempre con unos sesgos muy determinados (sexistas, racistas, homófobos, clasistas), no es fijación, es obligación señalarlo.
¿Acabará imponiéndose el lenguaje inclusivo en nuestra forma de hablar?
Espero. Cada vez más personas somos conscientes de las desigualdades que generamos. Yo, sin ser experta, me atrevo a poner mi grano de arena en el debate de la discriminación mediante la palabra y su uso y registro. Y lo pongo porque quienes tienen el monopolio de las definiciones se niegan a hacerlo. Cuantas más personas seamos conscientes, más propuestas habrá; cuantas más haya, más posibilidades de que vayan calando en la sociedad. Que iremos a mejor, estoy segura; que sea con las propuestas que ahora conocemos, no me atrevo a aventurarlo.
¿Notas que la sociedad esté empezando a asumirlo y a ponerlo en práctica?
Sí. Sobre todo cuando explicas que no hay que ir por ahí desdoblando como si no hubiera mañana; que se puede hacer de forma gramaticalmente correcta, que se va a entender lo que decimos y no vamos a dormir al auditorio… Y si no lo notara, solo tendría que ver el rechazo que produce en las personas más descaradamente machistas. Si ellas se rebotan y atacan con tanta virulencia es que notan que avanza. Aunque tú −o yo― todavía no lo viéramos.
