Hubo un día (nadie sabe cuándo ni dónde) en que una criatura humana pronunció una frase no oída jamás en la tierra. No se trataba de un simple rugido ni de un eco más de la selva verbal de señales y gruñidos animales, sino de una construcción que portaba en sí misma la misteriosa capacidad de contenerse a sí misma. Como una caja que alberga otra caja, y otra más dentro, aquella frase inaugural reveló la dimensión abismal del pensamiento: la recursividad.
Fue el despertar de un Prometeo lingüístico, el primer ser que encendió en su mente la llama del lenguaje tal como lo conocemos. Lo asombroso no es solo que aquello ocurriera, sino que pudiera haber ocurrido de golpe, en un solo individuo, como un relámpago biológico que fracturó la historia natural del silencio.
En The Language Game, los científicos cognitivos Morten H. Christiansen y Nick Chater defienden esta conjetura y desafían frontalmente la visión dominante de que el lenguaje haya sido el resultado de una lenta adaptación biológica, afinada generación tras generación. Así, esta narrativa neodarwinista que imagina el lenguaje como un instrumento depurado por la selección natural se ve desplazada por la idea de que su origen fue abrupto, casi milagroso.
La mutación
Desde mediados del siglo XX, pocos pensadores han influido tanto en la comprensión del lenguaje como Noam Chomsky. Filósofo, lingüista y figura crucial en el giro cognitivista, Chomsky desafió la ortodoxia conductista de su tiempo al proponer que el lenguaje no se aprende simplemente por imitación o estímulo-respuesta, sino que emana de una facultad innata: una gramática universal inscrita en la arquitectura misma del cerebro humano.
Su teoría transformó radicalmente la lingüística moderna, situando al lenguaje no como un artefacto cultural adquirido, sino como una expresión de nuestra biología, una capacidad prefigurada en nuestra especie. Sin embargo, más allá de esta influencia fundacional, Chomsky ha sostenido también una hipótesis aún más radical y profundamente provocadora sobre los orígenes del lenguaje.
En una maniobra teórica que bordea lo herético frente a la visión evolucionista ortodoxa, sugiere que la facultad lingüística no emergió como fruto de un proceso evolutivo lento y acumulativo, sino como el resultado de una mutación genética única, súbita, ocurrida en un solo individuo. A ese hipotético ser humano primigenio (una figura casi mitológica a la que él mismo apoda Prometeo) se le habría otorgado, de golpe, la capacidad de producir estructuras recursivas: enunciados capaces de contener otros enunciados, como cajas chinas o matrioshkas verbales.
La recursividad, en este contexto, no es solo un rasgo gramatical: es una grieta abierta hacia el infinito, una arquitectura mental en la que el pensamiento se encierra, se pliega y se duplica, inaugurando un nuevo horizonte lógico y expresivo.
Esta capacidad, que distingue el lenguaje humano de cualquier otro sistema comunicativo conocido, no habría requerido de una compleja transición evolutiva, sino que habría surgido como una singularidad biológica: una chispa espontánea, cuyas consecuencias cognitivas y culturales serían incalculables. Un accidente grandioso, una anomalía fecunda, comparable (por su impacto) a la aparición de la conciencia o del fuego.
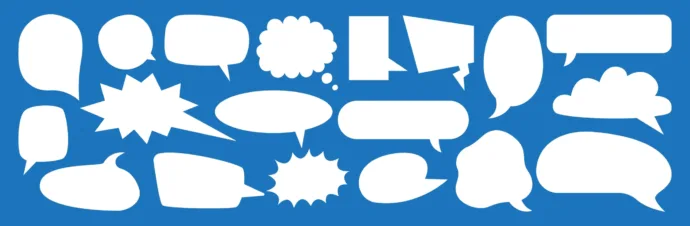
Los límites de la recursividad
No obstante, la potencial infinitud de la recursividad topa pronto con los límites de nuestra cognición. Aunque en teoría podemos seguir encajando cláusulas hasta el infinito, en la práctica bastan tres niveles de incrustación para que la comprensión humana se vea desbordada. La recursividad, esa joya de la corona de nuestra sintaxis, revela también la fragilidad de nuestra mente frente a su propio poder.
Tomemos, por ejemplo, dos oraciones elementales: «El perro se escapó» y «El gato asustó al perro». Al aplicar la recursividad, podemos incrustar la segunda dentro de la primera, produciendo una estructura jerárquica como la siguiente:
El perro [al que el gato asustó] se escapó.
Aquí la oración subordinada está embebida dentro de la principal, generando una complejidad sintáctica que no altera la comprensibilidad. Pero este juego puede proseguir. Si añadimos una tercera oración («El ratón sorprendió al gato») y la incorporamos mediante el mismo principio, obtenemos algo así:
El perro [que el gato [que el ratón sorprendió] asustó] se escapó.
El resultado, aunque aún inteligible con esfuerzo, ya exige una atención cognitiva mucho mayor. Sin embargo, la recursividad no tiene, en principio, un límite formal. Podemos seguir añadiendo capas:
El perro [que el gato [que el ratón [que el bicho asustó] sorprendió] asustó] se escapó.
A estas alturas, incluso el lector más paciente siente que la frase empieza a resquebrajarse bajo su propio peso. La comprensión se vuelve titubeante, casi imposible. La sintaxis puede sostener la estructura, pero la mente humana no es capaz de hacerlo.
Y, sin embargo, según Chomsky, Prometeo —ese primer humano que habría recibido la mutación prodigiosa— fue el primero en concebir esta forma de estructuración potencialmente infinita. Fue él quien inauguró la posibilidad de incrustar pensamientos dentro de pensamientos, de pensar en un lenguaje que puede pensarse a sí mismo. Pero esa capacidad, aunque formalmente ilimitada, se topó desde el comienzo con los márgenes de la cognición: es probable que incluso Prometeo, como nosotros, quedara perplejo ante sus propias construcciones demasiado profundas.
Por desconcertante que parezca, este es el núcleo de la apuesta chomskiana: antes de Prometeo no existía el lenguaje humano. Con la irrupción repentina de la gramática recursiva, el lenguaje brotó impetuosamente como una flor en primavera (aunque en un inicio solo habitara la conciencia solitaria de un individuo). Lo que siguió no fue una lenta adquisición de una facultad, sino la difusión de una posibilidad súbita, como si una nueva dimensión del ser se hubiera abierto de pronto, esperando ser habitada.
Porque el lenguaje, una vez surgido, no se limita a servirnos: se instala, se expande y, a veces, nos desborda. Como un parásito mental, vive en nosotros, se alimenta de nuestra memoria y de nuestras emociones, reorganiza el mundo que percibimos y hasta los modos en que podemos imaginarlo. Prometeo, en esta lectura, no robó el fuego de los dioses: lo incubó en su propio cráneo. Pero ese fuego no solo ilumina, sino que también consume.
Quizá por eso, siglos más tarde, los antiguos advertirían que logos es también lógos: palabra y razón, pero también cálculo, disputa y delirio. El lenguaje, ese huésped incorpóreo, no nos pertenece del todo. Es un artefacto evolutivo que se comporta como una fuerza autónoma, que nos habla tanto como hablamos a través de él. En este sentido, lo que surgió en un individuo como una chispa singular se convirtió, con el tiempo, en una llama inextinguible que arde aún en la mente de cada hablante. Porque, desde entonces, pensar es hablarse… y nunca estamos del todo seguros de quién lleva la voz.
