En la era de la inmediatez y de las redes sociales, donde opinar es más rápido que pensar, palabras como silencio, libertad o concordia han perdido parte de su significado y la prudencia se confunde con debilidad. Santiago López Navia analiza cómo la velocidad erosiona nuestro lenguaje, deteriora la capacidad de reflexión y dificulta el pensamiento crítico.
Desde la educación hasta la lectura, pasando por la ética de la escucha y la responsabilidad digital, López Navia explica cómo recuperar la prudencia como virtud intelectual y social, y por qué enseñar a argumentar y pensar antes de hablar es hoy más necesario que nunca.
En un mundo en el que la opinión va más rápido que el pensamiento, ¿qué hemos perdido exactamente al sustituir la pausa por la inmediatez?
La pregunta puede apuntar tanto a la causa como a la consecuencia de esa pérdida.
Si nos centramos en la causa, creo que tenemos que pensar en el peso que en los últimos años ha ido adquiriendo el consumo rápido de mensajes deliberadamente simples (no solo sencillos, sino simples) y perentorios, sobre todo en las redes sociales, como si hubiéramos aceptado con resignación que la velocidad con la que vemos y oímos neutraliza nuestra capacidad y nuestra voluntad de interiorizar el mensaje.
Si nos centramos en la consecuencia, la victoria de la inmediatez sobre la pausa afecta a la reflexión necesaria para discriminar la relevancia de tantos estímulos que se suceden a veces vertiginosamente, y en ese vértigo acaba envuelto sin remedio el pensamiento crítico.
La libertad ha quedado al borde de la pérdida de significado cuando enuncia las aspiraciones de quienes, lejos de respetarla, la secuestran
Como catedrático de Filología, ¿qué palabra cree que ha sufrido más por culpa de la velocidad? ¿Hay términos que ya no significan lo que significaban porque los usamos sin pensar?
Como ya sabemos desde Saussure, las palabras que son significantes se corresponden con significados, y cuando el significado de las palabras se resiente (por exceso o por defecto), la palabra puede perder parcial o totalmente su vigor.
En efecto, uno de los factores que determinan esta pérdida de significado es la velocidad, entendida en el sentido negativo al que antes nos hemos referido, y, por lo tanto, contraria, cuando no enemiga, de la reflexión y la serenidad. Atendiendo a los significados que evocan, se me ocurren, entre otras, tres palabras que se han resentido especialmente como consecuencia de esa velocidad desmesurada: silencio, libertad y concordia.
El silencio como espacio de sosiego y diálogo con uno mismo ha sido desplazado por el ruido que provocan la contaminación acústica y la crispación, expresada a gritos; la libertad ha quedado al borde de la pérdida de significado cuando enuncia las aspiraciones de quienes, lejos de respetarla, la secuestran (por decirlo de otra forma, los libertarios más entusiastas son no pocas veces los liberticidas más feroces), y la concordia parece haberse convertido en un ejercicio de buenismo y no en un antídoto contra la intolerancia. En una entrañable conversación, como todas las que mantengo con él, mi querido amigo el novelista Dativo Donate se refería a la concordia como una misión. No puedo estar más de acuerdo.
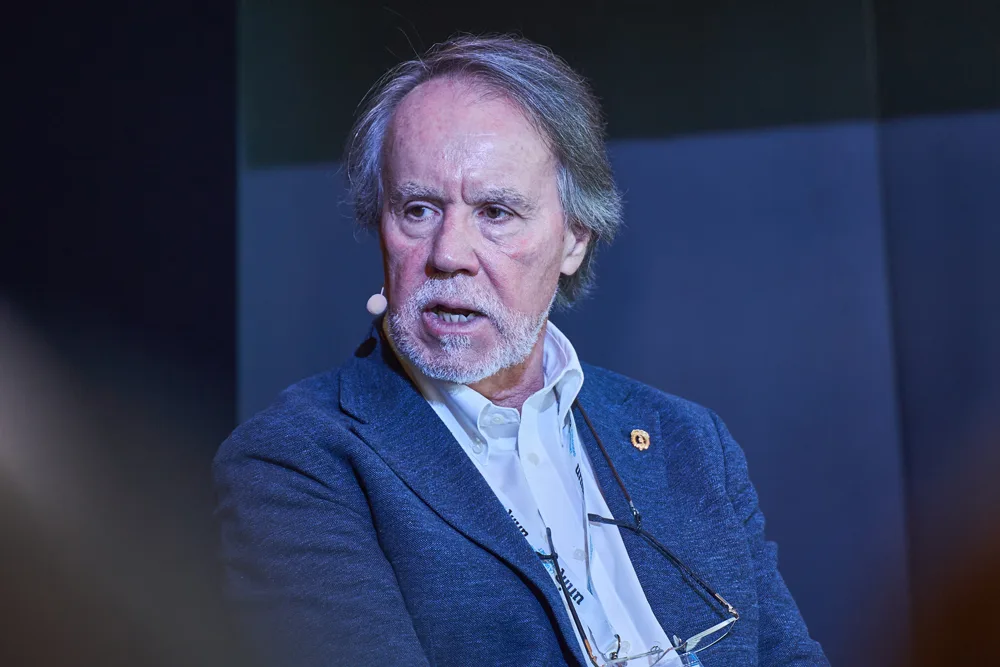
¿La prudencia se ha vuelto sospechosa? Hoy se confunde con cobardía. ¿Cómo la recuperamos como virtud intelectual?
La prudencia es hermana de la serenidad y la reflexión, y, por lo tanto, enemiga de la celeridad. De aquí se sigue que en algunas ocasiones se considere que la persona prudente es débil, cuando es exactamente al contrario, porque la prudencia exige una gran fortaleza de carácter.
Entendida en tanto virtud en un sentido amplio (intelectual, actitudinal, espiritual si se quiere), la prudencia debe ser educada desde la infancia como parte de un programa educativo en valores que no puede convertirse en un brindis al sol o en un mero adorno dentro de un marco normativo o un ideario, y para esto, claro está, se necesitan educadores prudentes.
La educación exige solidaridad, e incluso complicidad, entre todos sus artífices
¿Qué responsabilidad tiene la educación en esta epidemia de impulsividad expresiva? ¿Estamos enseñando a argumentar o solo a opinar?
Toda, sin la menor reserva. La educación implica un compromiso que debe ser urgentemente compartido por todos los agentes que la sostienen, sin que ninguno de ellos deponga su grado de responsabilidad ni la desplace sobre otro. Cuando un docente declina su responsabilidad educativa sobreentendiendo que sus alumnos deben venir educados de casa y aduciendo que su única responsabilidad es instruirlos en una determinada disciplina, está faltando a ese compromiso; y otro tanto ocurre cuando un padre o una madre desautorizan a un docente. La educación exige solidaridad, e incluso complicidad, entre todos sus artífices.
En cuanto a la segunda cuestión, es una obviedad que para opinar con fundamento es imprescindible argumentar con una mínima solvencia, y la argumentación debe ser una de las habilidades que definen lo que yo llamo el perfil de salida retórico de un alumno preuniversitario.
No me canso de defender —y en esta línea van las tesis doctorales que estoy dirigiendo en materia de didáctica de la oralidad— que un estudiante preuniversitario debe llegar a la universidad sabiendo leer correctamente en voz alta, sabiendo exponer clara, correcta y ordenadamente sus conocimientos e ideas y sabiendo gestionar las preguntas y las objeciones (las propias y las ajenas). Para exponer conocimientos e ideas y para formular y abordar objeciones es rigurosamente imprescindible saber argumentar.
¿Por qué cuesta tanto decir «No lo sé»? ¿Estamos emocionalmente preparados para aceptar la ignorancia como punto de partida?
El miedo a no saber, junto con el miedo al silencio, son los que yo denomino miedos malos en mi concepción didáctica de la oratoria práctica, una de mis dos líneas prioritarias de investigación y docencia. Todo lo dicho hasta aquí se interrelaciona: nos cuesta decir «No sé» porque no hemos sido instruidos en la prudencia y porque no se nos ha educado para regular debidamente el punto de mira de nuestro ego, como si el hecho de no saber fuera un fracaso y no una manifestación ineludible y, por lo tanto, normal de nuestra contingencia y de nuestra connatural falibilidad.
Por eso, salvo excepciones, no estamos emocionalmente preparados para aceptar la ignorancia como punto de partida, y en vez de reconocerla para que alguien menos ignorante nos ayude a remediarla, la evidenciamos, a veces hasta el ridículo, atreviéndonos a hablar de lo que no sabemos. La séptima sentencia del Tractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein lo expresa con extraordinaria claridad y lucidez: «De lo que no se puede hablar, hay que callar».
¿Qué diferencia un criterio de un simple ruido? ¿Cómo distingue un ciudadano corriente si una opinión está fundada o es solo un reflejo social?
El ruido es una distorsión que nace de la crispación y la prisa, mientras que el criterio solo puede nacer de la reflexión y del conocimiento en sus tres formas principales: el enciclopédico, que es el que hemos atesorado en nuestra formación, sea sistemática y programada o sea autodidacta, a lo largo de nuestra vida; el empírico, que se sigue, sobre todo, de nuestra experiencia personal y también de la ajena, y el crítico, que solo es posible si existen los otros dos y que también se nutre del conocimiento, las experiencias y las opiniones de los demás cuando están fundamentadas con la necesaria solidez.
Para que un ciudadano distinga una opinión fundada de un reflejo social, esas diferentes dimensiones del conocimiento a las que nos hemos referido tienen que estar definidas y equilibradas, y para eso hay que impulsarlas desde el primer momento.
¿Cómo influye el anonimato parcial de internet en esta erosión de la prudencia? ¿La máscara digital favorece la sinceridad o la irresponsabilidad?
El anonimato de internet y de las redes sociales diluye la asunción de responsabilidades en lo que se dice y en la forma de decirlo, y esta actitud imprudente se traduce en una respuesta imprudente. Por lo común, la máscara digital, por su propia condición de máscara, favorece la insinceridad y promueve la irresponsabilidad.
El debate público se convierte en demolición, y viceversa, cuando despersonalizamos a aquellos que no piensan como nosotros
¿Puede una sociedad funcionar sin la ética de la escucha? ¿Qué ocurre cuando el debate público se convierte en un deporte de demolición?
Nunca; y, en efecto, la percha de la escucha de la palabra ajena, al igual que la de la emisión de la palabra propia, es la ética. Aunque debemos entender el alcance de su frase más allá de la palabra vir (varón), ya lo decía Quintiliano cuando definía al orador como «Vir bonus dicendi peritus», es decir, hombre —persona, en sentido amplio— bueno que habla con pericia; una persona elocuente, sí, pero sobre todo una persona buena.
El debate público se convierte en demolición, y viceversa, cuando despersonalizamos a aquellos que no piensan como nosotros, como si no fuera posible (y lo es, y más que posible, necesario) discrepar con tolerancia y cordialidad llegando a un acuerdo elemental por encima de toda discrepancia. Baste recordar que en un momento crítico de nuestra historia reciente el consenso fue determinante, y parece que hemos olvidado su importancia y vigor en nuestros días.
Volviendo a una palabra a la que me referí en mi respuesta a la segunda pregunta de esta entrevista, no puede haber consenso sin concordia. O volvemos a llenar de significado esta palabra o la demolición acabará siendo algo mucho peor que un deporte.
Cuando un personaje público, como un deportista joven, habla sin filtros, ¿es realmente sinceridad? ¿O es el resultado de una cultura que glorifica la espontaneidad sin acompañarla de criterio?
Cuando se habla sin filtros no se es sincero ni espontáneo, sino imprudente, y muchas veces impertinente. Los personajes públicos y algunos deportistas jóvenes no siempre tienen bien regulada la mira del ego, como dije antes, y cuando hablan sin filtros y sin un criterio bien fundado no son responsablemente conscientes, sino inconscientemente irresponsables, porque no alcanzan a valorar el enorme impacto que tiene lo que dicen en aquellos que escuchan lo que dicen, sobre todo si estos son jóvenes.
Algunas personas que se expresan así no han alcanzado la cultura y la madurez necesarias para digerir su éxito, y de ahí su falta de filtros. Algunos lo intentan atemperar acudiendo al tan socorrido «Yo soy así». ¿Y cómo son —cómo somos— los demás?
La lectura es una tabla segura de salvación en el mar agitado de la prisa
¿Qué papel juega la literatura en la formación de una prudencia profunda? ¿Leer nos vuelve más reflexivos o ya ni la lectura nos salva si no sabemos leer despacio?
La literatura desempeña un papel fundamental, valiosísimo, en la formación de la prudencia, la construcción del criterio, la adquisición de una reflexión profunda y la conformación de la cultura. En el capítulo II, 25 del Quijote el protagonista, don Quijote de la Mancha, dice que «el que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho».
El disfrute de la lectura exige detenimiento y sosiego. Es una forma de conseguir en un mismo movimiento que el tiempo se detenga y se expanda. La lectura es una tabla segura de salvación en el mar agitado de la prisa, y no es muy coherente afirmar que no se tiene tiempo para leer mientras que se invierte en ver pasar uno tras otro y sin selección alguna vídeos breves en una red social. Ni que decir tiene que la lectura debe ser también educada, y esta es otra asignatura pendiente.
Cualquiera puede ser viral en cinco minutos. ¿La prudencia debería formar parte de la alfabetización digital básica?
Las respuestas que he aducido hasta ahora hacen fácil entender que la prudencia debe formar parte del proceso de alfabetización digital en la construcción de una ciudadanía tolerante, democrática y celosa de su libertad de criterio.
¿De qué sirve formar para el emprendimiento y el liderazgo si no se estimulan ni cultivan los valores y virtudes propios de la tan cacareada excelencia?
¿Por qué parece que pensamos peor cuando estamos enfadados? ¿Qué revela esto sobre nuestra estructura cognitiva y emocional?
No lo parece: salvo casos de extrema lucidez, lo normal es que cuando estamos enfadados pensemos peor, o no pensemos, de modo que nos expresamos, una vez más, con esa inmediatez que no se aviene con la prudencia; y esto revela que no hemos prestado la necesaria atención a la construcción de una estructura cognitiva y emocional ajustada a todos los valores e ingredientes de los que hemos hablado a lo largo de esta entrevista, y a ellos me remito. Y revela también que esta carencia se debe a una educación que a veces se empeña en enseñar a volar cuando no se ha enseñado antes a tomar impulso y caer de pie.
¿De qué sirve formar para el emprendimiento y el liderazgo —palabras que de tan manidas han perdido una parte importante de su contenido— si no se estimulan ni cultivan los valores y virtudes propios de la tan cacareada excelencia (otra palabra muy maltratada)?
¿Qué ganaría un país si sus líderes (políticos, culturales, mediáticos…) recuperaran la virtud de la prudencia?
Para acreditar la virtud de la prudencia y para validar su ascendiente en tanto tales, los líderes de un país tienen que atesorar (y uso este verbo conscientemente) una cultura significativamente mayor que la actual, que es desconsoladora, una solvencia comunicativa que nada tiene que ver con la vergonzante precariedad que empalidece el uso hablado y escrito de la palabra, y una búsqueda del bien común engranada en la vocación de servicio por encima de cualquier diferencia.
Si los líderes de un país atesoran (repito conscientemente el verbo) estas virtudes, la sociedad que lideran será culta en vez de despreciar la cultura, se expresará mejor en vez de demostrar tanta pobreza en el uso de su lengua, y será solidaria y servicial en vez de egoísta e interesada. Nada de esto es posible, por cierto, sin una enseñanza seria y comprometida de las Humanidades.
Si tuviera que dejar un único consejo para una sociedad que vive acelerada, ¿cuál sería? No el más correcto, sino el más necesario.
No soy nadie en el mundo para dar consejos a nadie; bastante tengo con intentar ser coherente con mis principios. En todo caso, y como no debo eludir la pregunta, considero que el consejo más necesario que puedo dar es que todos, en el ámbito de nuestras responsabilidades y conscientes de nuestras debilidades y fortalezas, demos lo mejor de nosotros en beneficio de la sociedad a la que servimos, y esto implica algo tan aparentemente simple, pero en realidad tan difícil, como obrar bien y hablar bien en toda circunstancia.
Marco Aurelio lo expresó mucho mejor en sus Meditaciones: «¿Cuál es tu profesión? Ser bueno». No es fácil, pero creo, en conciencia, que merece la pena.
