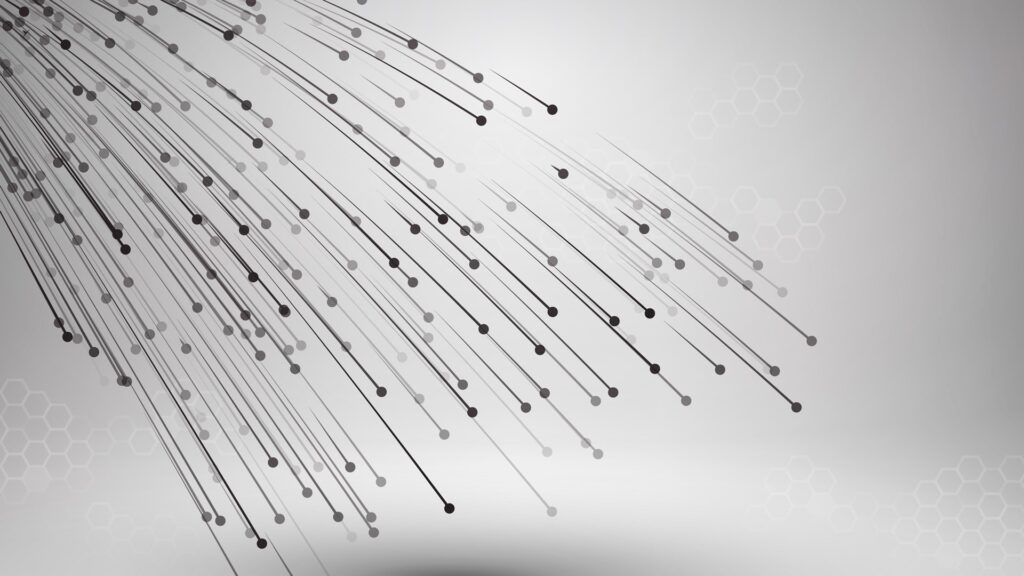Nuestros sentidos crearon nuestro cerebro. Tenemos cerebro porque es la mejor forma de reunir, coordinar y aprovechar toda la información con la que las estribaciones de nuestro cuerpo nos ponen en contacto con el mundo.
A partir de esa amalgama de receptores, del hecho de su comunicación mutua y de la experiencia de la realidad que generan en nuestro interior, surge aquello de nuestra consciencia, nuestra identidad, con ese halo místico que tiene lo que llamamos ser humanos.
De alguna forma somos una imagen del mundo hecha cuerpo y que se reinterpreta constantemente a sí misma.
Del hecho de que las longitudes de onda que perciben nuestros órganos visuales sean unas y no otras deriva como consecuencia improbable, a través de una compleja serie de eslabones, que haya colores que inviten a la depresión o al optimismo, al relax o a la inquietud.
Allá donde la química de nuestros neurotransmisores juega con la interfaz de los sentidos, acabamos construyendo sensaciones y con ellas fabricamos ideas, sentimientos, fobias, ignorancias, odios y compasiones.
Parece mentira que fluctuaciones en la presión del aire sean recogidas como sonidos y procesadas por nuestras neuronas de forma que nos hacen apretar los dientes ante el sonido del chirriar de una tiza y desapretarlos ante un «me olvidé de vivir» cantado con voz de almíbar.
Se tiene claro cómo nuestro cerebro registra los sonidos y qué trayecto por nuestra circuitería encefálica recorren los ecos de esas ondas.
Somos capaces de distinguir ruido y música, de reconocer una voz querida en un mar de conversaciones en un bar atestado o de volver la cabeza ante el grito único de nuestros hijos en un parque donde juegan centenares de cachorros humanos.
Se conocen casos excepcionales en relación a patologías en el procesamiento cerebral del sonido. Existe la amusia y el oído absoluto, y sabemos que hay monos con neuronas especializadas en el reconocimiento de tonos musicales.

No sabemos tanto sobre cuáles son las causas de que ciertas combinaciones de ritmos, volúmenes y timbres nos generen euforia o melancolía, ternura o sensualidad, pero está claro que, desde la musicoterapia hasta las playlists para darlo todo corriendo en el parque, las evidencias de que la música nos entra hasta lo más hondo son abundantísimas.
Pero es que también nuestras neuronas producen sonidos, o al menos podemos escucharlas.
Los impulsos eléctricos por lo que nuestras células cerebrales se comunican entre sí pueden ser amplificados y codificados como sonidos. Son una especie de chisporroteo anárquico que, como suele pasar, esconde patrones que revelan la naturaleza de su actividad.
Los neurobiólogos usan muchas herramientas para comprender ese órgano maravilloso que nos hace ser quienes somos, entre ellas la electrofisiología, que es donde se enmarca esto de escuchar a las neuronas.
Nuestra actividad cerebral tiene una componente eléctrica fundamental y podemos ver y escuchar dónde, cuándo y cómo se produce.
Esto nos permite, por ejemplo, distinguir patrones distintos en los sonidos de distintas zonas del cerebro en individuos con o sin párkinson o materializar la reacción cerebral de personas que no pueden expresar o identificar sus sentimientos, aunque por supuesto los tienen y se manifiestan en diferentes esquemas de actividad cerebral. Es lo que se conoce como alexitimia.
Ramón y Cajal llamaba a las neuronas «mariposas del alma». El aleteo de este enjambre de mariposas que es nuestro cerebro nos dice quiénes somos, qué sentimos, qué impacto produce el mundo en nuestro interior y si todo está bien ahí adentro o nos hace falta que entre algo más de luz.