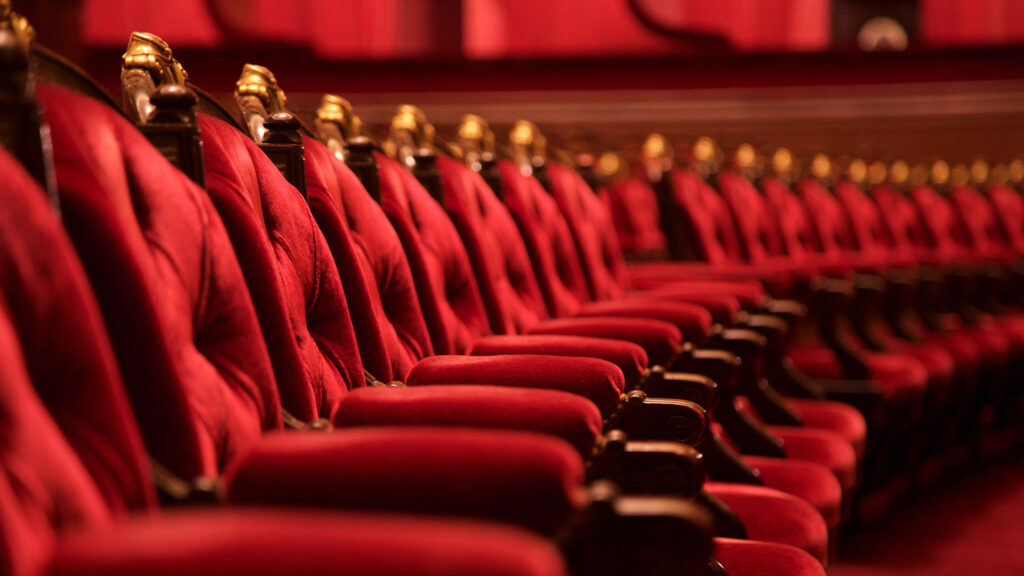En la actualidad, la mayoría de los espectadores que van al teatro son casi siempre los mismos. Hay algo épico en esa tenacidad. Una especie de resistencia numantina para evitar, con su presencia, que el telón baje para siempre.
El teatro supuso, desde la antigua Grecia, el arte de la representación humana. La narración hecha carne. No es casualidad que en la Cuba profunda, como cuenta Vladimir Cruz, todavía hoy al teatro le sigan llamando «la película personal».
Pero esa forma de expresión tal vez tenga los días contados. No morirá sola. Otros géneros, como la poesía, el cómic o los cuentos ilustrados también perecerían con ella.
La explicación más aceptada para justificar estas extinciones es la irrupción de las nuevas tecnologías. Pero no es cierto. La razón del ocaso tiene que ver con otros motivos en los que la tecnología también juega un papel, pero no el más relevante.
Todo empezó con la globalización de la economía. La posibilidad de poder producir y comercializar un mismo producto con una misma marca en todo el planeta favoreció la expansión y el crecimiento de las grandes multinacionales. Pero estas compañías se encontraron enseguida con unas fronteras que no aparecen en los mapas, pero que en ocasiones son todavía más cerradas que las reales. Me refiero a las fronteras emocionales.
Esa fue la razón por la que, tras la globalización de la economía, vino la globalización de las emociones. Emociones que, al igual que la Coca-Cola o los Kellogg’s, tuvieron que empaquetarse de idéntica manera en todos los lugares del planeta. Y para ello fue necesario dar el tercer y definitivo paso para que el nuevo modelo fuera gestionable: la privatización de la cultura.
La privatización de la cultura opera de la misma manera que la de la sanidad o la educación. Es decir, no se hace tabula rasa del pasado, sino que se crean fórmulas diversificadas que mezclan lo público, lo privado y lo mixto. Lo que permite implantar lo privado de forma paulatina sin crear excesiva controversia.
Hoy en día, al igual que las grandes superficies distribuyen los productos envasados, vendiendo además las marcas blancas que ellos mismos producen, las plataformas digitales como Netflix o HBO calcan ese modelo distribuyendo las mercancías culturales de otros fabricantes y creando, al mismo tiempo, sus propias marcas blancas en forma de series, películas o documentales.
Pero en este modelo no cabe el teatro. Demasiado analógico para una cultura global, clónica y privatizada. Demasiado espontáneo e imprevisible. Al menos eso piensan los defensores de lo nuevo sin comprender que tan solo defienden los intereses creados frente al tinglado de la antigua farsa, que de forma tan fascinante describiera Jacinto Benavente.
Esos intereses creados son los que anuncia ese autor, en el prólogo del primer acto de dicha obra, cuando escribe que «El mundo está ya viejo y chochea; el arte no se resigna a envejecer». Pues justo esa falta de resignación es lo más hermoso de esa lucha en defensa del teatro. Aunque se trata tan solo, que no es poco, de seguir asistiendo a él.