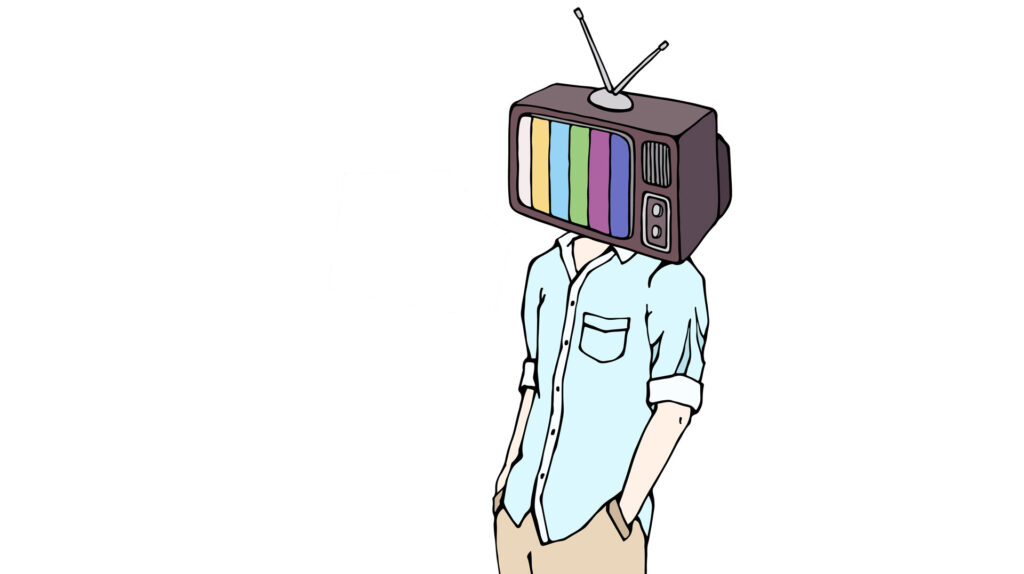A la ficción actual le ha dado por revisar sus propios mitos. Mucho se ha escrito sobre cómo los cuentos ayudaron en su día a fijar las bases de la sociedad (el príncipe apuesto, la princesa salvada, el malo diferente) de un modo similar a cómo Hollywood hizo de embajador al modelo de vida estadounidense en todo el mundo.
Ahora, en una sociedad que demanda cambios en la calle los estereotipos han evolucionado. Las ficciones infantiles y juveniles tienen en su mayoría heroínas femeninas que, además, cuestionan su propio pasado: en Frozen se cuestiona a la princesa por enamorarse de alguien a quien no conoce; en Wall-E, Eva es la guerrera; en Star Wars, ahora la jedi es una mujer y en Underworld es la princesa la que salva al resto. Muchas heroínas ya no son blancas, senda que inició Tiara, y hay series innovadoras en las que, además de verse parejas homosexuales, los protagonistas (chico y chica) no acaban siendo irremediablemente pareja.
La mejor ficción para adultos es ya esa en la que se empatiza con el malo, y acaba hasta lamentándose su derrota (quizá Narcos y House of cards son los ejemplos más extremos). Las cosas, en fin, ya no son siempre iguales, siempre encasilladas y siempre previsibles. Y siempre se buscan historias tras las historias (por ejemplo, aquí un artículo sobre si Babar es republicano y Elmer liberal —ambos elefantes de cuentos infantiles—). Pero eso, a su vez, es otro estereotipo. La ficción sigue contribuyendo a crear, por tanto, un retrato social, a la vez que evoluciona según el retrato cambia.
En el campo de la teoría de la comunicación el primer paso para la rotura de esa construcción social es cuando la ‘masa’ deja de ser ‘masa’. En el periodo de entreguerras, cuando se aprendió a usar los medios de comunicación como una potente arma de propaganda, se teorizaba con la idea de que esa ‘masa’ informe ingería los mensajes sin más, sin distinción y sin contestación. Más tarde, con la evolución de las teorías, se entendió que la ‘masa’ no era tal, sino que los individuos se articulaban en ‘masas’ de intereses comunes, que también podían ser influídos por líderes de opinión (ahora llamados ‘influencers’) diferentes.

La ‘identidad’ fuera de la masa
En la ficción uno de esos momentos estrella de ruptura de modelo fue el salir de la masa y lograr personalización. Cuando en la séptima película de Star Wars FN-2187 se quitó el casco de tropa de asalto y, más tarde, pasó a ser Finn. La sorpresa fue doble: por un lado por el hilo argumental (los soldados de asalto habían dejado de ser clones, todos iguales) y por otro por el hilo jerárquico (nunca ninguno se había quitado el casco, ni había cuestionado sus órdenes).
De vuelta a la ficción infantil, el caso más claro de predestinación social, de estereotipación al extremo, son quizá los pitufos. Todos son iguales físicamente, salvo algún atributo diferencial más en su indumentaria (gafas, tatuaje, lápiz sobre la oreja) que en sí mismos. Todos, además, cumplen un rol unitario y unívoco en la comunidad: sólo saben hacer una cosa, que es su profesión y forma de vida, y la comunidad está completa y funciona cuando todos hacen su parte. Un falansterio junto al bosque prohibido.
Ese ‘ideal comunista’ tiene sus teorías al respecto, con una sociedad en la que todos se benefician de todo (el agricultor no vende, sino que cosecha para la comunidad) aunque no todos produzcan para la comunidad (dormilón sólo duerme). Las únicas excepciones son dos, siendo la primera el líder, anciano y con indumentaria de color (y barba), que media entre conflictos, da las órdenes y equilibra posiciones (lo cual abre otras teorías, como la del sociólogo francés Antoine Bueno, que ve en la de los pitufos el vivo retrato de un ideal nazi —obediencia ciega, nacionalismo en forma de comunidad aislada, idéntica etnicidad…—, algo negado por los herederos del autor).
La otra excepción es la de pitufina, que es además la única chica, siendo el sexo su ‘profesión’, su única distinción sobre el resto. En la película recién estrenada precisamente hurgan en esa cuestión: cuando un miembro de la comunidad (que, de nuevo, acaba siendo la heroína) no encaja con la clasificación clásica. Sobre todo esto (y sobre si el villano, Gargamel, representa a la iglesia o al capitalismo) hay teorías múltiples en los mentideros de la red. Incluso sobre la concepción moralista del único personaje femenino, creado por el villano para sembrar discordia (la idea machista de la mujer como pecado) pero que acaba integrada en la comunidad.
En cualquier caso, la retórica del orden social irrenunciable y fijado para cada cual (lo que es, lo único que sabe hacer, personajes ‘masa’, encasillables, predecibles y destinados a hacer algo toda su vida) se repite en muchos otros casos de ficción. Es el caso de Gattaca (donde sólo los genéticamente puros acceden a ciertas labores) o la saga Divergente —de nuevo con protagonista femenina— en la que el carácter de cada cual determina a qué ‘casta’ social pertenece.
En la vida real esa teoría tendría cierta vigencia en sociedades como la India, donde prevalece la predestinación social para algunas castas (se nace ahí, se muere ahí) y justo un discurso contrario en el pretendido ‘sueño americano’ de EEUU según el cual cualquier persona puede conseguir cualquier cosa a través de su trabajo (que es una herencia directa de la cultura protestante).
Lo que también parece una suerte de herencia es que cualquier personaje infantil creado en Bélgica se vea envuelto en teorías sobre su ideología. Y si no, que se lo digan a Tintín…