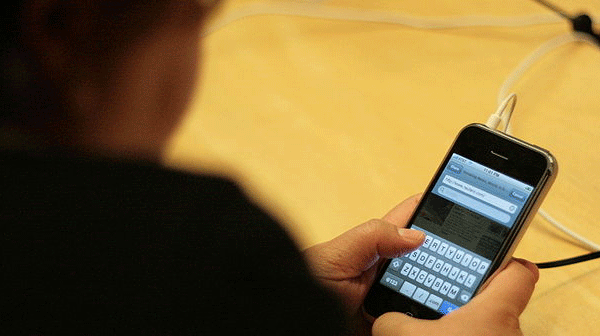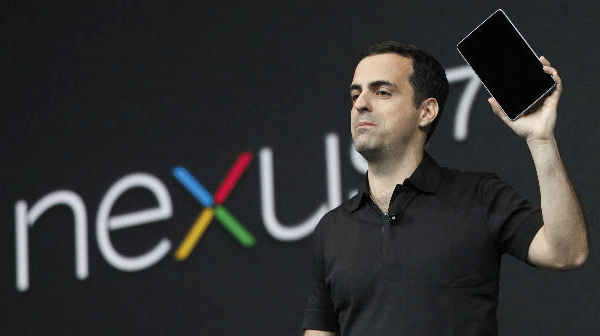El panorama comunicativo ha evolucionado durante el último siglo y medio a una velocidad desigual. Con cada nacimiento el entorno ha tenido que readaptarse y buscar una función distintiva y propia que le permitiera sobrevivir a la amenaza de un nuevo medio comunicación. Los medios, como la energía, no mueren, sino que se readaptan. Al final va a resultar que Darwin y Einstein eran teóricos de la comunicación…
Cuando aparecieron, los primeros periódicos eran diferentes a los que se hacen hoy en día. Tenían información de servicio, esquelas y una función propagandística clara. Pronto se vieron amenazados por el nacimiento de la radio. Las emisoras metían a los locutores directamente en casa de los ciudadanos, locutores que susurraban al oído de sus escuchantes, reunidos en familia para conocer qué pasaba en el mundo exterior o, sencillamente, para escuchar música.
Perdida la batalla de la inmediatez y la cercanía, la prensa evolucionó a la información de calidad, el análisis y la profundidad, al tiempo que la radio experimentó su vertiente más vinculada al ocio, al entretenimiento y, a la vez, resultó ser un arma perfecta para la sugestión y la argumentación gracias a sus peculiares características. El caso más estudiado aún hoy en las facultades de Comunicación es el de ‘La guerra de los mundos’.
Más tarde apareció la televisión que, por seguir con el lenguaje darwiniano, obligó a las especies anteriores a adaptarse a una nueva realidad. La prensa empezó a alejarse de forma definitiva de la propaganda política directa para asumir el rol informativo y analítico, al tiempo que la radio ganó en versatilidad y velocidad ante una televisión que, si bien ofrecía una ventana visual al mundo, era un producto todavía inaccesible para los espectadores y muy costoso para las emisoras.
El paso del tiempo hizo que los tres canales especializaran sus contenidos, sus códigos, encontraran su nicho de audiencia y emprendieran su propia batalla por la supervivencia. La televisión, ya en color y como fenómeno de masas, entró en cada hogar para enseñar los horrores del campo de batalla y las maravillas del mundo, tal y como la radio hizo durante las grandes guerras. Las emisoras se centraron fundamentalmente en los seriales radiofónicos, música y, con la evolución técnica, la cobertura en directo de eventos. La prensa se convirtió en la referencia informativa sobre la que se edificaron los grandes imperios mediáticos.
Y llegó internet para integrar los códigos de todos sus antecesores. La Red, a los pocos años de implantarse, generalizarse y desarrollarse, permitió el consumo de texto, audio y vídeo en una multimedialidad que se completó con desarrollos propios: aplicaciones informáticas, elementos que las especies anteriores no tienen tales como el correo electrónico, los foros, los servicios de mensajería o las redes sociales. Son elementos que acabarían jugando un papel fundamental en el consumo de información.
Y llegó el móvil
Pero la nueva especie no se limitó a aparecer, también se desarrolló. En paralelo a su irrupción llegaron los dispositivos de telefonía móviles, cuya funcionalidad básica era la de poder llamar por teléfono sin necesidad de una conexión fija, lo que permitía vía satélite comunicarse en cualquier lugar únicamente con las limitaciones de cobertura y batería. Esos dispositivos aparecieron primero como un producto reservado a la población con unos recursos económicos más elevados, pero pronto se convirtieron en objetos de consumo común.
Los terminales telefónicos evolucionaron rápidamente, y en apenas unos años pasaron de ser de naturaleza analógica a ser digitales. En poco más de una década apareció el primer smartphone o teléfono inteligente que, además de la función primaria de la comunicación telefónica, incluía conexión a internet. Para entonces la telefonía estaba implantada en la práctica totalidad de la población y se acercaba a las cifras de penetración de la telefonía fija.
La aparición de terminales con conexión a internet cambió la evolución de la especie. Dentro de la lógica darwiniana, un virus inofensivo que se había hecho presente en cada hogar había mutado de pronto. Los teléfonos inteligentes fueron sustituyendo de forma vertiginosa a los antiguos terminales digitales y contagiando a toda la red de telefonía móvil. El gusto por lo nuevo (no exento a veces de nostalgias), la moda de las nuevas tecnologías, la fiebre por estar a la última y la obsolescencia de los terminales antiguos, forzada por las compañías telefónicas, precipitó la mutación y el contagio.
El cambio tuvo ramificaciones profundas. Cambió el modelo de negocio de la telefonía móvil, que pasó de centrar su ingreso económico en las llamadas a centrarlo en los mensajes y, después, en ofrecer tarifas planas con contratos de permanencia que universalizaran el acceso a internet de todos los usuarios. Cambió el modelo de negocio de los desarrolladores, que comenzaron a crear un nuevo mercado económico que ha multiplicado sus ingresos en los últimos años de crisis, el de las aplicaciones. Y ha cambiado, y de qué manera, la forma en la que la gente se comunica.
Armas de comunicación masiva
Ahora cualquier persona con un teléfono inteligente puede comunicarse a través de internet en cualquier momento y en cualquier lugar. Si la Red es un nuevo medio de comunicación, en él se diluyen las franjas horarias, se personalizan los prime times, se eliminan las barreras de tiempo y lugar para acceder a cualquier servicio. El consumo y suministro de información es, gracias a la telefonía móvil conectada a internet, ubicua y constante. Si la proliferación de las nuevas tecnologías había traído como consecuencia la sobreinformación, la aparición de la telefonía móvil inteligente ha acelerado esa ingente masa de información: el flujo es constante y se expande en todas direcciones.
Esa ubiciudad conlleva la posibilidad de personalización máxima de la información: cada usuario crea su propio medio de comunicación, hecho de retazos de contenidos de numerosas fuentes. Es ubicuidad lleva también a la irremisible entrada de esos dispositivos en nuestra vida personal. Los teléfonos móviles son centrales de entretenimiento, armas de comunicación, receptores de información y suministradores de información de utilidad. Y, en cierto grado, generan dependencia.
Su uso constante se cuela en cada rincón de nuestra vida, ya sea el trabajo, la vida familiar o en los desplazamientos entre una y otra. Los transportes públicos son espacios compartidos por decenas de burbujas individuales volcadas en su propio dispositivo, el pasaporte de entrada a un mundo de contenidos hecho para uno mismo. Sociológicamente el tiempo empieza a usarse de otra forma.
Todo es información, no sólo lo periodístico, también lo personal. Los anunciantes pueden lanzar campañas hipersegmentadas a estos nuevos consumidores que, voluntariamente, ceden sus datos y comparten sus vidas en las redes sociales. Los buscadores rastrean cada brizna de contenido que hay en la Red, ordenándolo, jerarquizándolo u ocultándolo de la vista de todos.
La gente, armada con dispositivos de información, se convierte en ocasiones en periodista ciudadano, fotografiando, contando en directo o emitiendo en streaming para su propia comunidad de seguidores. Las redes sociales son la plataforma perfecta para gestionar comunidades online, que se agrupan ya no sólo en torno a marcas o cabeceras, sino a nombres. El ciudadano es a veces periodista, pero el periodista es casi siempre marca, más allá del medio en el que trabaje.
Tú no eres tú, eres parte de algo
Los costes de creación prácticamente desaparecen: en la Red no hay licencias de emisión, ni almacenamiento, ni impresión, ni transporte, ni carísimos materiales de producción. Cualquier teléfono móvil tiene una cámara de calidad y una capacidad de conexión en directo que capacita a cada ciudadano para informar. A estas características se añade la conectividad inalámbrica, o la geolocalización, entre otras menos comunes pero emergentes como las formas de pago o identidades digitales.
Cualquiera puede crear de forma gratuita, o a muy bajo precio, un espacio en la Red: comprar un dominio y un alojamiento basta. Las herramientas para gestión y creación de contenido se multiplican y ofrecen de forma gratuita, desde plataformas de gestión de publicidad hasta publicadores. La moneda que cobran las compañías no es dineraria, sino de datos, de marca, de valoración por número de clientes y usuarios. Quizá la antesala de una nueva burbuja, vista su todavía deficiente conversión económica como demuestra, por ejemplo, el fracaso de la salida a Bolsa de Facebook.
La Red es, sobre todo, social. Aparecen plataformas de código abierto para que la gente trabaje sobre ellas y las mejore. Aparecen enciclopedias comunitarias que en pocos años desplazan y extinguen a sus exitosas antecesoras. Hay modelos de negocio sociales y plataformas de financiación colectiva, y foros donde se comentan las noticias generando una enorme cantidad de tráfico a determinados sitios web o, por el contrario, hundiendo su reputación en pocas horas. El usuario en ocasiones se diluye en el anonimato de los comentarios, pero también se redefine como parte de una colectividad que se moviliza, de forma virtual, pero se moviliza.
El usuario no es un usuario, sino una pieza de la comunidad. En la red social está en contacto con otros, en el foro comenta con otros, en el agregador social califica junto a otros, en la lista de correo comparte con los demás. En el momento en el que, para algunos, más nos aliena la tecnología se produce un efecto contrario en el que se fortalece el sentimiento de pertenencia a una comunidad, a un grupo. Indeterminado quizá, pero grupo.
Hasta el consumo de medios se resiente: cada vez es más usual estar consumiendo un contenido, por ejemplo televisivo, y comentar impresiones en las redes sociales, ya sea por comentarlo sin más, ya sea para ensalzarlo o para criticarlo. Y, siguiendo con el ejemplo, las cadenas lo fomentan sugiriendo hashtags para que sus espectadores los utilicen, introduciendo otro tipo de medición de audiencia, una medición combinada en varios soportes.
El usuario, por tanto, puede crear contenido y, a la vez, está expuesto a una enorme cantidad de información, accesible en todo momento y en todo lugar, de forma gratuita y constante. Pero el usuario, además, distribuye contenido. Cualquiera puede convertirse en un líder de masas. Cualquiera puede convertirse en un gatekeeper. Cualquiera puede marcar la agenda, dando visibilidad a temas que los medios de comunicación no habían tratado en un inicio y que, en un intento por atraer para sí esa nueva audiencia, adoptan. Pasó con la Ley Sinde, pasó con el 15M.
Los usuarios tienen un arma poderosa: la replicación. Cada vez que un usuario comparte contenido lo hace visible a la comunidad de seguidores que tiene, sea grande o pequeña. Si alguien de entre esa comunidad replica a su vez ese contenido, lo hace visible a su propia comunidad, en mayor o menor medida diferente de la del usuario original. La información pasa así a incorporarse de forma veloz a un flujo imparable en el que cada replicación multiplica su visibilidad. La audiencia, por tanto, no se genera ya tanto en los portales, sino en las redes.
La teoría de la larga cola, aplicada a la lógica comercial, sirve también para justificar la importancia del usuario individual en un entorno de miles de millones de usuarios. La suma de la infinidad de pequeños usuarios anónimos que hay en la Red es mucho más numerosa que la suma de la cantidad limitada de usuarios con millones de seguidores en la Red. La masa, no como concepto arbitrario y homogeneizador, sino como envergadura social sin identidad común ni intereses. Es la masa la que mueve los contenidos, con la ayuda de catalizadores como líderes de opinión.
Diferentes entornos, diferentes usos
El arma del individuo es el ordenador, pero también el móvil, que puede ser usado en cualquier momento y lugar gracias a su portabilidad. Pero, a la vez, esta portabilidad es un límite a su usabilidad: la experiencia de uso en lecturas de texto o visualizaciones de vídeo no siempre es satisfactoria a causa de su tamaño. Por eso la especie evoluciona una vez más y da origen a tabletas y libros electrónicos, dispositivos que comparten gran parte de las propiedades de la telefonía inteligente, pero con un formato mucho más adecuado para la lectura.
Esta dicotomía marca el tipo de información que se suele consumir en cada dispositivo. El teléfono inteligente, un bien de consumo masivo al que gran parte de la población puede acceder, sirve para que el usuario se comunique con su entorno social, pero también para consumir determinado tipo de información inmediata: última hora informativa, resultados (económicos, deportivos…) o, en mayor medida, acceda a información útil (encontrar cosas, resolver dudas…).
El siguiente paso lo ha marcado la irrupción de los ebooks primero y de las tabletas después, una suerte de evolución del teléfono móvil no como dispositivo de comunicación telefónica, sino como dispositivo de comunicación a través de internet. La novedad en este caso es que presenta determinadas características, como el tamaño, que potencian las posibilidades de otro tipo de consumo, como por ejemplo la lectura de textos largos, propios de revistas, prensa o libros.
Porque, ¿verdad que leer esto hubiera sido más fácil en un soporte más adecuado que la pantalla? A fin de cuentas, ahora que los medios de comunicación han avanzado tanto seguro que era una forma mucho más cómoda…