Un buen libro es aquel que te lleva a otro buen libro casi de la mano. Lo lees con gozo y con gozo estás deseando terminarlo para adentrarte en la lectura de otros libros cómplices. A su manera, los buenos libros funcionan como mapas que guían al lector por los anaqueles hacia territorios afines donde sobrevuela el talento creador.
Si atendemos a esta sencilla teoría cartográfica, Cita con los clásicos, del estadounidense Kenneth Rexroth, que acaba de publicar Pepitas de calabaza, es, sin duda, un excelente libro. Su lectura no hace otra cosa que guiarte hacia otros libros con la misma suave brisa marina de una carta de navegación. Todas sus recomendaciones giran en torno a clásicos de la literatura y el pensamiento universal, esos clásicos que todos decimos que hemos leído y que casi nadie se atreve a reconocer que no ha leído, unas veces por falta de tiempo y otras veces, ¿por qué no confesarlo?, por falta de ganas.
Nuestra educación formal nos alejó de las páginas de los clásicos casi a la misma velocidad con que acentuó nuestra capacidad para aprobar exámenes. De poco nos valió que algún profesor bienintencionado, de esos que leían a Italo Calvino, nos instase a que los tomáramos como unos libros vivos cuyas historias inmortales nos podían ayudar a aligerar las tribulaciones de la juventud. Nosotros los estudiantes adocenados los veíamos como unos mamotretos de obligado aburrimiento, cuya lectura venía condicionada por el único estímulo de aprobar la selectividad. Necesitábamos a alguien como Rexroth para sacar a los clásicos de la hora de clase y llevarlos a la hora del recreo.
Este escritor, emblema de los valores más auténticos de la contracultura, se crió en el seno de una familia de librepensadores de principios del siglo XX, donde, en unas aulas abiertas al goce y júbilo estéticos, le enseñaron a concebir la cultura no como una herramienta práctica para prosperar académicamente sino como un medio etéreo para llegar a ser una mejor persona, es decir, una persona que prefiera la belleza a la fealdad, la bondad a la maldad, la verdad a la mentira. Fue esta mentalidad tan placentera la que le permitió entender los clásicos como una pradera mullida donde poder mecerse en vez de como una fatigosa montaña ardua de escalar.
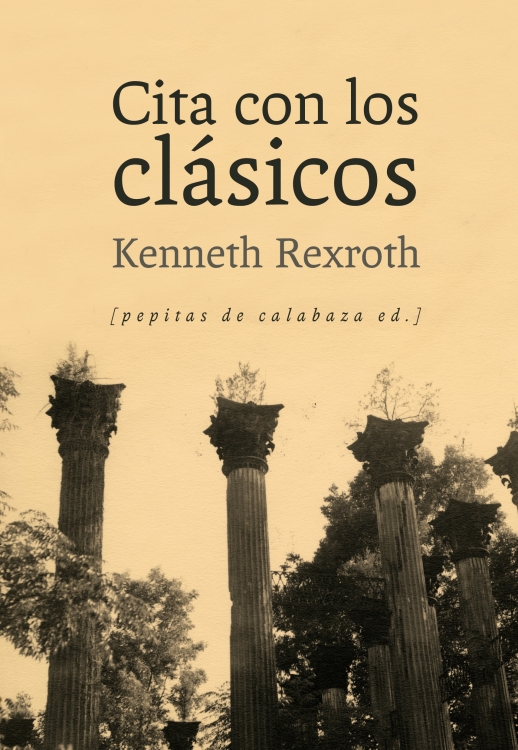
Rexroth entabló con ellos una relación íntima que fue más allá de lo académico, proponiendo unas reflexiones propias, muy originales, no contaminadas por los dictámenes de los manuales. Esta originalidad la logró porque se apertrechó de una característica básica del buen lector: la de ser libre para que la interpretación autónoma se despierte con cada lectura.
La selección de sus clásicos, sesenta clásicos como sesenta soles, es una selección no impositiva, con la que no pretendió establecer una jerarquía sino un recorrido personal de su espíritu. Es la gran diferencia con otro canon tan famoso como el de Harold Bloom. Si este polémico ensayista logró la celebridad a costa de erigirse como juez implacable de las obras que merecían la inmortalidad literaria, Rexroth prefiere pasar a un segundo plano. Su canon no es un canon narcisista. Sus reseñas, tan breves como amenas, tan eruditas como accesibles, se publicaron para animar la lectura de los clásicos reseñados y no para engrandecer su figura como jerarca del buen gusto.
A mí me ha sucedido con este libro que, conforme iba leyendo cada una de sus estimulantes sugerencias, me iba levantando del sofá para sacar de la estantería tantos clásicos olvidados que me quedan aún sin leer: las Vidas Paralelas de Plutarco, ese diálogo de Platón, la historia de Genji, los cuentos de Chaucer… Su benefactora influencia ha propiciado que vuelva a apropiarse de todo mi ser aquella voracidad lectora de mi adolescencia, aquella especie de bulimia enfermiza, que se tornaba nerviosa porque quería leerlo todo y el tiempo era el que es, siempre tan breve.
La visión de Rexrtoh coincide, en su sed insaciable de sabiduría, con la de otro lector impenitente como fue Borges, quien aseguró enorgullecerse más de los libros que había leído que de los que había escrito. Ambos se plantearon la cultura desde una perspectiva cosmopolita, que les llevó a leer en todas las direcciones posibles, abarcando tanto los clásicos occidentales como los orientales, tanto los antiguos como los modernos.
Este libro, que comienza con una reseña de la heroica epopeya de Gilgamesh y termina con una recomendación de los sensibles cuentos de Chejov, se podría definir como un laberinto borgiano de sesenta brillantes espejos. Pero nos quedaríamos cortos con esta definición. Habría que añadir que cada uno de esos espejos refulge de una forma especial gracias a la personalidad deslumbrante de Rexroth. Porque si el laberinto borgiano suele estar formado por una erudición anacoreta, de bibliotecario silencioso y huraño, el de Rexroth, sin embargo, está constituido por una erudición extrovertida de animador de charlas, de tertuliano alegre de cafés. La idea de Rexroth no es la idea borgiana de alejarse del mundo sino la de implicarse en él asumiendo sin miedo todos sus desafíos.
La literatura la concibe con una función utilitaria, casi de salud pública. Gracias a este delicioso libro de libros comprobamos cómo las grandes obras literarias han sido reflejo de épocas de gran complejidad social y cómo sus autores quisieron expresar a través de sus ficciones esas complejas relaciones para que los lectores aprendiéramos de ellas y educáramos nuestros espíritus. Les aseguro que de esta cita a cualquier hora del día o de la noche con los clásicos de Rexroth sales bastante mejorado como ser humano: con un poco menos catarro y un poco más socrático. Es decir, con la idea filosófica de que el mal suele ser resultado de la ignorancia y la virtud, más bien fruto del conocimiento.
La hora de los clásicos
