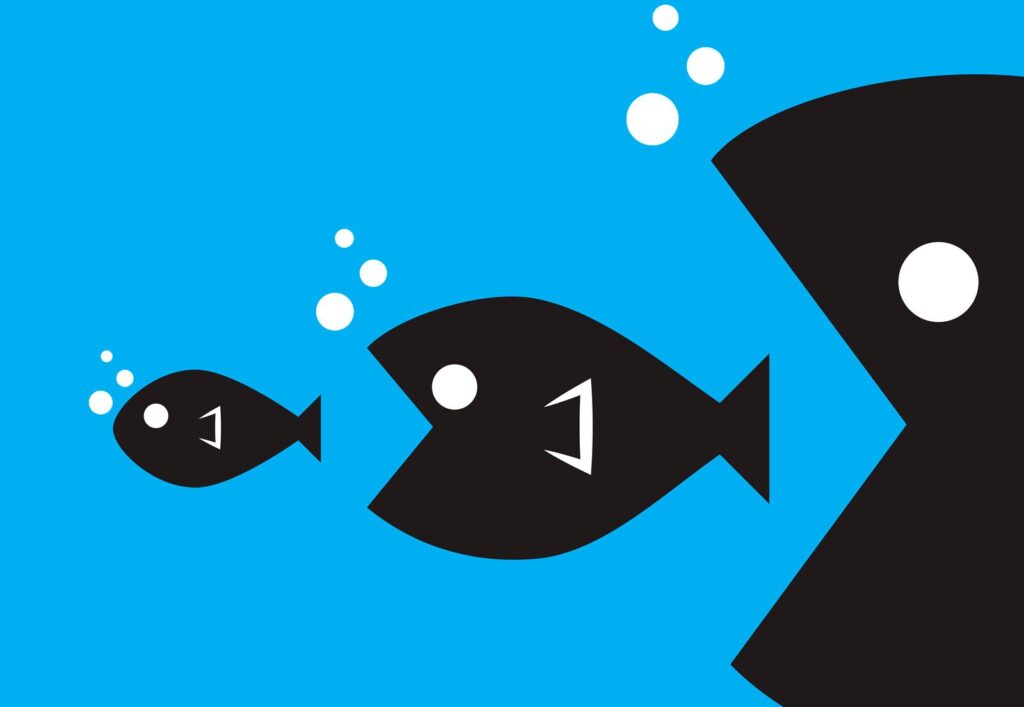El tamaño importa. Esa ha sido la convicción durante siglos. Tanto que nuestro refranero está lleno de aseveraciones en ese sentido: caballo grande, ande o no ande; el pez grande se come al chico; cucharón grande para quitar el hambre…
Cuando un gorila quiere amedrentar a su enemigo eriza su pelo para parecer más grande. De ahí viene, en nuestro caso, lo de los pelos de punta. Solo que a veces se nos olvida porque nos molesta recordar que también fuimos primates.
Si alguien habla con pomposidad es una persona grandilocuente. Si realiza algo grandioso, se convierte en un gran personaje. O en una gran persona si lo que tiene es un gran corazón.
Lo grande jerarquiza de arriba abajo. Por eso aparece en la religión (Alá es grande), en el sexo (una polla como una olla) o en el poder (Alejandro Magno).
No es corriente que las palabras latinas prevalezcan intactas en nuestro idioma actual. Pero la palabra magnus lo ha conseguido gracias a su magnificencia (el magno concierto, la magna celebración, el magno discurso…). Incluso ha desbordado el ámbito territorial de los países latinos cruzando sus fronteras (Magnus, como nombre de pila, se sigue utilizando hoy en día en algunas sociedades escandinavas).
Lo grande ha sido simultáneamente garantía de calidad y cantidad, de éxito (trabajo en una empresa grande) o de privilegio (vivo a lo grande).
Pero ahora el mundo empieza a empequeñecerse. Es una especie de resaca ante tanta grandiosidad en la que regresan los valores de lo pequeño (el viñedo pequeño, la huerta pequeña, la start-up).
Una carrera que tiene su meta final en un nuevo valor emergente: lo diminuto. Aparece, en primer lugar, por el rechazo social hacia lo grande, dado que lo grande nos viene grande.
Ese es uno de los motivos por el que hay políticos como la demócrata estadounidense Elizabeth Warren que proponen trocear las Big Four tecnológicas, lo que ya les ha supuesto una caída de su valor en bolsa. O el renacer de los movimientos separatistas en muchos países del planeta.
En el aspecto tecnológico, lo diminuto tiene también sus nuevos mitos. La aparición de la informática cuántica ha desempolvado la fascinación hacia lo ínfimo. Con ella, el átomo resurge tras su anterior caída en desgracia (primero por las bombas de Hirosima y Nagasaki y más tarde por las tragedias de centrales nucleares como las de Chernóbil o Fukushima).
La informática cuántica, prometedora de un mundo más avanzado, nos coloca de nuevo ante la magia de ese ínfimo incomprensible para el común de los mortales. Es lo que le permite a científicos del nivel de José Ignacio Latorre declarar que «el futuro será cuántico o no será».
Lo diminuto se revaloriza. Durante mucho tiempo fue sinónimo de banal, menor, insignificante. Pero ahora regresa con el aura de lo intangible tangible. Por eso buscamos en lo microscópico las soluciones que no nos proporcionó lo grande. Es tal vez otra moda. Aunque ojalá sea cierta y descubramos, en esta mirada hacia abajo, lo que no encontramos con nuestra mirada hacia arriba.