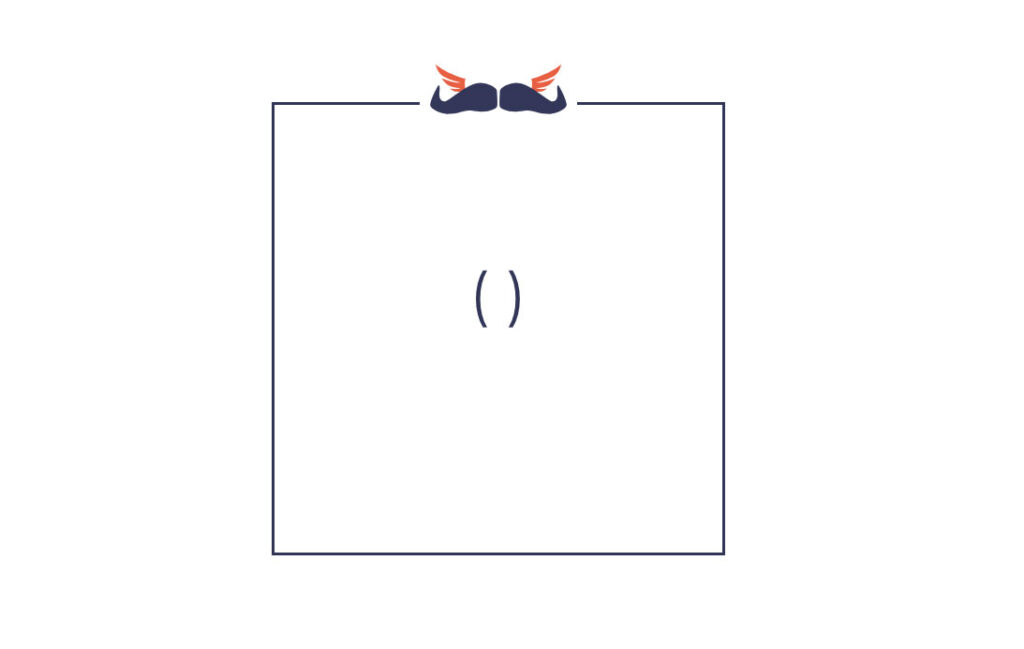No atormenta el futuro al paréntesis (ni al de cierre ni al de apertura). Nah. No pinta que el porvenir quiera enterrarlo. Este signo parece estar blindado ante la amenaza que sufren hoy el punto y coma (;) y las aperturas de la interrogación (¿) y la exclamación (¡).
(.) (.)
Puede ocurrir que el paréntesis no se vea mucho en las conversaciones de los chats, como le ocurre al (😉, el (¿) y el (¡). Puede que cada vez resulte más pesado calzarlo entre las frases cortas y los párrafos breves que se han impuesto en el lenguaje actual. Puede incluso que la raya intente apoderarse de su función de meter una especie de repente que salta a otra idea en medio de una sentencia. Eso aconsejaba el filósofo y musicólogo Theodor Adorno: ¿para qué levantar los muros del paréntesis dentro de una frase si se pueden usar los pasamanos de la raya?
Pero, sin duda, le esperan muchos años por delante. No será quizá en los textos literarios ni mucho menos en las conversaciones escritas de barra de bar. La ciencia y la tecnología le dan el fuelle que otros signos no tienen.
En matemáticas el paréntesis es imprescindible. Esta ciencia se apoderó de él hace cinco siglos. La primera vez que se vio escrito a mano fue en 1544 (estaba en el famoso libro Arithmetica integra, del teólogo alemán Michael Stifel) y ocho años después apareció en el General Trattato di Numeri e Misure del ingeniero y matemático Niccoló Fontana Tataglia.
En la informática se emplea hasta la extenuación. Los lenguajes de programación emplean paréntesis por todos lados. Incluso en uno de los históricos, el LISP, «se usaban tantos y tantos que a la gente le gustaba decir que LISP significaba realmente Lost In Stupid Parentheses o Lots of Irritating Superfluous Parentheses», cuenta Ismael Olea, tecnólogo especialista en Open Source e IT Morning Singer.
Los paréntesis que no se ven por delante ahora están por detrás. En las entretelas de las webs, en el código fuente, hay ristras y ristras de paréntesis que indican a la computadora qué tiene que mostrar en la pantalla. Son líneas como esta:
replace( /(^|\s)client-nojs(\s|$)/, «$1client-js$2» );
Las letras se mudaron de historia, los puntos se volvieron comas, entre paréntesis fui comillas de otro párrafo…
— 〽️… (@_mar_fer) June 3, 2018
Fue también en la informática donde el paréntesis experimentó otro de sus grandes saltos evolutivos. Llevaba tiempo entre palabras, ponía orden en las matemáticas, armaba mandatos en programación y, de pronto, entró a formar parte del nuevo lenguaje que advertía del paso de un mundo analógico a otro digital.
En los primeros correos electrónicos empezaron a echar en falta la calidez del manuscrito y vieron que muchas veces las connotaciones de las palabras se perdían entre los bits. El sarcasmo, la ironía, la efusividad se evaporaban al leer frases en las pantallas. Hasta que un día al informático Scott E. Fahlman se le ocurrió añadir gestos a las palabras. No podían dibujarlos, pero bastaban tres signos bien puestos para representar un rostro alegre y uno triste.
El 19 de septiembre de 1982, el estadounidense escribió un e-mail al tablón de anuncios electrónico de su universidad, la Carnegie Mellon, que decía:
Propongo la siguiente secuencia de caracteres para marcar una broma:
: – )
Léelo con la cabeza de lado. De hecho, probablemente resulta más económico para marcar cosas que no son bromas, dadas las tendencias actuales. Para esto, usa
: – (
El paréntesis, los dos puntos y el guion se convirtieron en los tres primeros signos de un nuevo lenguaje universal: el de los emoticonos. Desde entonces el paréntesis se ha convertido en unos labios y los dos puntos en sus bellos ojos negros. Es el signo de los gestos, de las penas y las alegrías.
En la historia del paréntesis está escrito el paso al mundo de las máquinas, igual que en la historia de la almohadilla (#) las redes sociales provocaron un bum.
Tampoco hay a la vista amenazas de divorcio. Hoy, en tiempos de tanto matrimonio roto, cada vez se ven más solos los signos de cierre de interrogación (?) y exclamación (!). Pocas veces les acompañan ya los de apertura (¿) y (¡). Van solos, muy solos. A diferencia de las comillas (“), la raya (—) o el paréntesis, que siempre van con sus respectivos.
Se citaron dentro de un libro y de las comillas pasaron al paréntesis para tener más privacidad.
Isa Arredondo— microcuentos (@microcuentos) May 30, 2018
Ana, una adolescente rubia de 14 años, no sabe explicar bien para qué sirven los paréntesis en el lenguaje. Pero sabe lo que son: «Los uso para explicarle algo a mi profe en un examen y, sobre todo, en matemáticas», cuenta.
Ainhoa, una niña morena de 10 años, también los utiliza. ¡Y en lengua! Dice que los emplea para hacer aclaraciones dentro de una frase.
—Javi, ¿sabes lo que es el paréntesis? —el niño de ocho años contesta haciendo un dibujo de este signo en el aire. Lo traza desde arriba hacia abajo y él se queda en medio, guardado entre paréntesis— ¿Y tú lo usas?
—No, porque no escribo textos teatrales.
—¿Hum…? —qué habrá querido decir el chiquillo, me pregunto. Y solo lo entiendo cuando unos días después, mirando la RAE, descubro que, entre sus los del paréntesis, cita:
Para encerrar, en las obras teatrales, las acotaciones del autor o los apartes de los personajes: «Bernarda. (Golpeando con el bastón en el suelo). ¡No os hagáis ilusiones de que vais a poder conmigo!» (García Lorca Bernarda [Esp. 1936]).
Necesito un paréntesis en la vida 😩
— Eithan Markov (@Delereth) June 2, 2018