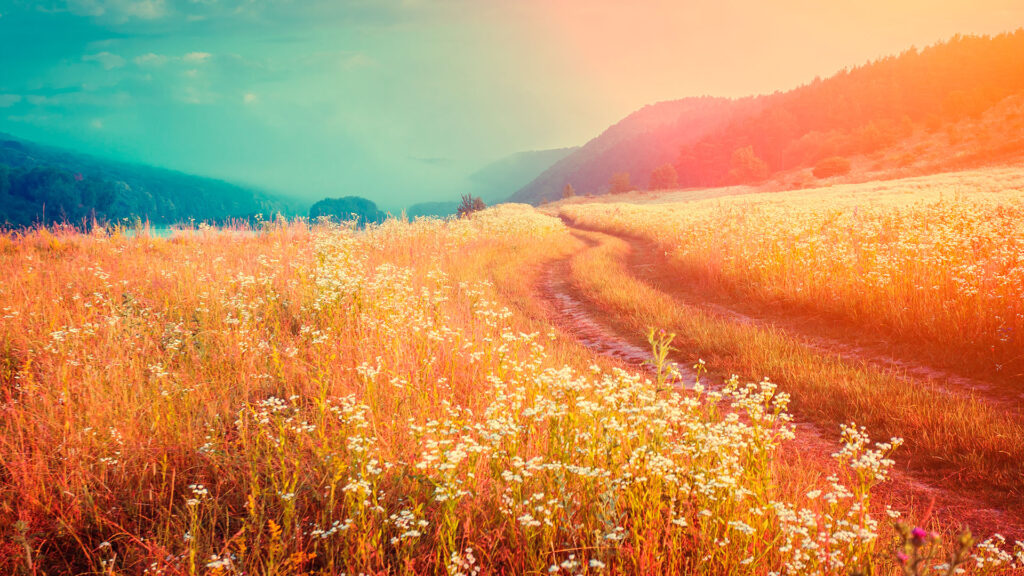Es insano, dicen, volver al pasado una y otra vez. Pero resulta inevitable regresar de vez en cuando al tiempo en el que se fue feliz, o eso nos parece ahora desde el presente a quienes ya cumplimos los cincuenta. La espita de esa bomba de nostalgia la abre el descubrimiento en cualquier rincón de la casa, ahora que es tiempo de hacer limpieza, de ese objeto ligado al pasado que nos hace cosquillitas en el alma.
O basta contemplar el álbum de fotos que cría polvo en una estantería del trastero para volver, de pronto, a esos veranos en los que el móvil no existía, ni las redes sociales ni los selfis… ni puñetera falta hacían.
Todo el verano en rockys. pic.twitter.com/QEK947rksc
— Yo fuí a EGB (@YofuiaEGB) 13 de julio de 2018
Eran los veranos de los rockys con rayas a los lados, tan coloridos, cortos y ajustados que hoy causarían escándalo incluso en los más atrevidos. Los vimos en el cine la primera vez, en alguna de esas películas norteamericanas que hoy ni recordamos. Y como tantas otras cosas venidas de fuera, enseguida pasó a formar parte de los fondos de armario veraniegos de los chavales españoles.
Las cangrejeras eran el calzado oficial, ya pasaras los calores de agosto en el pueblo o en la playa.
Y no había chapuzón que se preciase si no se iba acompañado del balón de Nivea y una digestión de dos horas, siesta al compás de las chicharras mediante, tras aquellas comidas caseras y frías guardadas en fiambreras (los tupper son un invento moderno que nada tiene que ver con aquellas cajas de aluminio que olían a tortilla de patata o a filetes de pollo empanados cuando los abrías), que las madres apilaban junto a la bota de vino en neveras de camping azules o naranjas.
Al final del verano las llevabas marcadas en los pies. pic.twitter.com/ge6dGUEwLH
— Yo fuí a EGB (@YofuiaEGB) 15 de julio de 2018
Cosas que no puedes olvidar este verano si fuiste a EGB https://t.co/PvxAMAlGeZ pic.twitter.com/5iFE3Q981R
— Yo fuí a EGB (@YofuiaEGB) 4 de julio de 2018
A falta de otro medio de transporte, la bicicleta era la reina. Quien no tenía una BH de paseo no tenía nada. Había otras marcas, incluso puede que mejores, pero esas bicis plegables de todos los colores arrasaban entonces como ahora lo hacen las bicis del Decathlon.
Esa era su ventaja con respecto al resto, que podían doblarse sobre sí mismas y meterse en el maletero del coche para ir a pasar la tarde de domingo al campo. Quien tenía una BH tenía un tesoro. Y había que cuidarlo.
Ellas las implementaban poniéndoles una cesta en el manillar. Allí se metían la toalla y las cangrejeras para bajar al río o a la piscina del pueblo de abajo. O a la playa, que de todo había.
Ellos optaban por un tuneo más de barrio, más macarra, quitándoles los guardabarros y dejando un solo freno, el de atrás, para colmo de riesgo y osadía. Después llegó la Bicicross, también de BH, tuneada de serie y pesada como una losa si había cuestas que subir, que aportaba la imagen de chulo transgresor y malote con la que su dueño buscaba impresionar a las chicas.
Los pequeños quioscos poblaban los rincones del barrio o presidían la plaza del pueblo. Tenderetes estrechos, claustrofóbicos a veces, con una ventana que hacía de mostrador donde se parapetaba si llovía el quiosquero, aunque en verano prefería sentarse con una silla de camping a la sombra del negocio, para atender desde allí a los clientes.
Los más asiduos eran los niños, que se acercaban corriendo hasta allí atraídos por los molinillos de viento de colores que adornaban el frontal del puesto de chuches, pero sobre todo, por el olor a regaliz y chicle Cheiw de fresa ácida, a pipas Facundo y palulú, a Petazetas, a caramelos Pez, a Sugus.
Hallada esta bolsa de pipas #arqueologíaEGB. pic.twitter.com/fGQmKi7IHb
— Yo fuí a EGB (@YofuiaEGB) 16 de julio de 2018
Y a tebeo tostado al sol y al aire reseco y caluroso del verano; y a novela de Marcial Lafuente Estefanía y Corín Tellado, que los padres y madres leían a la fresca por las tardes, y que bajaban a cambiar por otras una vez que habían acabado. Best sellers marca España de la de antes que nada tienen que envidiar a 50 sombras de Grey y otros éxitos actuales.
La merienda, si se tenía dinero, consistía en un Bucanero, un Tigretón, un Bony o una Pantera Rosa. O quizá un Donut que el panadero te vendía sin envasar, cogido con pinzas de hielo, si era muy fino, y envuelto en un papel de estraza que enrollaba cogiendo las puntas y dando vueltas hasta dejar cerrado el paquete.


Después llegaron los Bollycaos, tan ricos que acabaron usándose para describir a los más guapos de la panda, esos que se lo tenían creído y no se juntaban con la gente normal por miedo a perder un ápice de atractivo.
Los que no tenían dinero –o una panadería cerca– merendaban Nocilla untada en pan de hogaza, tan duro que había que morder y tirar con fuerza para arrancar el trozo. No era pan para blandos. Si no se tenía una mandíbula fuerte y una mordida de león, aquel pan de pueblo que duraba días y días podía convertirse en una pesadilla alimentaria.
Los padres se iban a tomar unos chatos de vino al bar del pueblo. En copa no, que eso era de señoritos y allí todos eran muy de andar por casa. Vino peleón y cosechero, que sabía mejor con gaseosa o sifón. «Niño, ponme un tinto con Casera». Las botellas que sobrevivieron a aquellos veranos, vacías y roñosas, se venden hoy en El Rastro madrileño como si fueran auténticas reliquias.

El que no era de vino era de cerveza; de caña, de botellín o de corto, que era ideal para aguantar sin caer borracho perdido en una de aquellas rondas interminables que se pagaban a turnos.
Se servía en los mismos vasos de caña que acababan totalmente rallados de tanto lavarlos, pero rellenados solo hasta la mitad. Aceitunas, alcahueses (cacahuetes) o chochos (altramuces) iban de tapa. Las patatas fritas llegaron después, con la bonanza económica.
Los niños solo pisaban las tabernas para ir a comprar el vino que se vendía a granel. Llevaban la botella de casa y el tabernero se encargaba de rellenarla. Si había suerte y encontraban allí a su padre, podían llevarse de regalo una Mirinda o un Ryalcao, aquel batido de chocolate, vainilla o fresa que se bebía directamente de la botella con una pajita.
La recompensa por haber hecho el recado era un helado. Los había de todos los gustos y sabores, pero los más preciados eran aquellos que tenían formas raras: los Colajet, los Drácula, los Frigodedo, los Frigopie…
Los Calippo llegaron algo más tarde y cambiaron la manera de tomar un helado. Se acabaron (o casi) los chorretes del hielo derretido bajando por las manos hasta llegar al codo.
O los maravillosos y simples polos de limón y naranja, puro hielo con colorante que costaban nada y menos y que eran la pesadilla de las madres, obsesionadas (como las de hoy) por que comieran sano los retoños. Si querían helado, mejor un corte, que al menos estaba hecho con leche.
La versión casera de los polos eran los flashes, esos tubos de plástico rellenos de un líquido inclasificable, coloreado por sabores, que se metían en el congelador.
Según donde se veraneara, recibía un nombre distinto (flash, polín, poloflash, frigolisina, polo de bolsa, boli…) que siempre provocaba risas al escucharlo. Con qué mejor ejemplo práctico se podía aprender que había otras maneras diferentes de nombrar (y entender) el mundo más allá de las propias.
El dinero y las llaves se llevaban dentro de la riñonera, que era el colmo de la elegancia y el pragmatismo. Venían a sustituir a aquellas mariconeras que algunos hombres llevaban como bolo de mano, que tan poco gustaban a los más viriles.
La riñonera tampoco es que les hiciera gracia, pero cuando se miraban al espejo y se veían con aquellos pantalones de campana y tergal, la camisa de cuadros abierta hasta el ombligo y la gorra de Fontaneros López en la cabeza, aceptaban aquella imagen informal y moderna que les otorgaba aquel bolso atado a la cintura.
Algunos llevaron el complemento demasiado lejos en su atuendo y así nació el dicho popular de «no hay hortera sin riñonera».
La tele no existía. No, al menos, hasta después de comer, cuando los adultos sesteaban en sus cuartos y los chavales ocupaban el salón de la casa para no perderse las aventuras de Kitt, El coche fantástico, de Ralph Hinkley, El gran héroe americano y de Pancho, Javi, Chanquete y los demás que disfrutaban en Nerja de un Verano azul.
Después de la serie de Mercero, ese fue el color de los veranos que vendrían después y que hasta entonces tenía aspecto de foto antigua de Polaroid.
No había radio en la que no sonara la canción que cada verano, sin faltar uno, perpetraba Georgie Dan. Ni verbena en la que no se bailara Paquito Chocolatero ni Los Pajaritos. Ritmos machacones y facilones con letras simplonas (si las hubiese) que iban siendo desbancados poco a poco por canciones en inglés, con letras tan simples o más, pero que como no se entendían, gustaban. ¡Bendita ignorancia!

Si la música que se escapaba de las casas y ferias sonaba demasiado paleta, se tiraba de Walkman y cintas de casete que se habían grabado de la radio, con paciencia de amanuense, a lo largo del invierno.
Los veranos se fueron haciendo cada vez más cortos a medida que los chavales crecían. El trabajo y otros intereses acabaron por reducirlos a periodos de quince días o una semana.
Atrás quedaron las BH, las cangrejeras, las riñoneras y los Walkman. Sin embargo, una pequeña parte de ellos se quedó atrapada en ciertos objetos escondidos o en álbumes de fotos olvidados en el trastero. Y de vez en cuando, sin hacer ruido, nos vuelven a hacer cosquillitas en el alma.