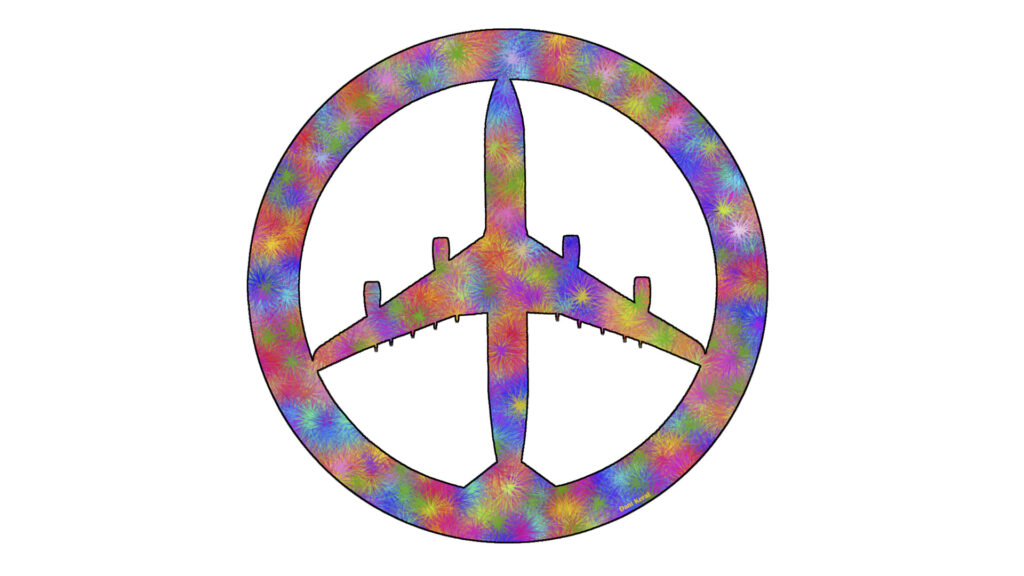«¿Y usted por qué diablos hace lo que hace, para que un pobre gilipollas pegue un salto en una playa de Mozambique?»
Fabián C. Barrio, situado frente a la pantalla de proyección que muestra una foto suya en Mozambique, se dispone, por fin, a dar respuesta a la pregunta con que inició su ponencia. Nos encontramos en las I Jornadas Humboldt de los Grandes Viajes, en la primavera de 2013.
«He llegado a la conclusión de que, si salí a dar una vuelta, era porque no me quedaba más remedio que hacerlo. Disponemos de un tiempo muy limitado en esta vida para hacer cosas extraordinarias y constantemente desperdiciamos el material más frágil del que está hecha la vida: el tiempo».
Un violín comienza a llorar el Nothing else matters de Metallica. Fabián inicia los versos del poema Ítaca, del griego Konstantinos Kavafis: «Cuando emprendas tu viaje a Ítaca/ pide que el camino sea largo/ lleno de aventuras, lleno de experiencias…».
Frente a él, decenas de personas observan desde la oscuridad con el deseo a flor de piel de salir de inmediato, dejarlo todo y recorrer el mundo. Decenas de personas que podrían formar parte, sin saberlo, de un nuevo movimiento contracultural: el de los viahippies.
Cultura, contracultura, subcultura
En 1956, un Aullido sacudió los cimientos de Estados Unidos, un país envuelto en una esquizofrénica carrera armamentística contra el enemigo invisible llamado comunismo.
«Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo, hipsters con cabezas de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con el estrellado dínamo de la maquinaria nocturna, […]».
Inspirado por el autor romántico William Blake, Allen Ginsberg publicaba un poema donde su voz gritaba libre y salvaje anunciando el comienzo de algo que agitaría las mentes de miles de jóvenes en los años sucesivos. Se trataba de la generación beat, la que más tarde Theodore Roszak definiría como contracultura en su libro El nacimiento de una contracultura, agrupando también al movimiento hippie.
En su obra, Roszak explicaba que «entendemos por contracultura una cultura tan radicalmente desviada o desafecta a los principios y valores fundamentales de nuestra sociedad, que a muchos no les parece siquiera una cultura, sino que va adquiriendo la alarmante apariencia de una invasión bárbara».
De una invasión bárbara.

Esta invasión impactaba en la línea de flotación de aquellos que se movían en la corriente global del momento: una sociedad norteamericana envuelta en plena Guerra Fría y en una revolución cultural que trajo un «nuevo estatus en el concepto de juventud, una juventud que no era entendida como una preparación a la vida adulta, sino un estado vital con entidad propia», como explica el licenciado en filosofía Estaban Ierardo.
En ese panorama, el mundo adulto que manejaba el tejido de los negocios animaba y dirigía a los jóvenes a consumir objetos especialmente destinados para ellos (ropa, música, cine…). Fue en ese contexto en el que surgieron los movimientos contraculturales beat y hippie.
Fadanelli, dentro del libro CulturaContraCultura: diez años de contracultura en México, define el concepto como aquello que se caracteriza en ir en contra de cualquier institución y de los pensamientos considerados hegemónicos, actuando como un contrapeso de la cultura que va a estimular su evolución.
Junto a contracultura, encontramos otro concepto: subcultura. Como indican las doctoras Rubio y San Martín, el término subcultura «es algo anterior, y parte del sociólogo David Riesman en 1950, que distinguía entre una mayoría, que pasivamente aceptaba estilos y significados provistos comercialmente, y una “subcultura” que busca activamente un estilo minoritario y que interpretaba de acuerdo a valores subversivos». Y rematan: «cuando una subcultura se enfrenta radicalmente a la sociedad a la que pertenece, se conoce como contracultura».
Contracultura más allá de los beat y los hippies
Los humanos somos –cafres, valientes, revolucionarios, intransigentes, desquiciantes– igual de humanos, sea el momento histórico que sea. Puesto que la contracultura es una voz alternativa a la cultura dominante, es de suponer que, a lo largo de la historia, se han dado diferentes ejemplos de esto, aunque Roszak no los incluyese en su teoría.
Encontramos, por ejemplo, una Edad Media donde el catolicismo era la cultura dominante en Occidente. La única verdad era lo que decía la Iglesia, porque la Verdad había sido revelada a través de las Escrituras. En este contexto, unas voces disonantes se alzaron, las de los cátaros, que afirmaban la existencia de una dualidad creadora (una espiritual, creada por Dios; otra material, por Satanás). En el siglo XII, tras ser considerados herejes, fueron erradicados en la cruzada Albigense.
En el siglo XVI, la cultura dominante seguía girando en torno al catolicismo. En este momento, el desafío, la contracultura, fueron los cultos protestantes, como las ideas luteranas de la Reforma en Alemania, que llevaron al cisma de la Iglesia Católica. También lo fueron aquellos sujetos de mente más científica que proponían un universo heliocéntrico, expulsando a la Tierra –al hombre, a Dios– del centro de la ecuación.

En el siglo XVIII, podría interpretarse también como un tipo de contracultura al romanticismo, que surgió como reacción frente al racionalismo imperante (aunque el romanticismo acabó convirtiéndose en un movimiento dominante durante las primeras décadas del siglo XIX).
Fue precisamente del romanticismo de donde los movimientos beat y hippie extrajeron parte de su inspiración, en especial del inglés William Blake. En su obra El matrimonio del cielo y el infierno, Blake introduce la frase «si las puertas de la percepción estuvieran limpias, todo aparecería como es, infinito», que será determinante para el movimiento psicodélico del siglo XX.
En 1954, Aldous Huxley –independiente de la generación Beat– realizó un experimento controlado con mescalina y, tras la experiencia, publicó Las puertas de la percepción, donde explicaba que el cerebro humano filtra la realidad para no dejar pasar todas las impresiones e imágenes, añadiendo que las drogas alucinógenas pueden reducir este filtro, abriendo esas puertas de la percepción y logrando que espacio y tiempo se vuelvan irrelevantes.
Logrando que espacio y tiempo se vuelvan irrelevantes…
Los viahippies, ¿el nacimiento de una contracultura?
Espacio y tiempo se vuelven irrelevantes.

«La contracultura», decía Roszak, «es una exploración del comportamiento de la consciencia» y «la experiencia psicodélica se nos muestra como uno, entre otros, de los métodos posibles de realizar esa exploración», situando la poesía o el teatro entre algunos de estos métodos.
A mediados del siglo XX, durante la generación beat –con Kerouac– y, sobre todo, durante la generación hippie, se extendió una forma de afrontar la vida, encarándola desde el nomadismo, rehusando a la radicación en un lugar y buscando la aparición constante de situaciones inesperadas. Este nomadismo se ha ido desarrollando durante décadas hasta nuestros días, transformándose por el camino y ofreciendo una nueva forma de exploración de la consciencia alejada de las drogas alucinógenas: la experiencia del viaje.
La cultura dominante de finales de siglo XX, enmarcada en el final de la Guerra Fría, fue el fortalecimiento del capitalismo, representado por el reaganismo en Estados Unidos y el thatcherismo en Reino Unido. Aunque, como afirman María Angulo y Eduardo Fariña en Crónica y mirada: aproximaciones al periodismo narrativo, «la globalización es el arquetipo actual dominante».
Todo esto se reduce a un concepto: el consumismo dentro de una –ya muy manoseada– aldea global, donde todo está interconectado a través de la tecnología. Un mundo dominado por el consumo y la posesión de bienes donde se exige al humano que cada minuto de su tiempo esté dedicado a la producción del capital suficiente para sostener ese consumo.
Un círculo vicioso perfectamente engrasado –incluso cuando colapsa–.
Frente a este engranaje, voces disonantes se vuelven a alzar para reaccionar ante la cultura dominante. En este artículo de Yorokobu, algunas de esas voces disonantes se enmarcan bajo el concepto de viahippies, un grupo humano con características particulares, muchas en común con otras contraculturas de la historia.

- Características como el concepto de que dedicar una vida a trabajar no representa la esencia del ser humano. Los viahippies son personas que se han dado cuenta de que las horas empleadas en la actividad laboral les están haciendo desperdiciar «el material más frágil del que está hecha la vida: el tiempo».
- Eso conduce a una cierta actitud antimaterialista, y a una simplicidad y austeridad voluntarias, en las cuales, los viahippies se dan cuenta de que sus bienes más preciados se suman en horas y experiencias, no en objetos, ni tan siquiera en monedas. Esto les lleva a renunciar a numerosas posesiones y a un minimalismo vital.
- Esas horas, las centran en un gran y casi único elemento: el viaje. El viaje como forma de abrir las puertas de la percepción. Una tendencia o deseo por el nomadismo o, en algunos casos, por la trashumancia, pasando largas temporadas en ruta y realizando paradas prolongadas en algún punto del planeta.
- Así como las generaciones beat y hippie se basaron en el mundo oriental para encontrar su esencia como seres humanos, los viahippies amplían el espectro a todo el planeta, usando la experiencia de viaje como herramienta de autoconocimiento a través de los paisajes y culturas que encuentran en su camino.
- Esta priorización del viaje conlleva también un cierto antiautoritarismo, un rechazo a las imposiciones externas de unos cánones en los que la sociedad occidental actual se vertebra, como el patrón de evolución estándar (y casi obligado) de: trabajo-coche-casa-matrimonio-hijos.
- Esto enlaza con un concepto ya visto a lo largo de la historia, pero especialmente relacionado con el romanticismo filosófico: el carpe diem. El doctor en filosofía José Barrientos, en su libro Idea y proyecto: la arquitectura de la vida, explica que «en el romanticismo filosófico, carpe diem poseía una semántica diferente a la de la actualidad, en la que significa placer, pero el adecuado, aquel que fomente el máximo disfrute de la vida y no solo el del mal interpretado hedonismo».
- Debido a este carpe diem mal interpretado, los viahippies son vistos, desde el prisma de aquellos que siguen la corriente de la cultura dominante, como personas que han sufrido una regresión hacia una inmadurez adolescente, una búsqueda del ser «eternamente joven», personas que aún no se han dado cuenta de que deben «sentar la cabeza».
Si hubiese que fijar un momento de aparición de los viahippies, sería, quizá, a partir de la década de los 90, siendo a partir del nuevo milenio cuando se comenzaron a generalizar las actitudes mencionadas en este artículo como actitudes viahippies.

De esta forma encontramos nombres –que podríamos llamar protoviahippies– como Francisco Po, que en 1976 dejó su trabajo de ejecutivo para recorrer el mundo comenzando por la cordillera del Himalaya; Ted Simon, que realizó una vuelta al mundo en moto en cuatro años comenzando en 1973; Juanjo Alonso «Kapitán pedales», el primer español en realizar una vuelta al mundo en bicicleta entre 1990 y 1992; o Claude «The Yak» Martheler, que la realizó entre 1994 y 2001.
Ya en el nuevo milenio –en el que la frecuencia de viajeros ha ido aumentando de forma vertiginosa–, encontramos a la familia Zapp, que en el año 2000 comenzó una vida viajera en un coche de 1928 y que continúa hasta hoy día (y durante la cual han nacido cuatro hijos).
En el mismo año, Pablo Rey y Ana Callau comenzaron una vida nómada acompañados de su furgoneta y, un año después, Álvaro Neil «Biciclown», hizo lo mismo tras abandonar el trabajo que había desarrollado hasta ese momento y ponerse en ruta acompañado de su bicicleta.
2005 fue el comienzo de ruta para muchos, como Pablo Strubell, que comenzó una vida dedicada al viaje lanzándose a la Ruta de la Seda (Strubell es creador, junto a Itziar Marcotegui, de las Jornadas de los Grandes Viajes, que se celebran en diferentes puntos de España desde hace seis años).
También Juan Pablo Villarino, que comenzó una vida nómada moviéndose principalmente a través de autostop (y que, recientemente, fue protagonista, junto a Laura Lazzarino, de un artículo del New York Times bajo el título El mejor autoestopista del mundo); Xavier Molins y Carme Corretgé, que han dado tres vueltas al mundo durante este tiempo; o Iosu López, que se lanzó a la ruta recorriendo América de punta a punta.
Al igual que la generación beat tuvo manifestaciones artísticas, algunas tan definitorias como el Aullido de Ginsberg y En el camino de Kerouac, la generación viahippie también ha ido dando diferentes obras artísticas donde se expresan muchas de las inquietudes del grupo. Gran parte de los citados anteriormente han publicado distintos libros donde se mezclan la crónica viajera, la novela y el ensayo, mostrando en ellos sus principios a la hora de elegir una vida en movimiento.
Una de las creaciones artísticas más relevantes que puede enmarcar el concepto de vida de los bautizados en este artículo como viahippies es una obra audiovisual, el corto documental El síndrome del eterno viajero, de Lucía Sánchez y Rubén Señor (conocidos como Algo que recordar), que comenzaron su vida viajera en el año 2012.
Viahippies: ¿reacción contracultural o moda?
Ante estos argumentos sobre la existencia de una subcultura o, incluso, contracultura viahippie, es posible que surjan voces que se opongan a la existencia de dicho concepto.
Uno de los argumentos principales podría ser que, en los últimos años, el término viaje se ha convertido en una moda más que en un movimiento generacional con deseos de nadar a contracorriente.
La globalización antes mencionada ha permitido que la información sobre lugares lejanos esté al alcance de un clic o, más fácil, de una orden sonora al asistente de voz de Google. Esto, sumado a un estilo de vida sometido a asfixiantes horarios laborales que limitan el tiempo de ocio, ha incrementado la importancia que se otorga al hecho de escapar de la rutina durante unos días, convirtiendo a muchos individuos en potenciales consumidores de una industria cada vez más lucrativa, la del turismo.
En 2013, un artículo de Forbes ya explicaba que los viajes y las experiencias de lujo se estaban convirtiendo en el segmento de mayor crecimiento, añadiendo que «el lujo se convierte de un objeto en una sensación».
Esto no es otra cosa que una transformación del consumismo capitalista –recordemos, la corriente dominante– de la posesión de objetos a la posesión de experiencias (canalizadas a través del mercado de los viajes).
Conclusiones: los viahippies no buscan un destino
El periodista Jorge Carrión explicaba en un artículo para la revista Quimera que hoy en día el viajero «no descubre un lugar, no ya para el mundo, sino siquiera para sí mismo. El metaviajero de nuestra posmodernidad última no va, regresa».
La globalización dominante, a través de los medios de comunicación, Google, los blogs y las redes sociales, ha hecho que tengamos información hasta del lugar más remoto.
Si bien es cierto que esa globalización y accesibilidad al mundo ha traído consigo una herramienta perfecta para un nicho de mercado como el de los viajes, el concepto ideológico presentado aquí como el de los viahippies consigue soltarse de su pegajosa influencia a través de otro rasgo definitorio de la generación que aún no ha sido expuesto y que es, quizá, el más importante de todos: el viahippie no busca ir ni regresar a un destino concreto porque no hay un destino concreto para el viahippie.
El núcleo de su esencia es la experiencia de viaje en sí misma, prolongada en el tiempo, donde el destino es, si acaso, el propio camino.
Konstantinos Kavafis –encarnado en la voz de Fabián C. Barrio en aquellas Jornadas de los Grandes Viajes de 2013– explicaba mejor que nadie el concepto de este viajar sin un destino:
«[…]Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué placer y alegría!-
a puertos nunca vistos antes.
Ten siempre a Ítaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla,
enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin aguantar a que Ítaca te enriquezca.
Ítaca te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.
Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado.
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,
entenderás ya qué significan las Ítacas».
Hoy día ya no hay Ítaca para que vuelva Ulises. Como escribieron Roberto Herrscher y Gabriela Wiener en la Revista Lateral, «hoy somos todos Eneas: dejamos atrás una casa y una identidad saqueadas y en ruinas, buscando siempre hacia delante, un sueño nuevo y en construcción al que aferrarse».
Los viahippies queman su antigua casa para que, de las cenizas, surja algo nuevo, menos consumista y más experiencial, menos pesado y más viajero. Más mundano y, sobre todo, como escribe el viahippie Juan Pablo Villarino, «más sensible a los atardeceres que a los metros cuadrados».