Mucha gente está convencida de que la fidelidad es un hecho que procede de la noche de los tiempos y que siempre permanecerá tal como la conocemos.
Pero ninguna de las dos cosas es cierta. En la horda primitiva, la fidelidad era inexistente. Los humanos de entonces aún desconocían la relación entre el sexo y la reproducción, por lo que este se mantenía de forma abierta e indiscriminada. Tanto es así que el tabú del incesto funcionaba tan solo por línea materna. Los hijos no podían acostase con su madre, pero sí las hijas con los padres, dada la ignorancia sobre el papel que estos últimos jugaban en el embarazo.
Una pauta ancestral y extinta, pero que en alguna medida permanece recluida en ciertas religiones. Los judíos, por ejemplo, reconocen como tales a los hijos maternos, pero no a los paternos.
La fidelidad llegó con el cambio de modelo económico. Al pasar de la caza a la agricultura (es decir, de la horda a la tribu) apareció un hecho nuevo en la humanidad: la propiedad privada. Y con ella, la necesidad de legar dicha propiedad (el hacha, el arado, la vaca) a los descendientes. Pero para tener la seguridad de que estos realmente lo eran hubo que inventar la fidelidad.
La fidelidad trajo el patriarcado, las religiones monoteístas, el matrimonio, los celos, el castigo… Un mundo lleno de nuevos patrones, valores y consecuencias.
Pero su existencia a través de los siglos ha sufrido muchas alteraciones. Con la acumulación del capital en términos de tierras, súbditos u otras propiedades, el matrimonio se convirtió, en manos de los poderosos, en una herramienta de negociación para perpetuar la riqueza. En esos casos, la fidelidad no resultaba imprescindible, siempre y cuando su inobservancia no fuera explícita.
Fue en el siglo XIX, con la aparición del amor romántico, cuando la fidelidad vivió su apogeo. Por primera vez sacerdotes, poetas, doncellas y gobernantes encontraron en la fidelidad un modelo de confluencia pese a sus distintos intereses.
Esto es algo que ha permanecido así durante casi todo el siglo pasado, traspasando las relaciones personales y alcanzando incluso las puramente comerciales.
Con la revolución industrial las personas, convertidas ya en consumidores, comenzaron a ser fieles a determinadas marcas. En un estudio realizado hace algunos años por la agencia de publicidad Leo Burnett, y bajo el título From buyers to belivers, se demostró que los fieles a una marca eran un 80% más rentables que los compradores esporádicos. Es decir, que la fidelidad era negocio.
Esa es la razón por la que las marcas se lanzaron a realizar campañas emocionales con el fin de seducir al consumidor y mantenerle fiel, tal y como antaño lo hicieran los trovadores con sus versos y sus vihuelas.
Para las marcas, el gran instrumento fue la televisión. Al contar con la palabra, la imagen y la música, este medio resultó ideal para enamorar a un consumidor deseoso de encontrar pareja en cada categoría de productos.
Pero con la llegada de internet, este statu quo se desmoronó por completo. La bidireccionalidad de los mensajes, la sobreinformación y la relación horizontal entre consumidores y marcas resultó un duro golpe para estas últimas. Perdieron el omnímodo poder de la fidelidad y muchas de ellas se encuentran aún preguntándose cómo encontrar alternativas.
Y lo que le ha pasado al consumidor con las marcas le está sucediendo también a las personas con las parejas. Esa misma bidireccionalidad, sobreinformación y relación horizontal está consumiendo el modelo patriarcal que utilizaba la fidelidad en su propio y exclusivo beneficio.
La consecuencia es que la palabra fidelidad está buscando una nueva definición que se ajuste al presente. Tal vez se trate de la polifidelidad (tal como se habla del poliamor). O quizá se encuentre en otras formas de relación satisfactoria. Pero lo que es cierto es que la fidelidad indivisa, tal como sobrevivió (y no sin dificultades) durante el pasado siglo, tiene los días contados.

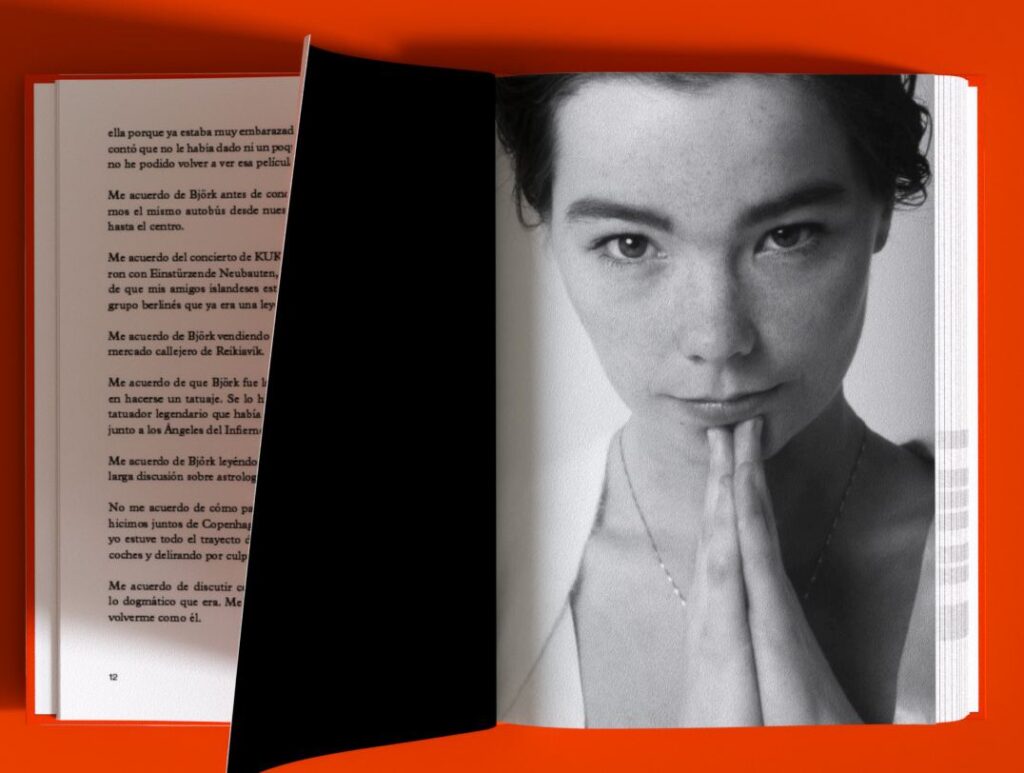







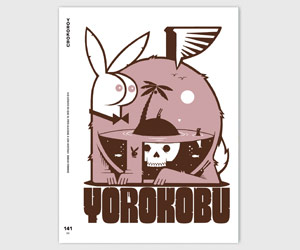

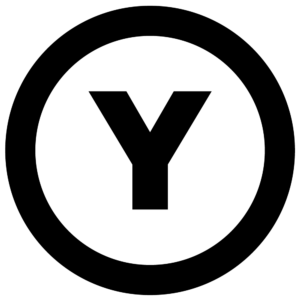

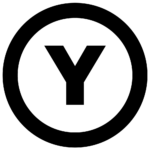


Muy bien enlazados los argumentos.
Siglo XIX, aparición del amor romántico …. Creo que sus fuentes están algo desajustadas. Váyase al siglo XI …