En 1751 apareció un libro que pronto removió los pilares del mundo: L’Encyclopédie. Aquel diccionario universal del conocimiento era, en realidad, el aviso de una revolución, de la gran revolución que dio paso al mundo de hoy.
La enciclopedia que publicaron Denis Diderot y Jean le Rond d’Alembert partía de una nueva forma de pensar. Estos hombres ilustrados ya no tenían miedo a Dios ni a la monarquía. Al contrario: los despreciaban. Ellos querían una sociedad sin amos ni esclavos, sin opresores ni oprimidos; una nueva sociedad basada en el deseo, la razón y la empatía. La Iglesia católica se ponía de los nervios solo de oírlo. La razón, decían, no es más que orgullo; el deseo, puerca lujuria.
Hace unos años el guionista José A. Pérez Ledo empezó a interesarse por la enciclopedia. Leía sobre ella, sobre aquel tiempo, sobre sus personajes. Un libro, otro, otro, hasta que vio que ahí había una historia que tenía que contar: por su actualidad y por los paralelismos con un presente que a veces olvida y desprecia el espíritu de la Ilustración (los ideales que trajeron a Europa la igualdad, la ciencia y el progreso).
De esta admiración por la Ilustración surgió un cómic, Los enciclopedistas, que acaba de publicar junto al dibujante Alex Orbe y con la editorial Astiberri.
«Una de las cosas que más me gustan de la enciclopedia es que se basa en la igualdad», indica José A. Pérez Ledo. «El cómic muestra una escena en la que Marie, la protagonista, pregunta a Diderot de qué va ese libro y él contesta: “Va de cómo se fabrica una silla y cómo se fabrica un papa”. La enciclopedia es revolucionaria por muchas cosas. Una de ellas, porque dice lo que es un rey y, en el mismo libro, dice lo que es un carpintero».
«Esto para nosotros es una obviedad pero en ese momento fue una revolución cultural gigantesca. Y se presentó de una forma revolucionaria: ordenado por orden alfabético. No iba primero Dios, luego el rey y después lo demás. Empezaba por algo tan trivial como la a. Al ponerlo en orden alfabético, el rey estaba por ahí atrás; el papa, por ahí atrás…».
El cómic empieza con una viñeta que dice: «Por su contenido blasfemo y por sus ofensas a la Corona…». Parece algo muy actual. ¿En qué año ocurre la historia de Los Enciclopedistas?
Está ambientada en 1750, el año anterior a la publicación de la enciclopedia. El cómic empieza con una quema de libros por su contenido blasfemo y ofensivo a la autoridad porque es un reflejo de lo que está pasando ahora.
Estamos en un cambio de tiempo, uno de los grandes cambios de era. En 1750 mueren los viejos tiempos y llegan los nuevos, y se produce una lucha entre los representantes de ese nuevo mundo y el mundo que se resiste a cambiar. Esa es la base del cómic y está reflejada en muchos momentos.
A veces es hasta explícito: hay una escena en la que Diderot, en un bar, borracho, por la noche, empieza a gritar a los parroquianos para decirles que el mundo está a punto de cambiar. Va a morir Dios, va a morir el rey, y ellos, pobres idiotas, no van a saber a qué acogerse. Todo el tiempo hay una pretendida metáfora de los tiempos actuales.
¿Cuál es el mundo que está muriendo hoy y cuál es el que viene?
El mundo que muere es el que vivimos. El que viene, nadie lo sabe, como le pasaba a los propios ilustrados. Para mí, es evidente que están cambiando todos los paradigmas: sociales, tecnológicos, éticos…
Vivimos un momento de crisis absoluta. Por eso estamos todos tan despistados y tan ansiosos. Sabemos que se avecina algo totalmente nuevo, pero no sabemos qué es. Se habla de una inteligencia artificial que nos mirará a los ojos, de la clonación, de alteraciones genéticas para decidir cómo será nuestro hijo…
Estamos a las puertas de una revolución que, probablemente, será la mayor de la historia. No solo por la ciencia; también por la política, por la estructura social… Por todo. Es algo muy parecido a lo que pasó en aquella época: el método científico, la muerte de Dios, el modelo político entero…
Hoy muchos vuelven a despreciar los valores de la ilustración y del librepensamiento. Más que a finales del siglo XX, por ejemplo. ¿Qué paralelismos ves entre 1750 y el ataque actual al librepensamiento?
En 1750, por publicar un libro, podían expulsarlos del país, detenerlos o matarlos. Ahora no te van a matar, pero en los últimos tiempos nos hemos acercado a castigar expresiones determinadas. Este paralelismo está muy presente en el tebeo.
Un personaje dice: «Lo último que necesita Francia es quedarse sin filósofos». En España quieren recuperar la asignatura de filosofía, pero la ley Wert le arreó una buena patada para sacarla de la ESO y dejarla tiritando en el bachillerato.
En 1750 estos hombres (porque prácticamente eran todos hombres) eran filósofos en un sentido muy amplio. Hablaban de filósofos para referirse a los científicos, a los poetas… Eran los intelectuales. Todavía no se había producido esa cosa tan perniciosa que es separar las artes, las letras y las ciencias. En el cómic hay muchas menciones de manera satírica a la filosofía. Hay un momento en que buscan filósofos porque dicen que la ley siempre anda necesitada de filósofos. Hay varias alusiones cómicas a la filosofía.
Diderot le dice a Marie: «La razón tiene muchos enemigos y están por todas partes». ¿Sigue vigente esa frase hoy?
Sí. Es una de las frases que serían muy fáciles de trasladar a hoy. En otra escena, Rousseau dice que el enemigo no siempre está en el lugar más evidente. Eso es algo que deja claro el cómic: los enemigos de la razón a menudo están en los sitios más insospechados.
Hay un diálogo que, en dos líneas, da una gran lección. Este:
—¿Cómo se puede acabar con un fantasma?
—No creyendo en él.
Exacto. Es una alusión al nacimiento de la era de la razón. En 1750, la superstición empieza a ser acorralada. Una de las expresiones de esa superstición general aparece cuando los policías creen que el asesino es un fantasma. Nadie le ve llegar ni le ve marcharse. Por lo tanto, tiene que ser un fantasma.
Hay otro momento en el que dos paisanos están paseando por París y uno le dice al otro que han empezado las obras en el cementerio y que se llevarán los muertos a las catacumbas. El otro se asusta y pregunta qué pasará si se levantan los muertos. En el cementerio están lejos y no pasaría nada, pero ahora, en el centro de París, los verán por las calles.
El cómic refleja esas supersticiones que todavía estaban muy presentes en Europa y a estos buenos hombres, los ilustrados, que llegan para acabar con ellas. La Ilustración llega para desafiar esas tonterías. Esa frase es muy tajante: es la única forma de matar un fantasma y la única manera de matar a Dios.
¿Cuánta superstición queda hoy en la sociedad europea?
Siempre quedan supersticiones. Desde las pequeñitas e indoloras, como que los aviones de Iberia sigan sin tener fila 13 o que en EEUU muchas personas no vuelen los días 11, hasta las grandes: la religión o cualquier tipo de espiritualidad.
La espiritualidad toca inevitablemente con la superstición. Está a mitad de camino entre algo intrínseco a nosotros y un sesgo. Lo importante es que el gobierno de las personas no se tome en base a decisiones supersticiosas. Que cada uno exprese su superstición libremente.
Que uno meta su propia muela bajo la almohada para que le den algo de dinero es muy respetable. Pero no es conveniente que el destino de la gente sea guiado por cuestiones supersticiosas. Ese es un motivo por el que lucharon los ilustrados y que desembocó en la revolución francesa.
¿Cómo surgió la idea de hacer este cómic?
Por algún motivo que no tengo muy claro empecé a explorar los salones ilustrados de la Francia de mediados del XVIII. Me interesaban muchísimo por lo que iban a dar lugar: la gran revolución ilustrada, la Revolución francesa y la Europa contemporánea. Enseguida me di cuenta de que ahí había mucho material dramático. Era un contexto del que se podían contar muchas historias.
Leí varios libros. Uno de ellos, Gente peligrosa, de Philipp Blom, está muy bien documentado. Incluye hasta los menús de las cenas mientras debatían sus ideas. Pensé que, dado que estaban pasando cosas parecidas, que resonaban con lo que pasó en el París de aquella época, era una buena idea contar lo que está ocurriendo ahora pero situado en aquel contexto, con aquellos personajes: Diderot, el barón d’Holbach, Rousseau…
Luego me encontré con un problema: no había una sola mujer. Había alguna pero muy periférica. El único personaje de ficción del tebeo es la protagonista, Marie. La creé para que hubiera una mujer. Con esta idea, hablé con Astiberri. Le gustó y buscamos un dibujante. Encontramos a Alex Orbe. Hizo seis páginas de muestra y vimos que su estilo francobelga encajaba perfectamente con la historia. Es un tipo de trazo muy francés.
¿Cómo ha sido el proceso de trabajo?
Nos lo hemos inventado sobre la marcha porque Alex y yo no nos conocíamos. Nos habíamos escrito por mail, sin conocernos. Antes de hacer el guion, escribí una sinopsis y un tratamiento (una sinopsis muy desarrollada, por escenas, como se hace en cine).
El cómic se ha hecho en orden (de la página 1 en adelante). Yo iba escribiendo los guiones de 10 en 10 páginas, sin alejarme más de 10 páginas del trabajo de Alex. Opté por ir a su ritmo y eso nos ha venido bien porque podía ir haciendo algunos cambios que me pedía Alex. Por ejemplo, que alargara una escena.
Yo escribo viñeta a viñeta. En cada página indico el número de viñetas, lo que se ve en cada una y el diálogo. «Viñeta 1: es una viñeta pequeña, es un plano medio de Diderot donde tiene la peluca mal colocada y al fondo se ve no sé qué». Es ese nivel de descripción y detalle. A partir de ahí, Alex decide si hace eso o si hay que darle la vuelta a la narrativa.
¿Cuánto hay de ficción y cuánto de hechos reales en Los Enciclopedistas?
Lo que mandó siempre fue la historia, el thriller, los asesinatos. Eso era lo que tenía que guiar la historia. Y a partir de ahí he intentado que todo lo que pase hubiese ocurrido en algún momento, aunque no fuera el año exacto.
Si en la historia un personaje tiene un palacio es porque en la realidad lo tenía y es exactamente ese palacio. Ese palacio, de hecho, es el palacio del Elíseo, la actual residencia del presidente de la República francesa. Además, está dibujado de la manera en la que siempre son los tiros de cámara del Elíseo. Seguramente un español no se dará cuenta, pero cualquier francés reconocerá todos estos detalles.
El cómic está enormemente documentado para desdocumentarlo cuando nos ha hecho falta. He estudiado muchísimo los personajes y la historia, y el dibujante ha estudiado cómo eran las botellas de vino, cómo se ponían las pelucas, cómo empolvaban las pelucas (porque las empolvaban), cómo era el suelo del palacio del rey, por dónde se entraba a Versalles…
Para descubrir todos esos detalles insoportablemente angustiosos de encontrar en una época en la que no había cámara de fotos ni de vídeo tienes que recurrir a textos, a cuadros y obras de ficción de la televisión francesa ambientadas en esa época.
Esas cosas tan pequeñitas están muy cuidadas. Y las grandes también. Por ejemplo, hay un momento en el cómic en que llevan a Diderot a la prisión de Vincent. Es cierto que estuvo en esa prisión; lo que no es real es que lo enviaran por lo que nosotros decimos. Muchas de las cosas que les pasan a los personajes les pasaron realmente, pero no por el motivo que aparece en el tebeo.
Hay un ejemplo de la minuciosidad del dibujante que es muy reveladora. El cómic empieza con una quema de libros en una plaza. Esa plaza es real y esa plaza existía en el París de 1750. Esto no es un detalle menor porque París desde esa fecha hasta hoy ha cambiado mucho.
Uno de los grandes napoleones tiró abajo media ciudad para hacer las grandes avenidas, pero en 1750 París era un enjambre de callejuelas pequeñitas llenas de mierda, oscuras, alumbradas por el aceite que los balleneros vascos llevaban desde las aguas de Terranova. Era una ciudad llena de mierda de caballo en la que la gente tiraba las heces por la ventana. Era un sitio bastante horrible; no era el París de los corazones y la torre Eiffel. Y eso está muy muy documentado.
Hemos hecho el cómic pensando que esto lo iba a leer el francés más cabrón de Francia y que nos iba a intentar pillar en todo momento. Sabemos que nos van a pillar, pero hemos intentado que nos pillen lo mínimo.
Entonces, la idea es que se publique también en Francia…
Sí, por supuesto. Francia es un sitio complicado, pero tenemos esperanzas.
¿Has usado palabras textuales de los personajes?
No hay una sola palabra textual en el libro. Es todo mío. Hubo un momento en el que apunté frases de Diderot para ver si las podía incluir en el cómic, pero después me pareció que no iba a encajar con las palabras que yo estaba poniendo en su boca. He preferido que hable como yo imagino que habla mi Diderot.
Nunca hablas de novela gráfica. Lo llamas tebeo y cómic.
Es una novela gráfica, pero novela gráfica es el término esnob. Nosotros lo llamamos tebeo. Hay gente del cómic a la que no le gusta el concepto de novela gráfica porque incluye la palabra novela: un concepto de la literatura como para dar valor a otro medio. Yo siempre digo tebeo o cómic. Y si quieres ser ultraesnob, puedes decir que es una BD, una bande dessinée. Así lo llaman en Francia. Eso ya es…
Dice Philipp Blom, en Gente peligrosa, que «Diderot y D’Holbach perdieron su batalla por la posteridad, pero todavía no han perdido la guerra por nuestra civilización y sus sueños, que podrían ser mucho más generosos, más lúcidos y más humanos de lo que actualmente son». Dice que merece la pena volver a leer las obras de estos dos ilustrados porque su vida y su obra pueden servir de fuente de inspiración y de advertencia.
Eso es lo que ha hecho José A. Pérez Ledo, porque, como indica Blom, «los dos hombres muestran lo que hemos ganado desde su época y lo que podemos llegar a perder otra vez, pues nos enfrentamos no solo a amenazas externas, sino también a nuestra pereza, a nuestra indiferencia y a nuestra confusión».













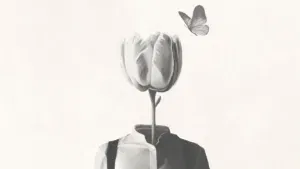



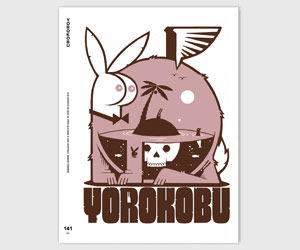






Suena precioso. Ahora mismo voy a buscar el libro.
[…] Los enciclopedistas, cómic sobre la primera Enciclopedia. […]
Gracias por la entrevista