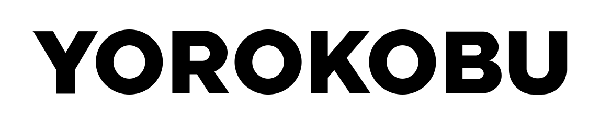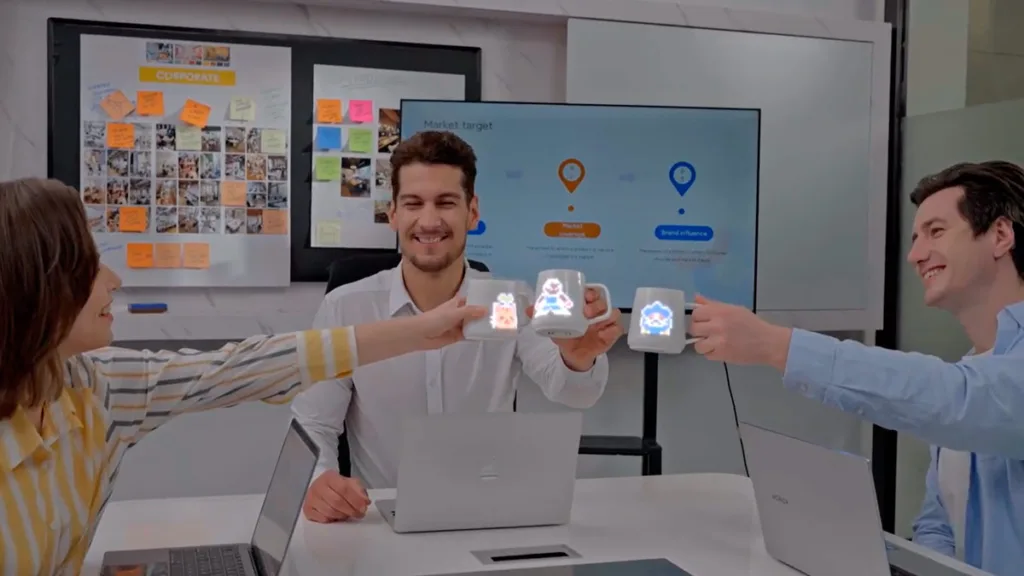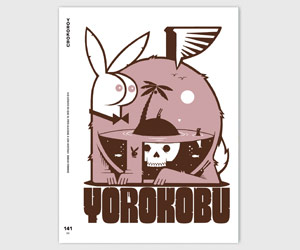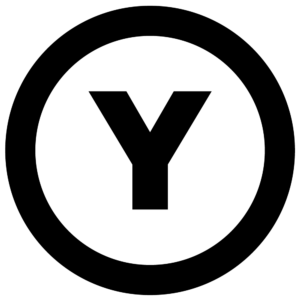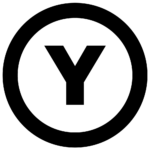“- Si pudieras hablar directamente con los chicos de Columbine o de esa comunidad, ¿qué les dirías si estuvieran aquí?
– No les diría una sola palabra. Escucharía lo que ellos tienen que decir: eso es lo que nadie ha hecho.”
(Opinión)
Hay pocas cosas que me hagan sentir más afortunado que el hecho de tener una hermana pequeña. Sin querer entrar en sentimentalismos ni exaltaciones del amor familiar, lo que sí que puedo decir es que es todo un lujo tener la oportunidad de aprender de una persona tres años más joven que tú y que además es del sexo opuesto. La cantidad de enseñanzas que se extraen de las conversaciones con ella y las lecciones que suponen las narraciones de sus andanzas son una materia prima de la que ahora mismo creo que sería incapaz de prescindir.
La semana pasada, mi hermana me hablaba de algo que no está siendo fácil para ella, ni siquiera con la sorprendente madurez que le otorgan sus casi 22 años de vida: una de sus amigas de toda la vida atraviesa un momento crítico que le ha llevado a estar ingresada en la Unidad de Psiquiatría de un Hospital.
Y, más allá de la preocupación, la tristeza y el sabor amargo de las visitas, lo que verdaderamente turbaba a mi hermana era asistir en primera fila al deterioro de la juventud de alguien. «Dicen por ahí: la juventud, divino tesoro», relataba, «pero a mí me cuesta ver qué hay de divino en esos chavales y chavalas perdidas que no tienen armas para comprender, reflexionar y actuar ante lo que ven, sienten y viven».
Una vez más, mi hermana consiguió dejarme un buen rato pensando. Acordándome de todos los casos que conozco de esos chavales perdidos que ella mencionaba, para los que parece que no hay hueco en el mundo, y que viven en una especie de periferia de la realidad de la que suele ser difícil salir.
Lo cierto es que se trata de un hecho recurrente en la historia de las sociedades modernas. Todas las generaciones han contado con un número más o menos grande de chavales perdidos, de ovejas negras. Enfants terribles que, por el motivo que sea, no consiguen seguir el ritmo a la locomotora de la época y acaban perdiendo el tren de su tiempo. Personas que viven en un eterno impasse, sin comprender ni ser comprendidos, sin aceptar ni ser aceptados por la mayoría de los círculos sociales de su generación.
Pero hay un caso que me llama especialmente la atención. Se trata –y perdonen si suena tendencioso- de mi generación, de la Generation Y, de los Millennials, de ese grupo de personas nacidas entre comienzos de los ochenta y mediados-finales de los noventa que parecen haber sentado las bases de las que serán las generaciones del siglo XXI.
De esa heterogénea masa de la que se habla, sobre la que se exclama y a la cual se acostumbra a poner en tela de juicio por motivos diversos: la pérdida de ciertos valores que habían marcado a generaciones anteriores, la cantidad de comodidades de las que gozaron desde pequeños, la pasividad ante ciertos aspectos de la vida pública, la sobrecualificación o la dependencia de las nuevas tecnologías.
Llama la atención precisamente por eso: por haber sido la generación que ha crecido siendo el centro de todas las suspicacias, de todas las miradas recelosas y de –incluso- todos los escarnios. Los Millennials crecimos a la sombra de la duda, de la desconfianza y de la incertidumbre. Viendo cómo los miembros de generaciones anteriores se apresuraban a advertir de lo perdidos que estábamos individual y grupalmente y en muchas ocasiones sin posibilidad de réplica. La Generación Y es la generación que cree que mañana será su momento porque tiene la sensación de que hasta ahora ha sido el momento de todos menos el suyo.
Un grupo de jóvenes que hemos crecido sin referencias claras ni instrucciones de ningún tipo sobre cómo enfrentar un mundo de cambios y complejidades cuyo avance nunca se detiene y al que nuestros puestos de trabajo (los cuales, sobra decir, no abundan) nos han obligado desde el principio a estar adaptados, con tareas que requieren una actualización constante y un manejo de cada vez mayores cantidades de información. Un conjunto de personas que ha sido la bisagra entre lo analógico y lo digital. Los teloneros de una revolución total en la forma de vivir y actuar de las sociedades. Los pasajeros de un barco varado en el medio de una Laguna Estigia en la que la niebla impide atisbar la orilla.
Una generación, la llamada Y, que cuenta entre sus filas con una serie de inadaptados que parecen más inadaptados que nunca. Los chavales de juventudes perdidas y mentes malogradas de nuestra generación parece que comprenden menos que sus homólogos de generaciones anteriores. Que están aún más perdidos, más faltos de respuestas. Y, sin duda, de atención.
No parece descabellado pensar, incluso, que los malogrados de una generación que se ve a sí misma como malograda y a la que se han pasado años recordando que lo está haciendo todo mal, estaban condenados de antemano a superar con creces a los malogrados de otras épocas. Individuos díscolos de una generación díscola por naturaleza, que han tenido que oír todo tipo de calificativos para referirse a ellos, sin muchos recursos ni argumentos para enfrentarse a todo aquello de lo que se les acusaba.
Quizá no sea momento de discutir hasta qué punto ciertas voces de generaciones anteriores han contribuido a crear esta situación. Cómo, con sus palabras de desánimo, su escasez de aprecio y su prolijidad en la creación de calificativos despectivos (quizá el de Ni-Ni es el caso más claro) han alentado e incentivado el sentimiento de desamparo y desarraigo de todo un grupo de jóvenes que, como cualquier otro, sólo trataba de hacerse un hueco en el mundo e ir sentando las bases para conquistar un futuro común.
Lo que parece más urgente es la necesidad de empezar a dejar constancia de cómo los Millennials hemos luchado y luchamos por revertir esta situación. De cómo, sin ningún tipo de ayuda ni referente en el que fijarnos, hemos decidido que iba siendo hora de configurar nuestros propios horizontes, de materializar todo aquello de lo que el resto de la sociedad nos cree incapaces, de echarnos la manta a la cabeza y taparnos un poco los oídos ante tanto ruido desalentador.
Porque quizá una de las pocas cosas que nos queda es tener la esperanza de que algún día se nos recuerde como una generación que aprendió que la ayuda nunca vendría de fuera: que el mundo era, en cierta medida, un lugar hostil en el que había que luchar por tener un hueco y que, pese a todas esas facilidades de las que se supone que hemos gozado, sólo dependíamos de nosotros mismos. Como una generación que no perdió la sonrisa, que se mantuvo firme en sus propósitos y que asumió las adversidades como un elemento a sortear en la carrera de obstáculos del crecimiento. Como un grupo de personas que quizá ya no disfrute de un sistema de pensiones pero que, con su trabajo, asegurará las pensiones de todos aquellos que no creyeron en su generación, de quienes decidieron que no eran merecedores, ni siquiera, del beneficio de la duda.
Una generación llena de malogrados conscientes de su condición, de artistas en un tiempo en el que nos decían que el arte había muerto, de jóvenes que aguantaban ¿sueldos? absolutamente irrisorios por jornadas extensas de trabajo a cambio de la promesa de ser reconocidos algún día. Un grupo de gente que cuenta entre sus filas con verdaderos genios, inventores, personas que decidieron hacer su contribución al pensamiento y configuración del mundo futuro sin esperar nada a cambio. Chavales y chavalas que lucharon por ideas, que dejaron su destino en manos de conceptos abstractos, que se entregaron a las promesas vanas de un mundo que les exigía todo y les daba bastante poco. Luchadores y luchadoras que fueron capaces de callar a auditorios enteros que sólo esperaban verles fracasar.
No disparen al Millennial