Sherlock Holmes tenía un segundo cerebro que le ayudaba a resolver los casos: el Dr. Watson. El hombre inteligente era el detective, pero nunca hubiera descubierto tantos misterios sin el apoyo y la abnegación de su asistente. «Watson desempeñaba la importante función de catalizar los procesos mentales de Holmes», observó el escritor William L. De Andrea.
Hoy un ayudante digital pretende hacer lo mismo: IBM Watson, aunque esta tecnología de computación cognitiva es mucho más lúcida que el astuto Dr. Watson. Puede procesar cientos de millones de documentos y hacer un análisis de toda esa información en apenas unos segundos.
«Las personas necesitamos trabajar con datos estructurados. Watson, no», indica Elisa Martín Garijo, directora de Tecnología e Innovación de IBM. «Este sistema de big data procesa millones de vídeos, audios, textos y publicaciones en las redes sociales en segundos. Entonces dice: “He llegado a una conclusión”. Watson ha descubierto algo y muestra cómo ha llegado hasta ahí. Después, las personas, con esas conclusiones, podemos tomar decisiones más idóneas».
Eso ya lo sabía Sherlock Holmes. El 20 de marzo de 1888, un médico civil pasó por la casa del detective. A través de la ventana lo vio caminar de forma compulsiva de un lado a otro de la habitación. Pero el doctor, un viejo amigo, no se resistió a llamar a la puerta. Quería mostrarle una hoja rosada que le había llegado en el correo de la tarde.
Holmes lo recibió y le ofreció unos cigarrillos.
—Este es un asunto realmente misterioso —comentó el médico, en la novela Escándalo en Bohemia—. ¿Qué cree que puede significar?
—No tengo datos todavía —contestó Holmes—. Es un error capital tratar de formular teorías antes de tener información. Uno empieza a retorcer los hechos para que se adapten a las teorías, en vez de que las teorías se adapten a los hechos.

[I]BM lleva más de una década entrenando en esto a su Watson. La compañía está enseñando a este sistema cognitivo a analizar datos y a que aprenda constantemente de los humanos que le rodean. De sus respuestas, de sus inquietudes, de sus reacciones y de su forma de expresarse, con sus matices y sus giros lingüísticos. Igual que replicaba el Dr. Watson las habilidades de Sherlock Holmes: «Como estaba familiarizado con los métodos de mi amigo, no fue difícil para mí seguir sus deducciones», dijo el ayudante en La aventura del constructor Norwood.
Los tecnólogos de IBM quieren que este asistente digital hable como los humanos y se relacione con ellos como si fuera uno más. Esto, dicen, es revolucionario porque hasta ahora la conversación entre las personas y las máquinas ha sido al revés. Los individuos tenían que pensar en una lógica distinta a la suya: una lógica de aparato. Los humanos se vieron obligados a suplantar sus manos por teclados y ratones, a usar comandos en vez de palabras y a sustituir su voz por pulsaciones sobre botones.
Hacer de IBM Watson el compañero de trabajo más inteligente del planeta no sólo ha supuesto enseñarle lenguajes de programación. También le instruyen en varios idiomas humanos. Hoy su inglés es perfecto y anda aprendiendo español con CaixaBank. «Este sistema de computación cognitiva amplía la capacidad intelectual de las personas. Asesora, acelera y amplía el conocimiento», indica Martín Garijo en las oficinas de IBM en Madrid. «Lo están utilizando en medicina, oncología, banca, industrias energéticas, instituciones científicas y universidades».
En cada empresa u organismo IBM Watson parte de las mismas capacidades pero va tomando una identidad diferente a todos los demás. El IBM Watson que trabaja en un banco aprende sobre finanzas y adopta la filosofía empresarial de esa entidad. El IBM Watson de una institución sanitaria, en cambio, se especializa en medicina y en los enfoques que el equipo médico le indica.
«Todos se apellidan Watson, pero cada uno, en cada compañía, tiene un nombre distinto», explica en una metáfora la directora de Tecnología e Innovación. «El comportamiento de Watson depende del aprendizaje que reciba. Lo que nosotros sabemos hacer es entrenar al sistema en contextos determinados». Y lo que todos tienen en común es una visión del trabajo similar a la que expresó el Dr. Watson en La inquilina del velo: «La discreción y el alto sentido del deber profesional».

[E]n 2014 Repsol introdujo en su equipo de investigación un IBM Watson. La compañía formó a este sistema cognitivo en las técnicas de exploración y extracción de petróleo para que, con sus análisis de datos, les ayude a mejorar los procedimientos actuales. En abril de este año CaixaBank se hizo con un asistente digital para que ayudara a sus clientes a tomar decisiones en sus relaciones comerciales con otros países.
Algunas de las instituciones médicas más importantes del mundo también usan IBM Watson. En la Clínica Mayo, en EEUU, ayuda a identificar a posibles pacientes para ensayos clínicos. En el Centro del Genoma de Nueva York, apoya a los médicos para crear tratamientos personalizados contra el cáncer.
La publicación Bon Appetit lo emplea para inventar recetas nuevas y la investigadora Janani Mukundan le está enseñando a componer música. «Hay que desmitificar la creatividad», apunta Martín Garijo. «Crear consiste en establecer nuevas combinaciones para llegar a resultados que no conocíamos antes. Watson sugiere así recetas insospechadas, como, por ejemplo, el gazpacho de chocolate».

[I]BM Watson trabaja como el Dr. Watson: en equipo. Nunca seguiría la pista de un caso a solas. No puede. «Watson relaciona conceptos abstractos y llega a soluciones complejas, pero no toma decisiones. El sistema simula que entiende pero realmente no comprende la información. Para eso debería tener conciencia y no la tiene», enfatiza la directora de Innovación.
En la compañía jamás se propusieron crear un cerebro mecánico que copiara de forma literal al cerebro humano. Es lo mismo que ocurrió cuando cientos de inventores de todos los tiempos miraban al cielo y veían a los pájaros volar. Ellos querían hallar la fórmula para que las personas volaran, pero no replicaron el mecanismo biológico de las aves, construyeron aviones.
Darío Gil trazó esa imagen para explicar la visión con la que trabajan los 3.000 informáticos e ingenieros que están creando a Watson en doce laboratorios del planeta. El vicepresidente de Ciencia y Soluciones de IBM Research lo contó así a la prensa después de presentar a Watson como el motor de una nueva era: «La revolución industrial nos dio fuerza donde terminaba el músculo. La revolución cognitiva nos amplía los conocimientos donde termina el cerebro. Expande nuestra capacidad mental. Es una tecnología con un tremendo potencial transformador. Tendremos superpoderes cognitivos».

[E]stos superpoderes quedarán en manos de los humanos. O eso pretenden. Ellos quieren erigirse en señor y que el mayordomo sea la máquina. Por eso la educan como a un siervo en vez de un igual. «Utilizamos algoritmos de inteligencia artificial (IA), pero no es un sistema de inteligencia artificial», explica Martín Garijo. «La diferencia es que los sistemas cognitivos complementan a las personas. Potencian la inteligencia de los humanos. En cambio, la IA intenta sustituirlos y hacer lo mismo que ellos».
Eso es lo que ocurrió al monstruo de Frankenstein. Aquella criatura fue creada para tener vida propia, pero cuando Victor, el científico que la trajo al mundo, vio que aquel ser horripilante se levantaba de la camilla salió espantado. El engendro deforme tuvo que apañárselas solo y entonces aprendió a hablar, a comer, a vivir y a vengarse del creador que lo había abandonado.
Pero construir esa conciencia independiente es algo aún muy lejano. «Hoy sólo es posible en la ciencia ficción», aclara esta matemática especializada en inteligencia artificial. «En el desarrollo de IBM Watson hacemos hincapié en la relación con las personas».
[E]n el futuro inmediato parece que el humano convivirá con más doctores Watson que Frankensteins. La inteligencia humana dará un salto colosal con estos ayudantes. «Estamos ante la tecnología más potente que haya existido nunca al servicio de la inteligencia y de la capacidad analítica del ser humano», indicó hace un año Marta Martínez, presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel.
El cerebro ha quedado pequeño para procesar toda la información que la humanidad está generando y documentando desde que nacieron los ordenadores. Un médico hoy no puede consultar 800 millones de documentos científicos para extraer la información que necesita. Este sistema de big data, sí. Un historiador no puede leer todos los documentos que existen sobre la peste negra. Esta tecnología, sí.
Ya lo avisó Ray Kurzweil. El tecnólogo proclamó que la evolución biológica no continuará en el cuerpo humano. Lo hará en la tecnología: en la inteligencia artificial y en la computación cognitiva. El pensamiento humano es demasiado lento para procesar las toneladas de conocimiento que se generan cada día. Ni en mil vidas una persona podría asimilarlo todo.
Kurzweil asegura que las operaciones neuronales básicas del cerebro son millones de veces más lentas que las operaciones de los circuitos electrónicos modernos. Por eso el ancho de banda fisiológico para procesar nueva información no podrá asimilar el inabarcable conocimiento humano del futuro. «Al final del siglo XXI», escribió el ingeniero en La singularidad, «la parte no biológica de nuestra inteligencia será billones de billones de veces más poderosa que la débil inteligencia humana biológica».

[I]BM empezó a interesarse por la inteligencia artificial en los años 50. A finales de esa década crearon un departamento para investigar cómo podían conseguir que las máquinas pensaran. En 1996, Deep Blue, un ordenador experto en ajedrez, dio el jaque mate al campeón del mundo Garry Kasparov.
En 2005 montaron una división de computación cognitiva. Partían con un presupuesto de mil millones de dólares y una sede en el Silicon Alley de Nueva York. De nombre, le pusieron Watson, aunque nadie se acordó entonces del fiel ayudante de Sherlock Holmes. Ese apelativo era un reconocimiento al hombre que, como presidente de la compañía de 1914 a 1956, la convirtió en un emporio mundial: Thomas J. Watson.
La empresa se propuso buscar un nuevo tablero de juego para mostrar los poderes de los sistemas de aprendizaje artificial. En 2011 Watson se enfrentó a dos humanos geniales. La inteligencia de la nube desafió a los mejores concursantes de la historia de Jeopardy!, un programa de televisión donde los participantes compiten por sus capacidades intelectuales y sus conocimientos. Ganó la máquina.
Pero aunque muchos se echen las manos a la cabeza, no hay nada de lo que sorprenderse. Esto se veía venir. En 1965, Irving John Good, un matemático y criptólogo que trabajó con Alan Turing en la Segunda Guerra Mundial, escribió que en el futuro una máquina megainteligente produciría una ‘explosión de inteligencia’ y la inteligencia humana quedaría muy atrás. «La máquina ultrainteligente», advirtió, «es el último invento que el hombre tendrá que hacer».
CÓMO APRENDE WATSON
De las interacciones que tiene con los humanos
De la información que las personas introducen en el sistema
Del entrenamiento que le proporcionan sus dueños
De los patrones desconocidos y las conexiones ocultas que encuentra en la información
CÓMO TRABAJA WATSON
Este sistema cognitivo lee y entiende el lenguaje de los humanos.
Una persona le hace una pregunta hablada o escrita.
Watson imita la forma de razonar de los humanos.
La plataforma formula una hipótesis y escoge la respuesta en la que tiene un mayor nivel de confianza.
Después muestra cómo ha sido su razonamiento. Watson indica los pasos que ha dado para llegar a esa respuesta.
Esta operación le sirve para aprender algo nuevo. También registra las nuevas respuestas que le dan las personas con las que trabaja y así va aprendiendo continuamente para ser cada vez es más inteligente.











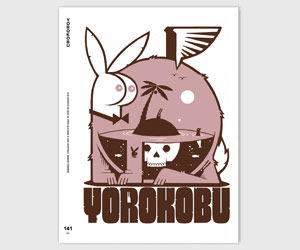




muuuy interesante, gracias
[…] ha llegado a la segunda fase del proceso de selección de un premio literario nacional. Incluso Watson, el superordenador de IBM, ya ha sido el encargado de seleccionar las imágenes para el tráiler cinematográfico del […]