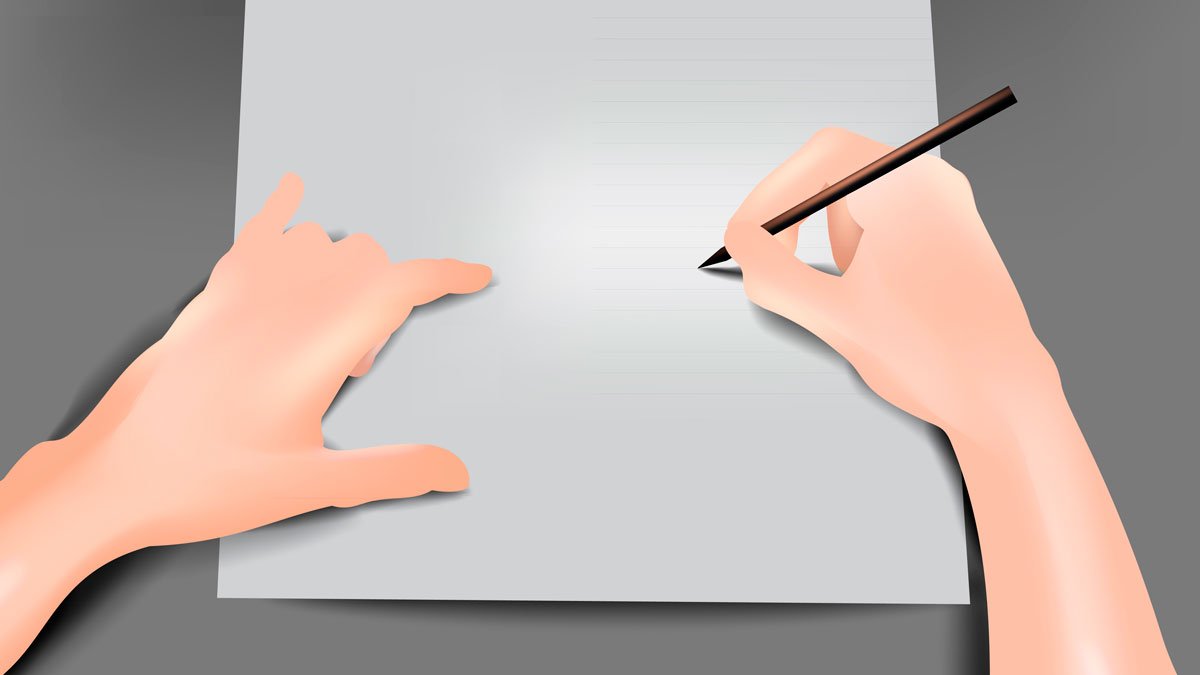Hace unos días aprendí una palabra nueva (no, no es coronavirus, aunque se parece): croquembouche. Básicamente es una tarta cónica elaborada con profiteroles de crema y chocolate e hilos de caramelo crujiente. Un homenaje muy loco a los triglicéridos. Un desafío para los gurgitadores (otra palabra que aprendí hace poco).
Amo las palabras. Me gusta aprender nuevas acepciones. Incluso conservar en una suerte de tarro de formol o sujetados con alfileres, cual lepidópteros, aquellos términos ya en desuso, como escible. Hasta me invento términos para definir cosas aún no designadas, como ese calor residual que queda en una butaca cuando alguien la abandonó hace poco rato (por un tiempo pensé que el hoyo donde está plantado el árbol en las aceras de las ciudades no tenía nombre, pero lo tiene: alcorque).
También me encanta engancharme y viralizar palabras o expresiones que se ponen de moda, aunque sea efímeramente. Antes era tronco; ahora boomer puede durar mucho menos porque hace cinco siglos los escritores hablaban de «maravillas de nueve días» a las modas; en la década de 1970 Warhol predijo solo quince minutos de fama, y en el siglo XXI, la duración de un «me gusta» apenas dura un día o unas horas.
Queda claro, pues, que también huyo de las estratificaciones jerárquicas. Me gustan las palabras vulgares (chocho) tanto como las pedantes (aporía, delicuescente). Me gustan las convencionales, las que están preñadas de una claridad expositiva universal, tanto como las adscritas a un registro jergal que solo descifra quien pertenece a mi grey (palabra, de nuevo, que me adscribe al grey de la pedantería y el sibaritismo).
TL, DR
Hechas estas salvedades, quiero manifestar que no creo que ahora la gente escriba peor que antes. Lo hace con otras palabras, quizá incluso con menos palabras o con fórmulas perfectamente empaquetadas en sobrecitos monodosis, pero, por contrapartida, quizá añade otros elementos de los que antes carecíamos. Sí, ejem, emojis, por ejemplo 😉
Soy consciente de que mi postura es difícil de mantener. Sobre todo, porque cada vez hay más jóvenes que leen estrictamente lo necesario o ni siquiera eso, desdeñando cualquier texto demasiado largo (este mismo) con un despectivo (y sucinto, claro) «tl, dr» (acrónimo en inglés de too long, didn´t read, es decir, «demasiado largo, no lo he leído»).
Pero, por un momento, pensemos que quizá estamos siendo víctimas de un sesgo. Que quizá todas las personas, en todas las generaciones de la historia, han tendido a considerar que sus jóvenes escribían cada vez peor (lo cual, de ser cierto, transcurridas tantas generaciones, debería haber propiciado ya que todos nos comuniquemos con ceros y unos, el código binario de un ordenador). Pero no es así. Como señala mi grandísimo Richard Dawkins en El relojero ciego, «las ideas de mejora o calidad no entran, por lo común, en nuestras cabezas cuando hablamos de lenguaje. Por el contrario, en la medida en que lo hacen, vemos con frecuencia los cambios como un deterioro, una degeneración».
Ahí reside la clave de nuestro sesgo, quizá. Los cambios no nos gustan. Nos parece una aberración que ahora se pueda escribir carné cuando de toda la vida fue carnet. Pero estos cambios (que interpretamos como degeneraciones), en realidad, siempre han tenido lugar.

Al menos, han sido particularmente frecuentes a partir del siglo XV, después de la invención de la imprenta. El impresor y escritor William Caxton, tras instalar un taller de prensa en Inglaterra, se lamentaba de esta guisa: «Ciertamente, la lengua que nosotros usamos difiere mucho de la aquella que fue usada y hablada cuando yo fui nacido». Esto lo dijo en 1478. Bastante ante de que naciera Twitter.
También tenemos ejemplos más antiguos, de los que se hace eco Steven Pinker (otro grandísimo) en su libro El sentido del estilo:
Según el erudito británico Richard Lloyd-Jones, algunas de las tablillas de arcilla procedentes de la Sumeria antigua que se han descifrado recientemente contienen quejas por la decadencia en el modo de escribir de los jóvenes.
Las largas colecciones de quejas y rechinar de dientes de quienes se han lamentado de la debacle de la lengua en los últimos siglos no difieren demasiado de los que se llevan las manos a la cabeza ante la expresión taquigráfica de las redes sociales. También se vertieron idénticos sermones con el advenimiento de la radio, y más tarde de la televisión. Incluso se sostuvieron ideas similares cuando apareció el telégrafo.
Esto nos revela que internet no nos convierte en analfabetos funcionales (como tampoco todas las tecnologías que le precedieron), sino que el problema (si es tal) es sistémico. La mayoría de nosotros no sabe escribir bien. Da igual el año en el que hayamos nacido. No importa que exista la imprenta o TikTok.
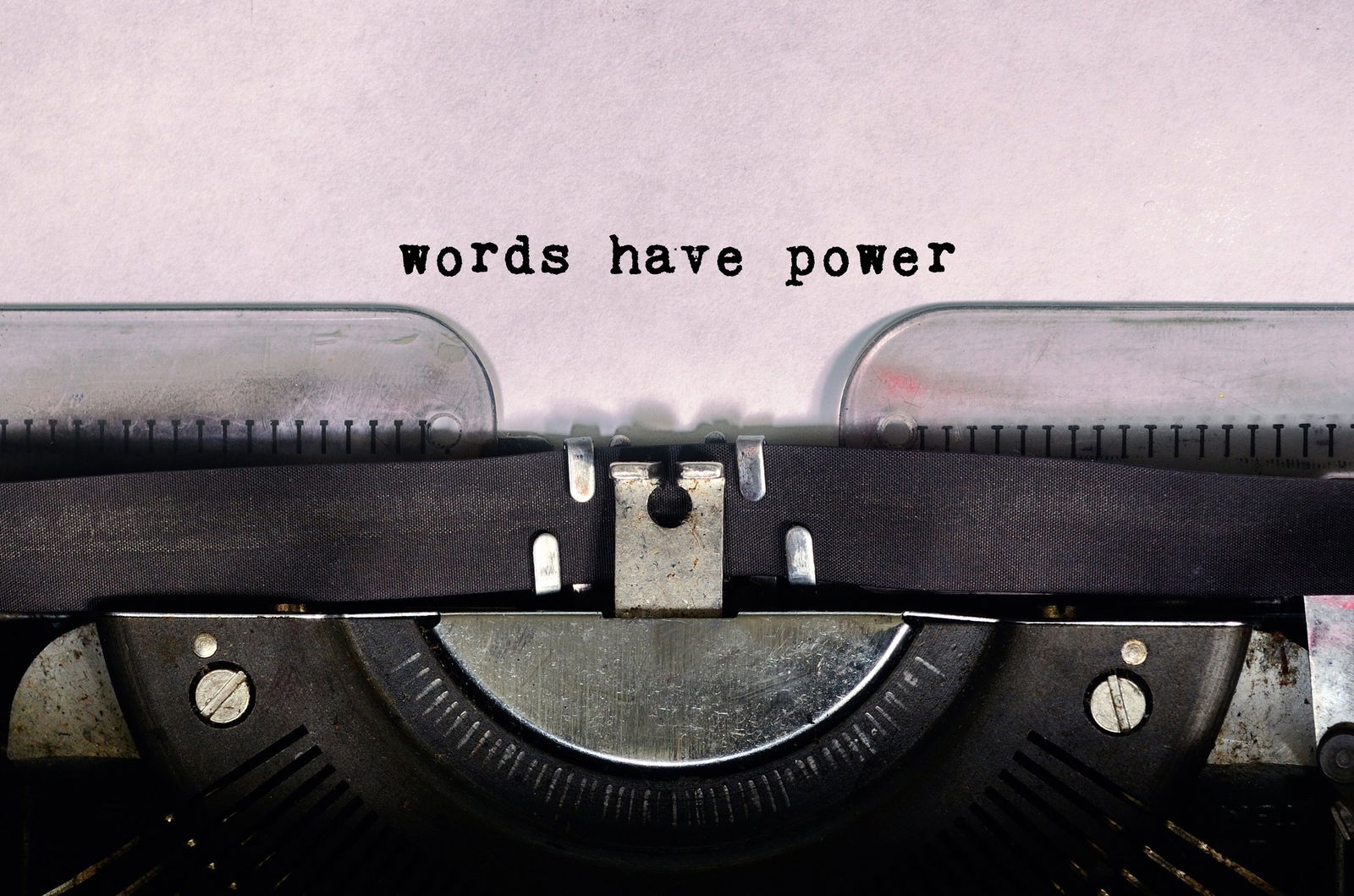
Los hablantes de cada época, sencillamente, ajustan su modo de expresarse al contexto y a sus destinatarios, como advierte Pinker:
Las investigaciones al respecto han revelado que los estudiantes universitarios están escribiendo más que sus colegas de las generaciones anteriores, y que no cometen más errores que ellos. Y contrariamente a lo que dicen las leyendas urbanas, los estudiantes estadounidenses no salpican sus trabajos estudiantiles con emoticonos y con abreviaturas de mensajes de texto en sus exámenes, igual que las generaciones anteriores no olvidaron cómo utilizar las preposiciones y los artículos como consecuencia de la costumbre de omitirlos en los telegramas.
Después de todo, todos tenemos cierta tendencia a tropezar en el cliché, como dijo Stanislaw Jerzy Lec: «Trata de decir algo sin recurrir a leyendas, proverbios, frases hechas, sin rozar la literatura, ni siquiera la popular. ¡Ya verás cuánto cuesta ser un simple!». E, incluso si no lo hacemos, debemos enfrentarnos al idioma no como un teorema o un problema de física, sino como un juego de ajedrez con algunas reglas más o menos estrictas, pero una amplia libertad de movimiento y experimentación.
Un idioma se debe parecer más a un precepto moral: este puede llegar a adaptarse orgánicamente a las necesidades sociales, y lo que antes fue malo ahora puede ser bueno, y viceversa. Porque los errores que cometemos ahora están siendo juzgados por personas que cometieron otros errores ante las generaciones anteriores. Porque si dejamos de usar una palabra, la usamos diferente o decidimos hablar como un indio en una pantalla, el futuro que nos espera será exactamente el mismo que si no lo hubiéramos hecho.
P.D.: ¡Ah, por cierto!, ¿os acordáis del calor residual que deja el culo de otra persona en un asiento? Pues a esa sensación de captarlo a través de nuestro propio culo debería llamársele shoeburyness, según propuso una vez Douglas Adams (autor de la desopilante Guía del autoestopista galáctico) en The Deeper Meaning of Liff.