El cabreo consume más y más a aquellos que se preocupan por la independencia y la capacidad de la cultura de espolear el pensamiento crítico y la forma en la que Facebook y Google estarían convirtiéndola en la sierva de su harem. Exigen romper su hegemonía dividiendo a los dos gigantes cuanto antes, porque creen que vivimos el comienzo de un imperio que dominará y condicionará como ningún otro nuestra conciencia. Temen que los derechos civiles acaben convirtiéndose en un apéndice de los derechos del consumidor.
Sus argumentos, más o menos, están sobre la mesa. Para ellos, el duopolio de estas multinacionales de la publicidad deformará la cultura —el periodismo, la literatura, el teatro, el cine— hasta transformarla en una sesión continua de anuncios y posverdad trufada de gatitos risueños, pensamiento inane, humor amarillo en YouTube, influencers que prescriben desodorantes llamándolos «experiencias» y la admiración de un «hágalo usted mismo» que ahorra, oportunamente, tiempo y dinero a las empresas de mobiliario desechable que presumen de ecologismo.
Por supuesto, el perímetro de este deplorable parque temático, dicen, estaría vigilado por una policía del pensamiento con tres departamentos diferentes y solo aparentemente descoordinados: el departamento de Linchamientos (bien desplegado en Twitter y en Change.org), el departamento del Pensamiento positivo (la expresión de ideas complejas y negativas quebranta el espíritu de las redes sociales) y el departamento de los Algoritmos opacos.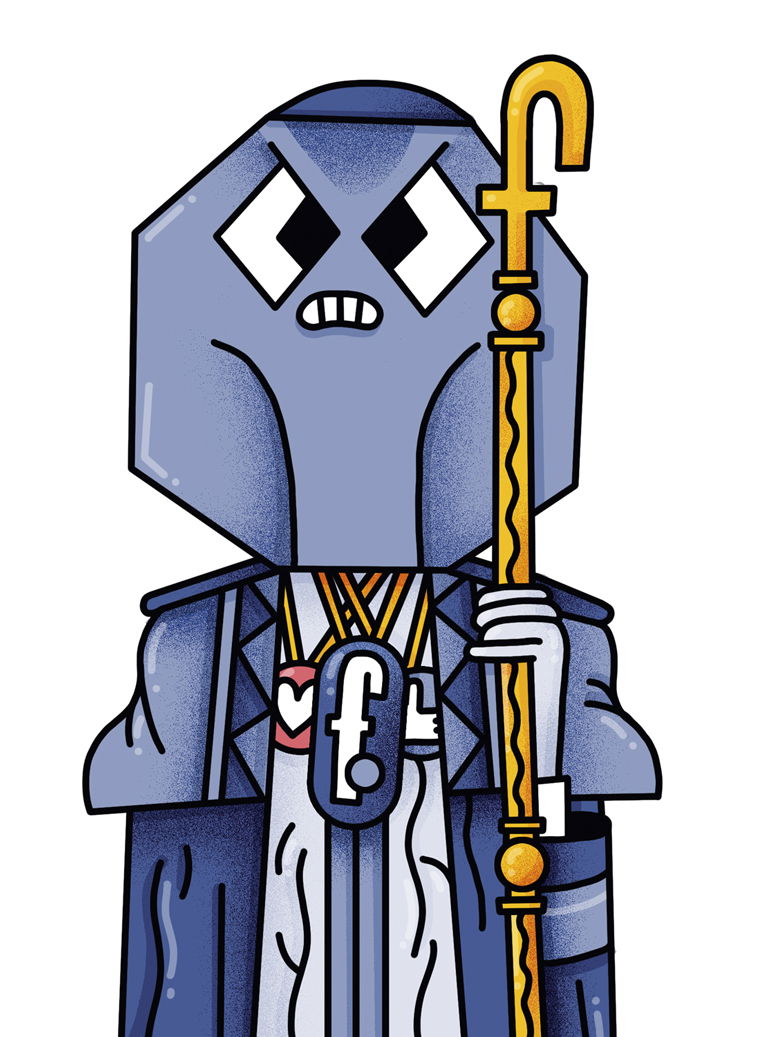
Esos algoritmos son opacos porque se diseñarían en la oscuridad, a veces, siguiendo las órdenes del poder político y otras, la inmensa mayoría, con objetivos abiertamente comerciales pero alineados con una ideología bien disimulada por la supuesta imparcialidad de la inteligencia artificial. Esa ideología reciclaría todos los contenidos de internet en productos de consumo de masas y a los bots en los esclavos electrónicos que ejecutan ese mandato.
En un contexto tan angustioso para muchos de los que sostienen esas opiniones, no es extraño que hayan empezado a defender la ruptura de Google y Facebook por parte de los reguladores. De todos modos, es posible que estén exagerando la influencia y el poder de unos adversarios que son culpables, a lo sumo, de haber agravado una situación que ya existía.
Seamos claros: la cultura nunca disfrutó de una autonomía plena y ha sido así hasta hoy no solo por el marketing y la manipulación de las empresas o los políticos, como afirman los más críticos, sino también porque la sociedad lo ha aceptado e incluso fomentado en muchos casos. Para saber si Google y Facebook deben ser divididos por lo que le han hecho a la literatura o el periodismo, antes debemos repasar, brevemente, las características de una cultura servil, decidir si la situación es hoy peor que hace veinte años y preguntarnos si Facebook y Google son el síntoma o el origen de la situación.
Viaje (de ida y vuelta) a Fráncfort
Para los intelectuales de la Escuela de Fráncfort, que estudiaron profundamente el tema, una cultura está más sometida cuanto más se parece a lo que ellos llamaron la cultura de masas, un fenómeno que legitima, con o sin intención, las estructuras de poder que conocemos, que debilita y distrae el pensamiento crítico y que transforma la actividad cultural en un instrumento de control de la conciencia individual.
Ese fenómeno también crea a su alrededor una industria de oligopolios sumisa ante el poder de sus acreedores y accionistas, y regida por el beneficio a corto plazo, por la conversión de la obra artística en un mero producto de consumo y por un evidente clima de venta y anuncios publicitarios destinados a vender y disimular esta realidad. En este contexto, afirmaron, el consumidor y el productor son los lacayos del sistema y el arte auténtico sería menospreciado por su aparente inutilidad. ¿Pero para qué sirven las humanidades?
La gran pregunta es si echaremos la culpa a Google y Facebook de todo ello después de mirarnos sinceramente en el espejo. Para eso, deberíamos recordar que el poder del marketing, que aspira evidentemente a moldear los deseos de la población, se ha visto multiplicado con los datos masivos que genera internet y con el análisis y utilización que hacen de ellos Google y Facebook.
Pero también deberíamos olvidar que ellos ni iniciaron esta espiral de seducción masiva ni inventaron un modelo por el que los medios se nutrían de los anuncios que publicaban. Nunca se hubieran convertido en un factor tan influyente sin la cesión voluntaria de los datos por parte de los usuarios, sin la permisividad de las instituciones públicas que tenían la obligación de protegerlos o sin la explotación de la nube por parte de empresas como Amazon Web Services o Azzure. Romper Facebook y Google podría ralentizar la tendencia, pero no la detendría. 
Al mismo tiempo, cabe plantearse si estos dos gigantes han servido únicamente para legitimar las estructuras sociales de poder que existían cuando se fundaron y si los productores y consumidores de cultura se han convertido en lacayos por su culpa.
La pobreza de esos argumentos se aprecia echando un simple vistazo a las revoluciones de la Primavera Árabe que ayudaron a espolear, a la influencia de las redes sociales e internet en el ascenso de Trump o el Brexit y a la obsesión del Gobierno chino por controlarlos para que no fracturen la legitimidad del régimen. No hay duda de que los dos gigantes han reforzado algunas estructuras de poder y que, al mismo tiempo, han atizado la destrucción de otras.
Vemos situaciones igual de ambiguas en el frente de la soberanía de los consumidores y los productores. Por ejemplo, en el caso de los libros, es cierto que el ascenso del comercio electrónico ha destruido miles de pequeñas librerías, que ha convertido el sector del libro en una liga de conglomerados editoriales y que los lectores y los autores se han visto perjudicados, a veces, por la repentina fusión, compra o desaparición de unos sellos independientes, que ahora promueven las prioridades de la multinacional a la que pertenecen.
Sin embargo, también es verdad que Facebook y Google han tenido mucho menos que ver en esto que Amazon, el desplome de los índices de lectura o la piratería masiva (responsabilidad de la población y los reguladores). El lector, ese supuesto lacayo, nunca había accedido a tantas posibilidades de leer en distintos idiomas y de hacerlo a precios rebajados. Los autores cuentan ahora con nuevas formas de autoeditarse, de fundar sus propios proyectos colaborativos y de dar a conocer y financiar sus trabajos por crowdfunding sin pasar por la mesa del editor. Hoy, una de las prioridades de cualquier editor consiste en descubrir y negociar con los talentos literarios de los blogs y las redes sociales.
La industria oscura
El último argumento que definía a una cultura sumisa era la existencia de una peculiar industria cultural que, efectivamente, se ha vuelto cortoplacista, que busca antes el beneficio que la calidad del contenido, que se ha concentrado en pocas empresas multinacionales y que se ha hecho mucho más dependiente de la influencia de sus acreedores y accionistas. Todo eso ha ocurrido hasta cierto punto, pero no solo por culpa de Facebook o Google.
No olvidemos el protagonismo, mucho mayor, de una crisis y mala gestión que han forzado a las empresas pequeñas y medianas, que habían perdido algunas de sus principales fuentes de ingresos, a echarse en brazos de los conglomerados. Tampoco borremos de nuestra memoria la enorme deuda financiera que han asumido estos conglomerados, que los hace muy dependientes de los bancos, y —en el caso de los libros, la música o los periódicos— la resistencia al pago de sus usuarios.

En esa misma línea, podemos aceptar que Google y Facebook han favorecido la conversión de la obra cultural o artística en un mero producto de consumo sometido a los cánones de la publicidad y de lo que puede o no venderse masivamente. Si somos honestos, asumiremos también que la incorporación de la cultura y el arte a la industria del entretenimiento, y su dependencia de la publicidad, nació con la llegada del ‘sistema de estudios’ de Hollywood y los medios de comunicación de masas, sobre todo audiovisuales. Los periodistas teníamos el mandato de informar, formar y entretener… e hicimos que la cultura tuviese que ser informativa, formativa y entretenida para llegar al público. ¡La audiencia aceptó el trato y pagó por el servicio que se le ofrecía!
No se puede sostener seriamente que Google y Facebook sean los principales culpables del debilitamiento del pensamiento crítico o de la creciente sumisión de la cultura. Su destrucción o división no frenarían por mucho tiempo un proceso en el que existen otros actores igual de importantes, entre los que destacan las malas decisiones que toman las empresas y la sociedad. Acabar con Google y Facebook y seguir como hasta ahora sería destruir el síntoma para negar la enfermedad, mientras eludimos, cómodamente, nuestras responsabilidades.














