El modelo ChatGPT o3 de OpenAI, lanzado a finales de 2024, representa un salto cualitativo en el campo de la inteligencia artificial. Sus resultados en pruebas estandarizadas han superado a sus predecesores en áreas como matemáticas, programación y razonamiento avanzado. Sorprendentemente, en la prueba de razonamiento ArcAGI, que evalúa la capacidad de una inteligencia artificial para resolver problemas complejos mediante razonamiento avanzado y adaptativo al estilo humano, el modelo alcanzó una puntuación superior al 85%, rebasando incluso el promedio humano en esta métrica específica.
No obstante, la excelencia técnica del ChatGPT o3 no debe confundirse con un avance hacia la inteligencia artificial general (AGI). Este modelo sigue anclado en el ámbito de la inteligencia artificial estrecha (ANI), con capacidades específicas y limitaciones evidentes, como su incapacidad para modificar su estructura interna o almacenar información de forma duradera.
Si bien ChatGPT o3 demuestra que los sistemas actuales pueden acercarse a habilidades humanas, aún está lejos de cumplir con los requisitos de la AGI: la capacidad de aprendizaje autónomo, la adaptación flexible a contextos completamente nuevos y la integración de múltiples dominios de conocimiento.
De hecho, ni siquiera sabemos si estamos yendo en la dirección correcta o no. Porque la única forma de inventar el futuro ambicioso consiste en no tener ninguna meta u objetivo ambicioso.
Lo que no es la innovación
La innovación no trata de imaginar un futuro e ir a por él. No trata de imaginar robots futuristas, viajes espaciales o curas para enfermedades. A veces sí, pero normalmente no. De hecho, ambicionar cosas muy alejadas de nuestro horizonte acostumbra a socavar la propia búsqueda. Porque la verdadera innovación trata aprovecharnos de los hallazgos fortuitos, las serendipias, e ir construyendo hacia donde nos lleven esas innovaciones. Es algo que también pasó con los hermanos Wright.
En Why Greatness Cannot Be Planned, Kenneth Stanley y Joel Lehman explican que el primer motor no se inventó con los aviones en mente, pero por supuesto los hermanos Wright necesitaban un motor para construir una máquina voladora. También necesitaron que otra persona inventara algo previamente: la bicicleta. Por su parte, la tecnología de microondas no se inventó primero para hornos, sino que era parte de los tubos de potencia del magnetrón que impulsan los radares. Solo cuando Percy Spencer notó por primera vez que el magnetrón derretía una barra de chocolate en su bolsillo en 1946, quedó claro que las microondas eran los peldaños hacia los hornos.
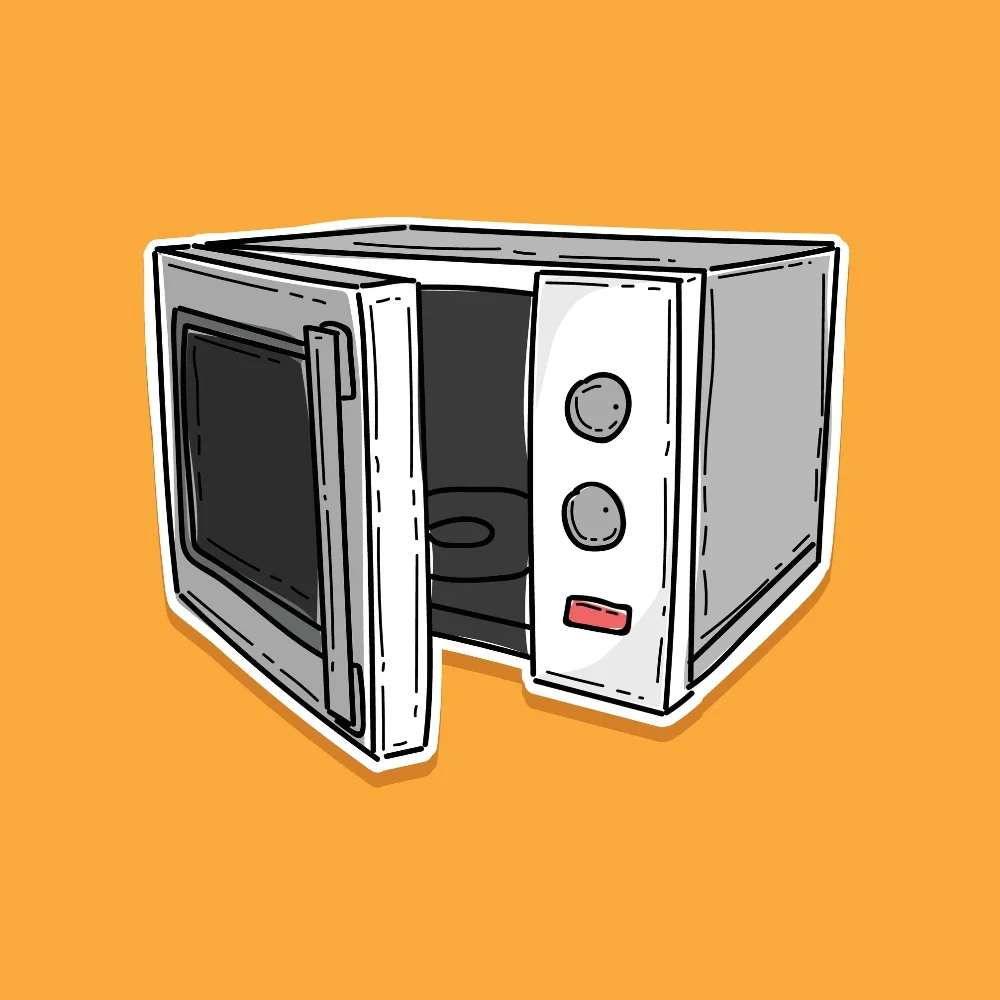
Estas historias de revelaciones tardías y descubrimientos fortuitos exponen el peligro de los objetivos: si tu objetivo fuera inventar un horno microondas, no estarías trabajando en radares. Si quisieras construir una máquina voladora (como hicieron innumerables inventores fallidos a lo largo de los años), no dedicarías las siguientes décadas a intentar inventar un motor.
Si fueras como Charles Babbage, considerado el «padre de la informática» por diseñar la máquina analítica, un precursor mecánico del ordenador moderno en la década de 1820, y quisieras construir un ordenador, no dedicarías el resto de tu vida a refinar la tecnología de los tubos de vacío.
Pero en todos estos casos, lo que nunca harías es exactamente lo que deberías haber hecho. La paradoja es que los peldaños clave de la innovación fueron perfeccionados solo por personas sin el objetivo final de construir microondas, aviones u ordenadores. La estructura del espacio de búsqueda (la gran sala de todas las cosas posibles) es sencillamente contraintuitiva. ¡Es tan mala que el objetivo puede distraerte de sus propio camino! Si piensas demasiado en ordenadores, nunca pensarás en los tubos de vacío. Si piensas demasiado en las alas, nunca pensarás en las bicicletas. El problema es que los objetivos ambiciosos suelen ser engañosos. Ofrecen una falsa promesa de logro si los perseguimos con determinación. Al final, a menudo debemos renunciar a ellos para tener la oportunidad de alcanzarlos.
Esta paradoja no se limita a hechos técnicos o científicos. Se aplica, tanto hoy como siempre, a todo, desde los mayores desafíos de la sociedad hasta las ambiciones personales. Es probable que si planificamos un camino en función de nuestro objetivo, no vislumbremos los peldaños adecuados. Esta idea plantea algunas preguntas inquietantes relacionadas con la naturaleza complicada de los peldaños: ¿El aumento de las puntuaciones en los exámenes realmente conduce al dominio de la materia? ¿La clave de la inteligencia artificial está realmente relacionada con la inteligencia? ¿Aceptar un trabajo con un salario más alto realmente nos acerca a ser millonarios? ¿Se curará el cáncer con la idea de alguien que no es un investigador del cáncer? ¿Las mejoras en la tecnología de la televisión nos están acercando a la televisión holográfica?
Las metas ambiciosas frustran las metas ambiciosas
Como hemos visto, el progreso y la innovación (incluso la vida misma) rara vez transitan por senderos predecibles. No podemos trazar de antemano las baldosas amarillas del futuro, y pretender hacerlo suele ser una trampa que limita la creatividad. Por ello, las ideas verdaderamente ambiciosas no deberían someterse al corsé de objetivos rígidos, pues estos encauzan la exploración hacia rutas preestablecidas. En lugar de ello, deberíamos acoger la serendipia: avanzar un paso, aprender del trayecto, y solo entonces decidir cuál será el próximo.
Ir trampeando, sobre la marcha, abierto a la novedad, al hallazgo y, sobre todo, a la reformulación continua de metas.
El ejemplo del iPhone ilustra esta dinámica con claridad. Su concepción original no pretendía revolucionar el mundo, sino más bien perfeccionar tecnologías ya existentes. No obstante, al materializarse, desató un torrente de posibilidades insospechadas: aplicaciones, formas de conexión y usos inéditos que redefinieron la vida moderna. Nadie anticipó el alcance transformador del iPhone, y nadie podría haberlo diseñado desde el principio con escuadra y cartabón, del mismo modo que no se previó el impacto de la bicicleta, la lavadora, la píldora anticonceptiva o la imprenta. Cada una de estas innovaciones, en su contexto, fue disruptiva en una magnitud que supera incluso muchas de las predicciones actuales sobre la inteligencia artificial.
Aquí radica una paradoja: si alguien hubiera intentado deliberadamente crear algo tan trascendental como el iPhone o la imprenta, seguramente habría fracasado. Los objetivos fijos y las visiones preconcebidas a menudo conducen a callejones sin salida, precisamente porque simplifican en exceso la complejidad del futuro. Esta obsesión por imaginar lo que vendrá, frecuentemente moldeada más por la literatura de ciencia ficción que por la realidad, entorpece la espontaneidad del descubrimiento. Llegar al futuro exige menos una obsesión con lo lejano y más una atención cuidadosa al mañana inmediato y al ayer.
No se trata, claro está, de caer en el cortoplacismo. Pero incluso el largoplacismo solo resulta útil si mantenemos la flexibilidad de ajustar el rumbo, replantear expectativas y redefinir metas a cada paso. Los objetivos demasiado ambiciosos tienden a eclipsar esta capacidad, cerrando puertas que no sabíamos que estaban allí. Soñar con escenarios de ciencia ficción no es más fiable que consultar a un adivino con una bola de cristal: es un ejercicio de azar disfrazado de prospectiva. La verdadera revolución tecnológica rara vez se anuncia; simplemente irrumpe, inesperada, cuando dejamos espacio para lo imprevisible.
Cambiar el mundo o dejar que el mundo se cambie por sí solo
Deberíamos inquietarnos por la creciente brecha entre cómo asumimos que opera el mundo y cómo lo hace en realidad. En la narrativa convencional, alcanzar nuestros sueños requiere identificarlos con claridad y perseguirlos con pasión y compromiso. Sin embargo, esta visión, tomada al pie de la letra, conduce a paradojas y absurdos.
La inteligencia, por ejemplo, no se desarrolla en una placa de Petri simplemente midiendo inteligencia. Construir un ordenador no es cuestión exclusiva de determinación e intelecto; requiere los peldaños intermedios, los insumos invisibles que sostienen el progreso. De igual manera, uno no puede hacerse rico simplemente buscando salarios más altos: un aumento hoy no garantiza prosperidad sostenida en el tiempo. En definitiva, hay metas que parecen inalcanzables si se persiguen de manera directa.
No se trata aquí de declarar la imposibilidad de ciertos objetivos: el verdadero motivo de reflexión es otro. Muchos de los logros más extraordinarios de la humanidad ocurrieron sin que mediara un objetivo claro o explícito. La inteligencia humana, por ejemplo, no fue el fin consciente de la evolución, sino un subproducto inesperado de procesos ciegos y azarosos impulsados por la selección natural. Este hecho sugiere que lo sublime y lo asombroso suelen nacer en ausencia de una intención deliberada.
En última instancia, la brújula más precisa puede conducirnos al extravío, mientras que una cierta forma de ignorancia—misteriosa, inadvertida—puede resultar ser una fuente de poder insospechado.
Según una antigua leyenda, Confucio y Lao Tse se encontraron en un remoto lugar del Celeste Imperio y dialogaron sobre sus filosofías. Confucio, más joven, explicó que su doctrina se basaba en la justicia y el humanitarismo, entendidos como el amor desinteresado hacia todos los seres y el gozo en todas las cosas. Lao Tse, por su parte, cuestionó esa visión, argumentando que el amor universal era una intromisión en el orden natural. Con metáforas sobre la naturaleza, defendió su doctrina de la no acción, según la cual los seres prosperan en libertad, sin necesidad de intervención: «Mira el cielo, el sol, la luna, las plantas y los animales. No necesitan que nadie se interese por ellos, ni que los ame, ni que los ordene. Buscar el humanitarismo y la justicia es como perseguir a golpes de tambor a un fugitivo que siempre se escapa. El cisne no necesita lavarse cada mañana para ser blanco, ni el cuervo teñirse para ser negro. Los peces fuera del agua se asfixian tanto si los ayudas como si no. Lo que necesitan es la profundidad del río, su libertad y sus sombras».
La leyenda ilustra dos maneras opuestas de entender la vida y la sociedad: la organización meticulosa de Confucio frente a la fluidez y el desapego de Lao Tse. En la mentalidad china, ambas visiones coexisten, como se refleja en su historia moderna: el confucianismo pudo haber favorecido la ascensión del comunismo, mientras que el taoísmo podría explicar su progresivo desmantelamiento. Esta complementariedad, propia de la cultura china, invita a apreciar ambas posturas sin necesidad de escoger entre ellas. Tal vez deberíamos ambicionar a cambiar el mundo, pero a la vez ambicionar no hacerlo. Por el bien de todos.














