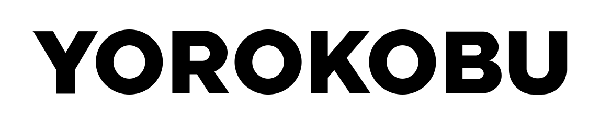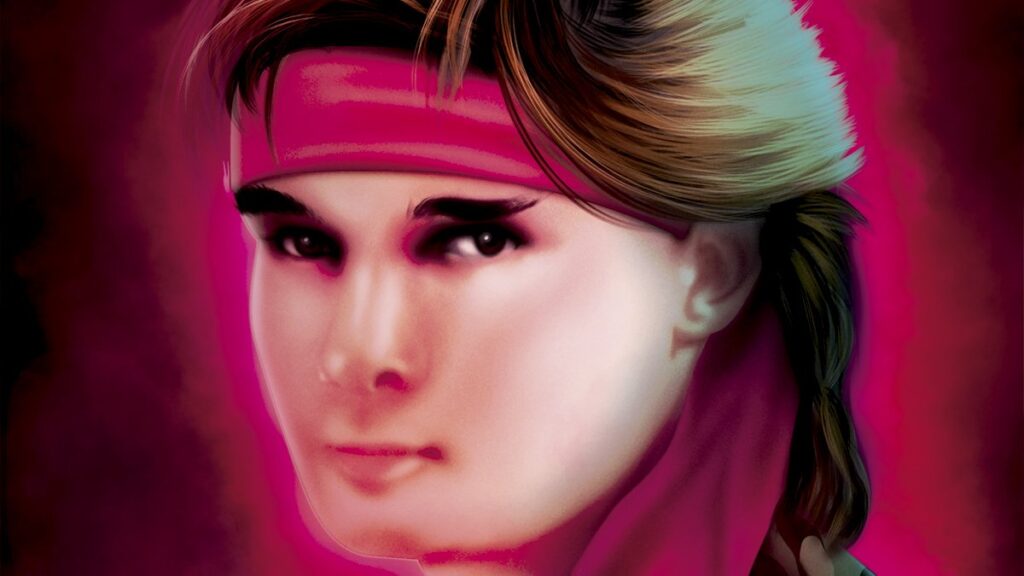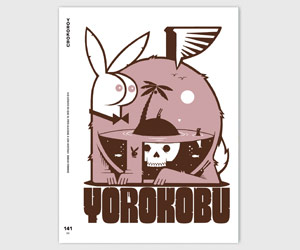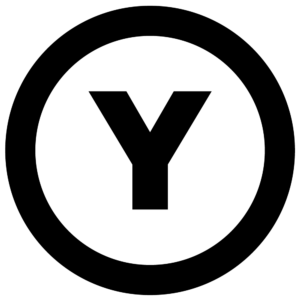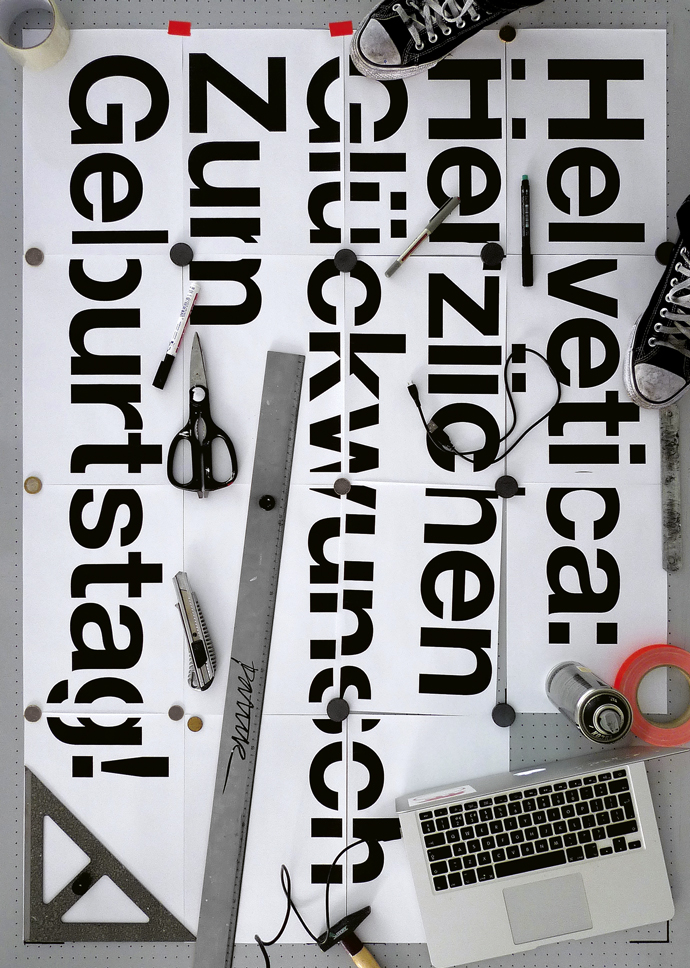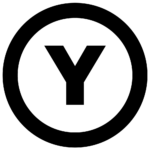Margaret Fuller era una mujer orgullosa y sabia. Nació en Massachusetts en 1810, cuando ser mujer –y más de peso público– no era la situación más fácil para desenvolverse en los Estados Unidos puritanos del siglo XIX. Pero ella rompió las ataduras mentales hasta convertirse en una de las escritoras claves del feminismo y la independencia de la incipiente nación.
Era una revolucionaria, por dentro y por fuera, por lo que el desembarco de su libro Verano en los lagos, de la mano de La línea del horizonte en España, supone un importante espejo para estos tiempos: uno comprueba que, lejos de resolverse ciertos problemas, se han agravado con el tiempo.
Era mayo de 1843 y Margaret inició este viaje hacia los Grandes Lagos que desmigó en un libro en el que desde la primera página, escrita en las cataratas del Niágara, resume en un instante su propósito no solo del viaje, sino vital: «Una visión tan grandiosa pronto nos satisface, dejándonos contentos con su imagen y con lo que es inferior a su imagen. Nuestros deseos, una vez realizados, nos obsesionan menos. Al haber vivido un día podemos partir y ser merecedores de vivir otro».
Se sabía que Margaret Fuller había dado su estirón intelectual entre algodones, como ella misma le escribió a su amiga Caroline Sturgis en una carta: «Siempre ocupo mi posición natural, y cuanto más veo más siento que es regia. Sin trono, cetro ni guardia, ¡pero reina!». Y aunque su estela sigue la historia de los círculos trascendentalistas, este libro de viajes que mezcla lo poético, las maravillosas descripciones de la naturaleza y la bondad de los nativos nos saca de trilladas teorías para poner en práctica una vida sublime.
Y ese es, precisamente, el núcleo del trascendentalismo –«pensar es actuar»–, así que los cuatro meses que pasó por los Grandes Lagos fueron una gran puesta en práctica de un anhelo. «Estoy harta de libros y de trabajo intelectual. Anhelo extender las alas y vivir al aire libre; tan solo ver y sentir», como le había escrito a su amigo y admirado Ralph W. Emerson. Este viaje, con 33 años, era su oportunidad.

Lejos quedaba la ingenuidad que cargaba en 1835 en su primer gran viaje, donde en Long Island conoció al poeta Sam Ward y, al volver de dar un paseo, anotó en su cuaderno que no le había caído bien: la honestidad y la verdad en carne viva ya se asomaban en una mujer de 25 años, aunque –hay que decirlo– llegaron a ser grandes amigos.
«Esa fachada defensiva adoptada por una personalidad sensible y orgullosa se desvanecía, mostrando dotes raras y logros sólidos», escribió sobre ella Ward en sus memorias cuando tenía 80 años. «Todo lo que yo sabía», continuaba, «ella lo sabía con la misma profundidad y desde el punto de vista más moderno».
Con un alma bien equipada, en Verano en los lagos se adentra en los confines de sí misma mientras avanza a pie, en barco y tren hacia el oeste del país. «La libertad de pensamiento del Oeste no es real: proviene de la posición vital de los hombres, no del estado de sus mentes», dice en un momento como crítica a los miles de colonos que se subían a las carretas, con sus familias y provisiones, y se instalaban en cualquier lugar.
Fuller critica con fuerza a esa nueva especie a la que casi denomina especie invasora y que «conservaban sus costumbres calculadoras, sus modales cautelosos, su amor por la polémica. Me dio pena ir a aquellos inmigrantes que engendrarían una nueva raza, hablar sin excepción no de lo que debían hacer, sino de lo que debían obtener en el nuevo lugar. No tenían la ilusión de dedicar energías más nobles, sino de conseguir más holgura y más posesiones».

En las páginas, la filósofa sugiere inconvenientes que han estado presentes desde hace mucho tiempo, aunque también apunta a otros muchos problemas propios de aquella época en que Estados Unidos comenzaba a caminar como nación independiente. Aquella publicación de Fuller constituía, en boca de Emerson, el primer libro que nacía en el joven país en construcción. Ella podía estar tranquila al recibir un elogio del mayor filósofo de la nación, al que ella adoraba y con quien compartía maneras y críticas.
En las primeras décadas del siglo XIX, Estados Unidos se extendía y aquel avance y conquista de tierras suponía una depredación de las formas de vida ya existentes, como la que encarnaban los indios nativos. Por ejemplo, en la isla de Mackinac, la filósofa presenció cómo las tribus chippewa y ottawa acudieron a recibir los pagos anuales del Gobierno. Admiró la cantidad de indios –«todos parecían felices»– y pasó tiempo entre ellos, escuchándoles embelesada, algo nada habitual en la relación entre indios y colonos: lo general era el odio al nativo.
Los indios chipepewas habían solicitado al estado de Michigan que los reconocieran como ciudadanos. «Hacerlo sería inútil si antes no se les acepta, como hermanos, en el corazón del hombre blanco», escribe ella, apuntando algo muy presente en nuestras sociedades: que el cambio es individual y que las causas masivas no tienen sentido sin la transformación de cada uno de los miembros.
De hecho, el ataque a los colonos es continuo y furibundo hasta el punto de que, en una ocasión, encontró un pueblo de amables colonos y se sorprendió. Habitualmente, escribió, estos «tienen propósitos sórdidos y costumbres desconsideradas y descuidadas», por lo que aquella excepción le dio alguna esperanza.
Por el contrario, su admiración al indio, la naturaleza y la libertad de la simbiosis con lo salvaje y la pureza de sus huellas, embriagan a esta mujer versada en Virgilio, Sófocles o Plotino. Todo son palabras grandilocuentes para la naturaleza, preñada de una belleza en la que no le dan abasto los adjetivos y los elogios como el que apunta en un momento: «Pueden pintar la vida de los indios todo lo negra que quieran, hablar de su mugre, su brutalidad; seguiré creyendo que los hombres que eligieron aquel lugar para vivir eran capaces de sentir emociones de una noble felicidad al regresar a casa».
[pullquote ]Las mujeres solo han recibido la cultura que hace de las mujeres adornos de sociedad[/pullquote]
En este panorama de búsqueda de voz propia de Estados Unidos, con una mezcolanza y guerras indias en marcha, colonos y el comercio atravesando el país, una noche, en Chicago, posó la mirada en el lago Michigan. Allí vio la luna llena estallar en luces y se dijo a sí misma que aquella escena era el tipo de habitante que soñaba para su país: buscaba un hombre cuyos «ojos leyeran el cielo», aunque los vendavales de colonos hambrientos de propiedades no encajaran en ese americano ideal que le sugirió la luna y su reflejo.
Ella lo tenía claro e hizo una descripción de lo que necesitaba el país, y que bien podríamos exigir hoy para este mundo descascarillado, egoísta e inconsciente: «Un hombre de simpatías universales, pero dueño de sí mismo; un hombre que conozca las emociones, sin ser su esclavo; un hombre para quien este mundo no sea un mero espectáculo; (…) un hombre cuyos ojos penetrantes estudien el presente, sin encandilarse antes sus doraduras; (…) que sea clarividente, como debe serlo el sabio, pero no tanto como para volverse loco en el día de hoy por el don que discierne en el mañana».
Margaret Fuller nos acerca muchos otros mensajes de vigencia demoledora y debate actual. Por ejemplo, tras observar las dificultades económicas de la ciudad observó que la vida en el campo era más sencilla y que «las comodidades suntuosas y mínimas de la vida en la ciudad aún no pueden obtenerse sin hacer un esfuerzo que su valor no justifica». Además, las familias podían vivir juntas, algo que la modernidad ha agravado aún más: «Las dolorosas separaciones que hoy en día deshonran y asolan la costa atlántica no son aquí necesarias para ganarse el pan; y cuando son voluntarias, no pasa nada».

En 1843 había publicado un importante tratado en la revista The Dial, el altavoz literario trascendentalista (fue su editora) a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, mientras que dos años después publicó un ensayo pionero del feminismo norteamericano titulado La mujer en el siglo XIX. Pero ella, más que teorías, se movía en la experiencia, al punto de que en unos tiempos casi prohibidos escribió que «es muy cierto que una mujer puede estar enamorada de una mujer y un hombre de un hombre: es el mismo amor que sienten los ángeles», en alusión a que ella misma lo había experimentado en sus huesos.
Los problemas y la defensa de las mujeres, de hecho, son asuntos a los que prestó atención en su vida y en Verano en los lagos al comprobar cómo sufrían los despropósitos de una vida en una tierra que no era suya. La escritora se rebela, denunciando las cargas familiares, «estén sanas o enfermas». En general, dice, las mujeres «solo han recibido la cultura que hace de las mujeres adornos de sociedad». Son mujeres educadas y arrancadas de las ciudades por los sueños o ansias de sus maridos, quienes elegían el modo de vida –la partida– sin tener en cuenta las preferencias de sus esposas.
Fuller tampoco olvida otros aspectos cuya gravedad hoy vemos atónitos. Cuando surcaba las aguas a bordo de un barco y comprobó que el capitán no conocía unas ruinas que visitaron en ese momento, a pesar de que había realizado ese recorrido cientos de veces, Margaret amplifica una pandemia cada vez más extendida. «Los hombres centrados en ganarse la vida se olvidan de vivir», reflexiona. «Ocurre tanto en los lugares más románticos como en los más vulgares. Los hombres se sumergen tan pronto en el trabajo que ya nunca vuelven a emerger, a menos que se cuiden de ese peligro desde el principio».
En fin, las páginas de Verano en los lagos recogen en primera persona, con gran apertura y flexibilidad mental, una realidad en constante cambio. Como fiel trascendentalista ocupada en tallar su alma, en el libro ataca a las llamadas mentes brillantes. «Cuando los seres demasiado intelectuales pierden el rumbo», escribe, «lo hacen para caer por el precipicio, porque su estrecho sendero corre al lado de uno»; una crítica a esa intelectualidad que no resuelve los hechos esenciales de la vida y que, durante el viaje, trata de engrasar mediante la contemplación y la compasión.
Su vida fue una clase de filosofía práctica que acabó a los 40 años, ahogada tras una tormenta junto a su pareja y un hijo seis años después de publicar un libro del que abominó de los conquistadores y elevó la naturaleza de los indios, de quienes «siento que aprendí mucho al observarlos aun en su estado decaído y degradado». La última palabra de Verano en los lagos la escribió el 23 de mayo de 1844 y le reportaría mayor fama y prestigio. Pero también su trágica muerte: consiguió que el New York Tribune la enviara a Italia, en cuyo viaje de regreso murió en un naufragio.