El pasado día 2 de octubre Colombia sorprendía al mundo diciendo ‘no’ al acuerdo de paz con las FARC que promovía el Gobierno. Todas las encuestas decían lo contrario, pero la realidad fue más tozuda: un 0,42% de los votos decantaba la balanza y tiraba por tierra una negociación que había durado años de intensa mediación internacional.
Del ‘no’ hay muchas explicaciones posibles. Una es que los departamentos que votaron en contra son precisamente los que menos viven el conflicto. Otra es que el ‘no’ no era tanto al acuerdo sino al propio Santos y que era su antiguo compañero y actual rival, el expresidente Uribe, el que impulsó un voto de castigo político. Sin embargo, hay una lectura mucho más potente detrás de eso: sólo votó el 37% del censo. Era posiblemente la votación más importante de la historia del país y casi dos de cada tres ciudadanos colombianos no votaron.
Ese mismo día, a muchos kilómetros de distancia, se celebraba otro referéndum en Hungría. Lo promovía el Ejecutivo, nacionalista y ultraconservador, contra la cuota de refugiados que la UE propuso para los Estados miembros. El ‘no’ ganó con un 98% de los apoyos, pero de nuevo hubo letra pequeña: apenas votó el 44% del censo.
¿Hubiera ganado el ‘sí’ en Colombia si hubiera votado más gente? Si no sólo hubieran votado los electores favorables al partido del Gobierno, ¿se habría aprobado la cuota de inmigrantes en la consulta húngara? Y, trayéndolo al contexto español, ¿viviríamos el actual bloqueo político si hubiera habido más participación en las dos últimas elecciones?
«No creo que podemos valorar con los mismos parámetros la votación por unos acuerdos de paz, unas primarias de un partido político o un referéndum sobre inmigración», reflexiona Sergio Maydeu, analista y consultor internacional. «Todo tiene que explicarse en su propio contexto y circunstancia. Como sucede con el voto, que aunque muestra un resultado concreto puede tener interpretaciones variadas, sucede igual con la abstención: la apatía no debe confundirse necesariamente con un voto de castigo, ni el descontento con el desinterés».
Son dos casos recientes y distintos, tanto por contexto como por geografía, pero Colombia y Hungría son dos simples ejemplos de una tendencia cada vez más común. En España, por ejemplo, tendemos a no computar la abstención en el resultado. Si lo hiciéramos descubriríamos que ninguna formación política ha ganado jamás las elecciones europeas o municipales en nuestro país, y apenas se ha logrado en la mitad de elecciones generales. El partido del Gobierno, por así decirlo, sería casi siempre la abstención.
La peculiar situación política española de los últimos tiempos no ha variado el panorama: parecía que la política interesaba más, los programas de debate pasaron a copar el ‘late night’ del fin de semana en televisión y más gente se veía representada en un esquema político de cuatro fuerzas significativas que pasaba a sustituir al bipartidismo.
«Este descontento que se ha agudizado los últimos tiempos se ha transformado, especialmente a raíz del inicio de la crisis económica, en una mayor participación en movimientos sociales y políticos, que ha implicado la aparición de nuevas fuerzas políticas y el declive de las fuerzas políticas tradicionales», explica Maydeu. Pero ni los nuevos partidos han impedido que la abstención siga creciendo.
Para explicarlo Luis Marañón, politólogo y consultor político, separa ese mayor interés por la política de la participación. «Hemos vivido unos años de hiperpolitización desde la eclosión del 15M que generó mucha participación social y movilización pública», resume. «En estos momentos, el deseo y la expectativa son mayores y, en consecuencia, también es más fácil decepcionar. Cuando se quiere todo y ya es más fácil que cualquier retraso o limitación se vea como un fracaso o una traición», añade el asesor en comunicación política Antoni Gutiérrez-Rubí.
«Todos estos años nos sirven también para entender que existe una diferencia entre movilización político-social y movilización electoral, entendida como participación. Así, un mayor interés por los asuntos públicos activa la movilización en diferentes formas pero no necesariamente rompe las bolsas de abstención estructurales, porque sus causas no están netamente ligadas a la desafección política», concluye Marañón.
Esa desafección, como la abstención, no ha hecho más que crecer. Según las mediciones del CIS, cuyos registros empiezan a mediados de los años ’90, la madurez de nuestra sociedad democrática ha ido de la mano con el nivel de crítica política: la confianza en nuestros representantes se desploma. Sólo hubo un ligero rebote, y coincide con la eclosión de las nuevas fuerzas políticas… aunque los efectos fueron casi pasajeros.
¿De qué depende la participación?
Marañón evita focalizar la abstención en una causa concreta: «Es un fenómeno complejo del que no sabemos tanto como nos gustaría», reconoce, aunque sí dibuja algunas claves: «Hay cosas que sí sabemos, como que hay diferencias entre grupos sociales. En general, es mayor entre los jóvenes, entre estratos de menor nivel de renta y entre segmentos de población de menor nivel educativo. También sabemos que la participación electoral tiene un componente de integración social y que la abstención es más alta entre sectores de población excluidos», analiza. Y por eso ve «grave» no la abstención en sí, sino sus causas, «especialmente la que tiene que ver con la existencia de sectores de población excluidos que no votan porque sus necesidades en términos de políticas públicas corren el riesgo de quedar fuera de agenda».
«La desafección se alimenta -nace, crece, se recrudece- cuando falla la confianza o se decepciona gravemente. Es decir, es un tema de percepción y de interiorización respecto a lo que se espera o desea de la política», concreta Gutiérrez-Rubí. Y ese puede ser el denominador común entre votaciones tan diferentes y en países y contextos tan diversos: «Todos empiezan a tener puntos de conexión», sostiene. «El más importante es la desconfianza hacia las élites empresariales, sociales y políticas. La sensación de que los que ‘piensan, gobiernan o deciden’ no trabajan suficientemente para el interés general y transfieren a los ciudadanos sus errores en forma de recortes, limitaciones o fracasos», comenta.
Según Marañón «también existe una abstención activa, aunque es residual: aquellas personas que deciden no votar como una forma de expresión política, con un perfil de votante similar al del voto en blanco». Pero en general, matiza Gutiérrez-Rubí, «hemos dejado de confiar en los ilustrados». Según su visión, «crece la falsa ilusión de que las salidas individuales son más seguras que las colectivas. Ahí está la semilla de la desafección y de la abstención», zanja. «Una parte significativa de la abstención se debe a la falta de percepción de utilidad del voto. Eso no quiere decir que se rechace el sistema o que no se tengan opiniones o preocupaciones políticas», considera Marañón, » sino que la percepción de utilidad del voto no es suficiente para producir participación electoral».
«Sabemos que, en ocasiones, la polarización activa algo la participación electoral», continúa Marañón, «pero tampoco ocurre siempre ni produce cambios espectaculares a nivel general, por lo que no me atrevería a considerarlo un efecto mecánico», añade Marañón. Echando un vistazo a los datos electorales españoles, sí se ven caídas apreciables de la abstención ante cambios de Gobierno (Suárez, González, Aznar, Zapatero y Rajoy superaron a la abstención con sus primeras victorias) y con los momentos de crispación (la segunda y la última victoria de González, la mayoría absoluta de Aznar o la reelección de Zapatero).
¿Es el voto obligatorio la solución?
Existen casi tantos sistemas electorales como países electores. Hay algunos, como el de doble vuelta -que comparten países como Francia o Perú- que podrían solventar parte de las consecuencias de la abstención: ‘resolver’ una elección indeseada en una primera ronda. Hay otros, como el brasileño y recientemente el chileno, que obligan a sus ciudadanos a votar, eliminando de un plumazo la posibilidad de abstenerse.

«A mi juicio el derecho al voto es incompatible con la obligación de voto, y la misma libertad debe tener un ciudadano a ejercer su derecho como aquel ciudadano que renuncie a él», estima Maydeu. «Creo que el voto debe ser voluntario, siempre. Para una sociedad democrática es mejor saber qué apoyos naturales tiene que forzar unos apoyos obligatorios que no contribuyen a crear conciencia democrática, sin la cual ninguna gobernabilidad es posible o sostenible», secunda Gutiérrez Rubí.
Marañón ahonda en su idea de que lo más preocupante de la abstención es ese sentimiento de exclusión generalizado que caracteriza a quienes se abstienen. «El voto obligatorio no sirve para dar respuesta a las causas sino para atemperar las consecuencias. Hay que tener en cuenta que el voto es fundamental, pero no es lo mismo un votante que ejerza fiscalización y forme opinión crítica de manera continua que un elector que vote para evitar una sanción. De nuevo, no es lo mismo participación electoral que movilización política», recalca.
«Información y rendición de cuentas son, a mi juicio, dos de las herramientas claves para luchar contra la desafección», considera Maydeu. Ni obligar a votar, ni promover votaciones para casi cualquier decisión: sólo una sociedad que recupere la confianza en sus representantes ejercerá su derecho a voto. Da igual que elijamos presidente, decidamos poner fin a un conflicto armado o nos opongamos a recibir refugiados: no importa tanto qué se vota como cuánto nos creemos a quien tiene que ejecutar el mandato.
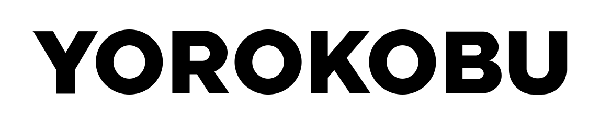


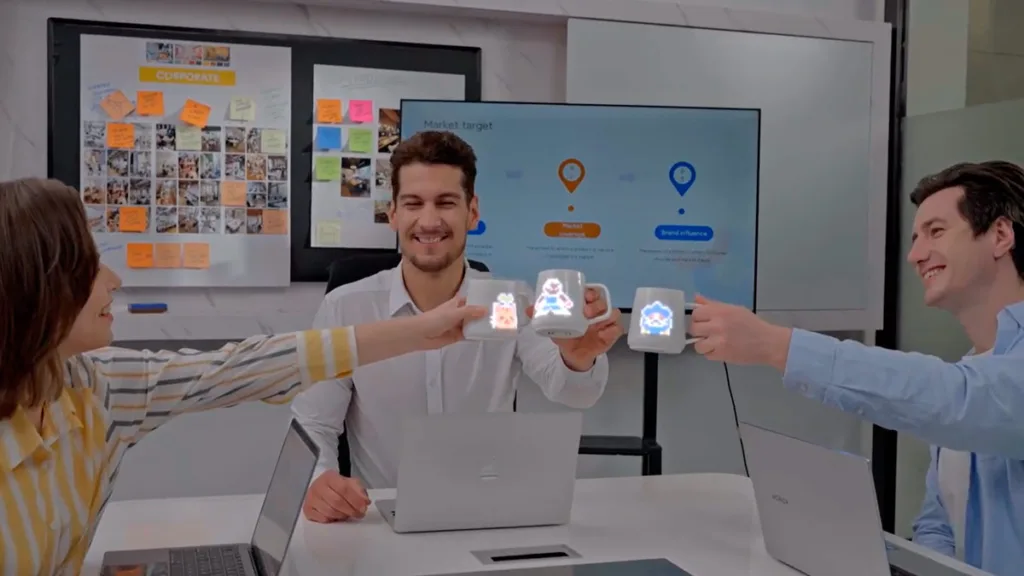

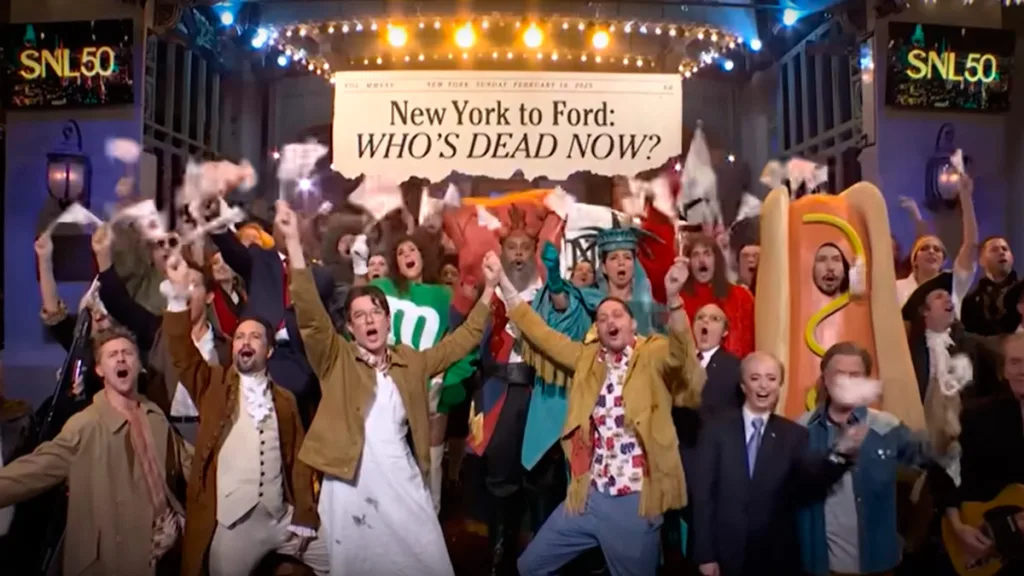




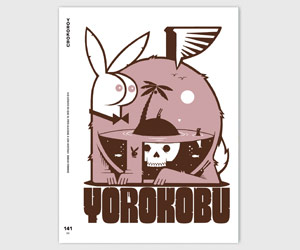

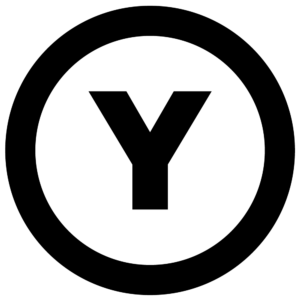
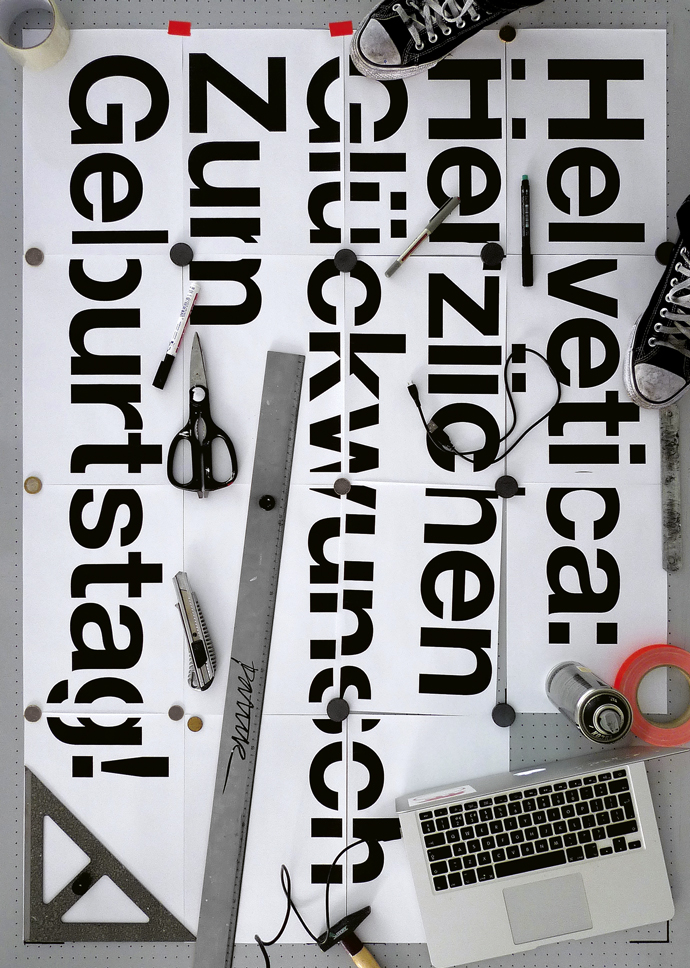
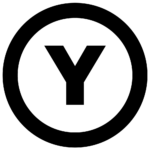


[…] Abstenciocracia: hacia una sociedad que no vota […]
Parece que es un fenómeno global, sucedió también en Inglaterra y Hungría recientemente. No es mas bien una muestra de que algo no anda bien con la democracia?