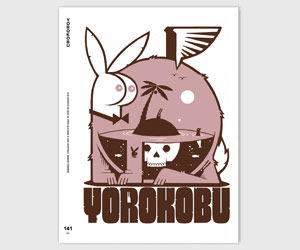La industria mediática se basa, en su mayoría, en el negocio de la publicidad. Vender espacios para promocionar marcas y productos (directa o indirectamente) es lo que hace sostenible el mercado. Lógicamente el precio del anuncio varía en función de la calidad y visibilidad del envoltorio (llamemos al medio de comunicación así, porque algo de eso hay). El problema: que aunque esas cosas son fáciles de contar (un lector, dos lectores, tres lectores), casi nadie las cuenta de verdad. Sí, volvemos al tema del dinero.
Imagina que te ponen delante un plato con cinco manzanas. Si te preguntan cuántas manzanas hay y eres alguien medio normal sabrás decir que hay cinco manzanas. Las métricas de medios de comunicación son una especie de aplicación científica tan compleja que la respuesta «cinco manzanas» es más bien difícil de encontrar.
Pongamos dos ejemplos: primero, los audímetros de televisión; segundo, la Encuesta General de Medios para la radio y prensa. Ambas mediciones funcionan más o menos de la misma forma: se efectúa una medición a un grupo secreto de usuarios que, según determinadas técnicas, son representativos para hacer generales sus respuestas.
La cosa parece fácil pero no lo es: hay sociólogos e investigadores detrás de la metodología, pero la idea es que si la población española es de determinada forma (tantos hombres, tantas mujeres, tantos adolescentes, tantos niños, tantos ancianos, tantos urbanos, tantos rurales, tantos con educación superior, tantos analfabetos…), se puede reducir todo eso a porcentajes y datos y, eligiendo un número suficientemente alto de encuestados como para poder extrapolar respuestas, hacer algo representativo. Es decir, elegir a un número de gente cuyo porcentaje de hombres, mujeres, universitarios, urbanitas y demás sea extrapolable al total de la población española.
A eso en las encuestas se le llama ‘universo’ y se supone -ya os digo, es un proceso complicado, con cuestiones matemáticas, estadísticas y demás- que lo que sale de ahí es más o menos representativo.
En el primer caso, el de los audímetros, ese universo secreto tiene un aparatito en casa midiendo la actividad televisiva del hogar, con capacidad de saber quién está viendo la tele en ese momento y registrando horas, duración, canales, contenidos y demás. La gente que tiene dicho aparato en casa es secreta por razones obvias: si se sabe que parte de las cifras de audiencia de tu canal dependen de determinada familia lógicamente habría presiones que desvirtuarían la medición. Esa gente, además, suele cobrar por esa medición, no te creas tú que la cosa es gratis.
Cabe pensar que tras la medición hay un test en el que se intentará saber a ciencia cierta cuánta atención se prestaba al visionado de la tele (no es lo mismo ponerla de fondo para hacer la siesta que estar viéndola fijamente y en silencio -y aun así, a ver cómo se mide si estabas con la cabeza en otra parte-).
Dicho de otra forma: la medición de audiencias televisivas depende de un grupo más bien pequeño de personas (un puñado de miles) que suele recibir dinero por dejarse espiar, de un aparato y de la posterior criba de contexto y condicionantes a los datos obtenidos. Cabe suponer que si te ponen uno de esos aparatos tu consumo variará: quizá sientas vergüenza de ser un habitual de Gran Hermano o, qué sé yo, de películas eróticas de esas que dicen (yo no lo sé) que ponen de madrugada en no sé qué canales raros de la TDT.
Estadísticamente tendrá base, pero humanamente convendréis conmigo en que parece un sistema más bien endeble.
Y ojo, estamos hablando del medio que ingresa -con diferencia- más dinero por publicidad: cada minuto televisivo es oro (de coste y de rentabilidad).

En el caso de la radio la cosa es aún peor. No hay aparatitos de esos, sino preguntas: se selecciona a un universo con criterios similares, se añaden variables como cobertura (que no es lo mismo ver la tele que oír la radio en según qué pueblos de montaña) y directamente se pregunta a la gente. Si con un aparatito uno ya se cohibe al decir que ve Gran Hermano y películas cochinas, imagínate si la encuesta es directa.
El sistema no es mucho mejor en la prensa, porque claro, ¿qué contamos? Hay gente que dirá que lo mejor es contar cuántos periódicos se venden, pero ten en cuenta que muchos (muchísimos) se regalan (a instituciones, empresarios, personas o, directamente, universidades y Ferias). Otros dirán que los ejemplares impresos menos los ejemplares devueltos (esos que el kiosquero no vende y reenvía a la distribuidora), pero el problema es el mismo: ¿y si alguien se queda algunos por el camino?
Pongamos otro ejemplo: la prensa gratuita. Cuando tú compras (pagando) un periódico o revista, aunque lo termines de leer un domingo soleado en la terraza del bar, lo cogerás y lo llevarás contigo a tu casa. El sentimiento de pertenencia tras adquisición por dinero es demasiado fuerte como para dejarlo ahí aunque ya no lo vayas a usar, aunque vayas a llevártelo a casa para, al cabo de las horas o los días, tirarlo. Otros podrían haberlo leído detrás tuyo, pero para algo lo compraste tú. Es un bien privativo. No pasa lo mismo con la prensa gratuita: ¿cuántas veces has recogido un diario gratuito a la puerta del Metro y, tras leerlo, lo has dejado ahí encima para que llegue otro y lo lea? No lo has comprado, no te ha costado nada, así que no ‘duele’ hacer eso.
¿Cuánta gente más, de media, lee un diario gratuito que uno de pago? ¿Y en qué circunstancias? ¿Es, por tanto, más valioso un diario gratuito en tanto en cuanto alcanza a más gente con un solo impacto?
Complicado de responder, más allá de las estimaciones.
Entonces es cuando aparece la idea del lector estimado: no es lo mismo un señor o señora que compra un periódico o revista y vive solo que el dueño del bar que lo compra para dejarlo en la barra como atención a sus clientes ¿Cuántos lectores tiene ese segundo periódico, y con cuánta atención? ¿Leyó el señor del café con leche y porras todo el periódico o solo hojeó -con ‘h’- y vio las fotos mientras hablaba con el camarero?
Volvamos al símil de las manzanas: manzanas hay cinco, pero hay manzanas y manzanas. Hay algunas que pueden valer unos céntimos, mientras otras pueden valer su peso en oro si son de determinada cosecha, con determinados esquejes y vete tú a saber qué. Una sola manzana de una clase puede valer más que cinco de otra, y eso sin entrar en peso, estado del producto (caducidad…), época del año o lugar de venta (no tiene el mismo precio una manzana en Asturias, donde la sidra es bebida nacional, que en Gabón, donde no hay muchos manzanos -creo-).
Por tanto, parece fácil entender por qué cinco manzanas pueden no ser cinco manzanas.
Pues así de complicada ha sido siempre la medición de audiencias en los medios de comunicación.

¿Y por qué tiene tanta importancia esto? Porque casi toda la industria se basa en esas cifras: en función de cuánta gente vea tu producto, el precio será uno u otro. Bueno, o en función de quién sea tu lector, porque igual es más caro llegar a un lector que puede ser potencial comprador de un coche concreto que al público en general que quizá no es el destinatario de tu producto. O anunciarse en una publicación a cuya imagen quieres asociar tu producto (qué sé yo, igual no te encaja salir en FHM si lo que vendes son tampones).
El negocio de los medios es la venta de publicidad. Solo contadas excepciones de pago por suscripción evitan poner anuncios (y de hecho, no es que no pongan, es que ponen menos, desde Canal + hasta ElDiario.es). La ‘venta’ de periódicos y revistas no es suficiente como para pagar, ni de lejos, los gastos: plantilla, tintas, papel, impresión, distribución, almacenaje, destrucción… Eso no se paga con unos pocos miles de números vendidos. Se paga teniendo anunciantes que pongan dinero por pasear sus productos.
Una duda más. Aunque tu medio sea el más leído del mundo, ¿cómo sabe el anunciante que la gente va a ver su anuncio? Dependerá, claro, de la ubicación, de cómo de atractivo sea el anuncio y de cómo de atractivo sea el producto en sí. Pero todo son estimaciones porque no hay forma de saber cuántas miradas se desvían hacia esa pequeña columna, o -si lo hacen- cuánta atención prestan.
Y llegó internet.

Aquí todo es cuantificable, como sabes: qué lees, cuánto tiempo dedicas a leer, de qué página vienes, a qué página vas, si llegas a un artículo porque tú has entrado directamente a la revista en cuestión o si has aterrizado de casualidad desde Google, si lo hiciste desde las redes sociales, si luego volviste o si jamás pisaste el site de nuevo… Podemos saber, incluso, qué sistema operativo o resolución de pantalla tienen nuestros lectores, desde qué tipo de móvil o tablet nos leen, desde qué navegador llegan, y mil cosas más.
Pero nada de eso está exento de problemas.
Por ejemplo, podemos ver un tiempo medio de lectura altísimo solo porque un lector dejó una página abierta y se fue: seguimos sin poder contar la ‘atención’ que nos prestan.
Volvamos a las manzanas.

En internet normalmente se usa como medida la de los ‘usuarios únicos’, es decir, usuarios individuales identificados mediante una cookie temporal. Por ponerte un ejemplo, si tú entras cinco veces al día a una página contaría como una visita, no como cinco. Otra cosa son los usuarios (no únicos), que sí contarían esos cinco. Sin embargo, también hay problemas en esto de los usuarios únicos: se cuenta mediante cookies, pero si un ordenador no tiene sesiones diferenciadas entre distintos usuarios y varios de ellos leen un mismo post (por ejemplo, tu padre y tú en el ordenador de casa) solo contará una visita.
En cualquier caso, lo del ‘usuario único’, aun con sus limitaciones, parece la forma más racional y auténtica de medir. Pero claro, depende de quién sea el auditor. Porque sí, cada cierto tiempo se cambia quién es la empresa que cuenta la audiencia y cómo lo hace. Es una especie de acuerdo entre todos: los anunciantes van a atender a los datos que determinada empresa presente, y a esa empresa nos ceñimos, aunque luego usemos estimaciones internas no oficiales para saber cómo vamos. Hay medios que usan el medidor de audiencia de Adobe, hay medios que usan el de Google Analytics: cada uno de ellos tiene su trampa y sus problemas, pero como son medidores internos no pasa nada: el importante es el común, el ‘oficial’.
Antes esto era un carajal. El auditor ‘oficial’ hace una década era la OJD Interactiva, que arrojaba audiencias de hasta 40 millones de usuarios únicos para ElMundo.es, auténtico dominador. La OJD Interactiva, además de lo hinchadísimo de la cifra, tenía otro problema: que los medios de PRISA no se auditaban porque como ElPaís.com decidió cerrar su edición digital solo a suscriptores hace unos cuantos años (más de diez) sus cifras eran demasiado malas como para enseñarse (bueno, eso es lo que se dice que había tras la decisión de no aparecer).
En cualquier caso, con PRISA o sin ella -cierto es que de poco vale un ranking en el que no salen los principales competidores- la OJD Interactiva pasó a segundo plano y llegó Nielsen, con algunas peleas curiosas que aún siguen en la actualidad. Por ejemplo, dejó de existir una clasificación genérica de medios de comunicación y pasó a haber varias clasificaciones, de forma que unos medios aparecían en unos de una forma y otros aparecían en otros de otra forma.
Hubo un tiempo en que los medios de Vocento aparecían un mes todos juntos y al mes siguiente todos separados. Entonces se empezó a hacer común el apellido ‘sites’ al lado de una marca conocida para indicar que el dato correspondía a todos los ‘sites’ vinculados a esa marca (por ejemplo, un hipotético ‘Vocento sites’ aglutinaría desde ABC hasta la densísima red de medios regionales de la compañía).
Tras Nielsen llegó el actual, ComScore, que introdujo (o, mejor dicho, desarrolló) lo de tener dos mediciones: censal o por panel. Por no complicarte con explicaciones, imagina qué es que no solo puedas medir a un medio o a todos los de la compañía, que haya medios que estén y otros que no, que haya algunos que aparezcan en unas clasificaciones y otros en otras, o que unos se midan de una forma y otros de otra.
Visto así resulta más sencillo entender por qué, cada vez que hay nuevos datos de audiencia, siempre todos ganan. Aunque sea para decir que ‘nuestro programa es el más escuchado en la franja de 17 a 18 horas los miércoles de agosto’. Todo vale para sacar pecho. Ahora parafraseemos a uno de los personajes de Los increibles, de Pixar: «Decir que todo el mundo es especial es otra forma de decir que en realidad nadie lo es».
Pues eso, un carajal. Y un carajal poco útil, además.
En todo ese trasiego, entre la OJD Interactiva de hace menos de una década y los datos actuales de ComScore hay ocho veces menos audiencia: ElMundo.es, que sigue siendo líder (eso sí, ahora ya salen los medios de PRISA) se mueve en los cinco o seis millones, muy lejos de aquellos cuarenta. Y no, no es que haya perdido audiencia, sino que se mide de otra forma.

Pero ni siquiera todo esto es lo importante. La clave es que, mida quien mida, estén los medios que estén o se apliquen unas u otras normas, la madre del cordero es ver qué se mide y cómo se obtienen los datos. Sobre esto último internet es indiscutiblemente mejor que las estimaciones de ventas o lecturas, las encuestas o los audímetros: internet es como un audímetro adosado a cada ordenador, con sus limitaciones, pero mucho más acertado que cualquier otro tipo de medición. Lo complicado está en lo primero: qué medir.
Hasta ahora, lo dicho, los usuarios únicos: cuánta gente distinta visita mi página en un determinado plazo de tiempo. Cuando el objetivo es ese, los medios se disponen de determinada forma para lograrlo. Al socaire del objetivo de una gran audiencia numérica se han construido auténticos monstruos. Temáticas descartadas porque «no interesan», redactores contratados o promocionados «porque hacen temas de mucho tráfico», historias con titulares engañosos para que pinches en ellos, imágenes de dudoso contenido informativo, carreras por cubrir antes que nadie la última hora aunque suponga cometer errores tan graves como señalar a culpables que luego son inocentes o matar a personas equivocadas. Basta echar un vistazo a la lista de temas más leídos del día en cualquier medio serio para entender qué temas se hacen solo para buscar audiencia (y eso que esas listas suelen estar bastante modificadas).
Es la aberración más notoria, pero no la única. Durante años los medios de comunicación digitales han estado manipulando esas listas agregándose audiencias ajenas. Al principio, cuando no existía control, se agregaban redes sociales, juegos, portales inmobiliarios y diversas páginas que pertenecían a su grupo (o que compraban con la chequera en la mano) para hinchar sus cifras. Luego, cuando empezó a controlarse, se introdujeron otras formas menos sangrantes: llegar a acuerdos de cesión de tráfico con blogs o medios pequeños que se integraban en la marca o, algo menos coherente periodísticamente, lanzar herramientas desde la propia web que pudieran atraer a los lectores (buscadores inmobiliarios o, el caso más conocido, diccionarios y traductores).
Hasta la forma en que escribimos se ha visto condicionada por la audiencia: a la redacción llegaron los técnicos del SEO, ese conjunto de técnicas que se supone que debes seguir para hacer que Google te posicione mejor en los resultados de búsqueda, y que llenaron muchos medios de negritas, palabras redundantes, enlaces vacíos y repeticiones. Por suerte, la forma en que Google leía los medios evolucionó, y también la forma en la que estos se construían. Algunos periodistas apreciamos incluso la linealidad de los textos que te obliga a seguir el maldito SEO: titulares nada prosaicos, sino concretos, cortos y con las palabras clave. Periodismo, a fin de cuentas.
Pero había otro problema: el SEO tiene mucho de velocidad, de dar con las palabras clave antes que nadie y de ir ‘criando’ clics. Por eso el día de la Lotería de Navidad es uno de los de mayor audiencia del año, y por eso medios regionales de poca importancia logran audiencias millonarias, si consiguen dar con la clave. Hace un par de años Google ‘chupó’ y publicó una pieza de un medio murciano en el que, un año antes del sorteo, ya decía que el Gordo iba a ser para el número ‘XX.XXX’. Tal cual.
El problema, por tanto, es el foco.

¿Qué pasaría si, de pronto, la industria no solo se pusiera de acuerdo en cuáles son los criterios, el auditor, reuniera a todas las cabeceras bajo un mismo paraguas y, además, estableciera unas normas transparentes penalizando la compra de audiencia ajena, dando números realistas y marcando claramente quién gana y por qué?
Mejor aún, ¿qué pasaría si el objetivo final de toda la medición de audiencia no fuera el usuario único, sino el tiempo de lectura? Posiblemente el producto sería muy distinto, porque dejaría de interesar cuántos te leen, aunque sea solo entrar y salir: dejaría de interesar el ‘pinchazo’ en el titular, o en el enlace, para pasar a interesar la lectura. Cabe pensar que todo se rediseñaría adaptándose perfectamente a soportes móviles, haciendo la experiencia de lectura realmente satisfactoria y sencilla.

¿Y si se centraran en las páginas vistas? Ese término se refiere a la navegación interna, es decir, cuántas páginas de tu site va a cargar un mismo lector. Para conseguir agrandar su número se suelen meter muchos enlaces propios en las distintas noticias, se suelen incluir los contenidos más leídos, compartidos y demás en una columna fija que se pasea por cada artículo del medio o, por ejemplo, se listan los temas «ahora en portada» en cada sencillo post publicado. Las mejores técnicas para aumentar las páginas vistas son dos: o el autorrefresco de las páginas (ese momento odioso en el que estás leyendo algo y la página se actualiza sola) o las fotogalerías (ya sabes, vas pinchando para ver las siguientes fotos y cada pinchazo es algo más de audiencia para el medio).
Todo esto no dejan de ser teorías y suposiciones. Pero piensa por un momento, ¿y si de pronto el número de usuarios no importara, e importara más la idea de que un medio es mejor cuanto más tiempo invierte la gente en leerlo? Seguramente entonces haríamos productos muy distintos, mucho más largos y cuidados, y las guerras serían otras. Más nombres, supongo, aunque solo fuera al principio.
—
Ilustración: Shutterstock
¿Y si contáramos la audiencia de otra forma?