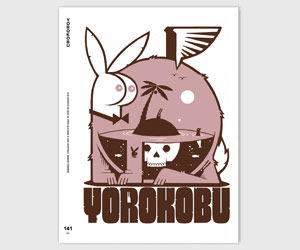Imagina que vives en un lugar que solía ser próspero, con actividad comercial, gente joven, áreas dinámicas y actividad en la calle. Sin embargo algo sucede, puede ser la crisis o puede ser el paso del tiempo, pero ese lugar que solía rebosar vida empieza a languidecer. Políticas equivocadas, cambios sociales o consecuencias económicas han llevado a muchos barrios o a ciudades enteras a sufrir un proceso acelerado de decadencia ¿Cómo actuar para atajar la hemorragia?
Valencia. Tercera ciudad más importante del país, capital de la cuarta comunidad autónoma por PIB, puerto importante del Mediterráneo, referencia turística mundial, conectada por alta velocidad y autovía gratuita con la capital, en pleno corredor Mediterráneo directo hacia la frontera, poseedora de uno de los Cascos Antiguos más grandes y ricos de Europa, con varias reservas naturales y cuna de gastronomía de éxito en todo el mundo. A pesar de todo lo anterior, Valencia es un gran ejemplo de ciudad muerta.
La deuda de la región es tan alta que hará falta que pasen generaciones hasta que se sanee, hasta un tercio de su Parlamento autonómico llegó a estar envuelto en casos de corrupción, la industria local se arruinó con el estallido de la burbuja y los mercados locales tradicionales (mueble, zapatos, juguetes…) no supo adaptarse a los nuevos tiempos (el bloqueo del lobby del mueble a Ikea es un ejemplo palmario). Se han construido infraestructuras para grandes eventos que ya no se utilizan (el puente del Puerto solo se cierra para la Fórmula 1 que ya no se puede pagar, y las atarazanas siguen con los emblemas de las escuderías de la Copa América que abandonaron la ciudad años atrás). Hay un esqueleto de estadio a medio construir al norte de la ciudad, y otro a medio derruir en el corazón de la misma. Hay aeropuertos fantasma, proyectos sin acabar de empezar durante décadas (como el Parque Central) y millones de cosas más. O menos.
Hay barrios enteros con deficientes servicios esenciales durante años esperando a que se degradaran para justificar su demolición. Hay la primera radiotelevisión pública del país cerrada porque se hinchó tanto como aparato propagandístico que llegó a ser mayor que Telecinco y Antena 3 juntas en número de empleados, mientras que su legado para la historia se reduce a haber realojado a quienes ya no quería la televisión nacional y a haber creado el modelo ‘Tómbola’, que tantos hijos ha tenido en los ‘Tomates’, ‘Sálvames’ y variados. Hay un partido gobernando desde hace décadas que tejió una red clientelar tan densa que idiotizó a los valencianos a ojos del resto de España, y hay también un partido de la oposición tan torpe que sigue en manos de los mismos durante esas décadas, encadenando fracasos y pensando que van por el buen camino.
Caminar por Valencia es el mejor ejemplo de ver cómo puede morir una ciudad. Decenas de persianas metálicas cerrando gran parte de los bajos comerciales. Niveles de paro por encima de la media nacional. Casi ningún conocido joven trabajando. Multitud de emigrados. Calles muchas veces sucias entre monumentos grandiosos e infraestructuras de relumbrón. Y todo paralizado a la espera de lo inexorable: que en las próximas elecciones los de siempre pierdan la mayoría (aunque sigan ganando) y un pacto entre todos los demás consiga desalojarles, como si ese pacto ofreciera estabilidad alguna y el cambiar de dirigentes fuera a solucionar algo.
La deuda está para quedarse, y gobiernen unos u otros será igual de grande.
¿Cómo devolver a la vida algo así?
En los últimos años, vinculado al imparable proceso de desafección política, han aparecido multitud de plataformas de participación urbana en muchos núcleos de España. Reuniones de activistas preocupados, en ocasiones contagiados por el espíritu del 15M, que promueven herramientas de participación, de reactivación municipal y de reestablecimiento del tejido social de cada barrio, de cada gota de riqueza que pueda atesorar un rincón de la ciudad, por pequeño que sea. Empezando por depurar el propio concepto, urbanismo, que antes de asociarse a chanchullos, pelotazos y corrupción significaba otra cosa.
En eso trabaja desde hace siete años Paisaje Transversal, una oficina de innovación urbana (así se definen) formada por cinco arquitectos que intenta regenerar urbanísticamente áreas combinando tres actores: los poderes públicos, los habitantes del lugar y las entidades privadas. Accesibilidad, desarrollo sostenible, regeneración de tejidos productivos, reactivación de espacios vacíos… Todo ello involucrando a quienes son partícipes, a quienes actúan sobre el lugar y a quienes viven en él. Su actividad se desarrolla actualmente en puntos tan diversos como Madrid, Zaragoza, Girona o la propia Valencia.
Y, volviendo a Valencia, hay dos ejemplos muy diversos.
El primero es València Vibrant, una especie de lobby urbano que pretende poner en valor los activos de la ciudad para reimpulsar su esencia. Según explican en su proyecto, «nace de la detección de demasiadas posibilidades no aprovechadas en la ciudad». Su objetivo es «fomentar la fidelidad entre la actividad económica y el territorio a través de las ideas, el debate y la acción, superando la dicotomía entre la euforia irracional y el falso victimismo».
Es, por tanto, una puesta en común de ideas y sentimientos, de intenciones de superación de una situación terrible.

Yendo a lo concreto, y antes de la devastadora crisis que se llevó por delante, los grandes problemas de Valencia podían resumirse en uno genérico que mucho tiene que ver con esto: el hecho de dar la espalda a sus grandes activos.
Una de sus manifestaciones era «Valencia vive de espaldas al mar», una especie de mantra que, por más que se repitiera, no dejaba de ser cierto: la playa carecía prácticamente de actividad de ocio o cultural, mientras a la vez era uno de los posibles activos más infrautilizados de la ciudad. Otra de sus manifestaciones, el menosprecio a su importante legado culinario, tan aprovechable para la inmensa actividad turística de la zona.
Pongamos un ejemplo aparentemente insignificante
¿Qué encuentra el turista cuando llega a Valencia? Miles de locales anunciando que hacen paella ¿Qué paella? Arroz con cosas. A veces, incluso, Paellador. Demasiadas veces. Casi siempre. ¿Puede una ciudad como Valencia, cuna de un plato copiado en todo el mundo, permitir que los centenares de miles de turistas, su principal activo económico, encuentren paellas de mierda en la ciudad? Sonará a broma, pero no lo es: el desprecio por el propio patrimonio gastronómico y, a la vez, por el servicio al turista, son muy sintomáticos.
Ahí es donde entra otra plataforma, la Comunidad de la Paella, en una peculiar cruzada: desenmascarar a los impostores de la paella mientras a la vez, desde el proyecto WikiPaella, intentan poner en valor a la auténtica tradición paellera, que no es una, sino diversa.
¿Qué pueden hacer un lobby ciudadano que pulsa el estado de ánimo local y una comunidad que castiga a quienes hacen mala paella y promocionan a los que la hacen buena para revivir Valencia? Por lo pronto, mostrar ejemplo de que hay gente con talento, ganas e ilusión en la ciudad, a la vez que otros intentan defender el patrimonio de lo propio para situarlo por encima de la oferta barata y de mala calidad.
Pero Valencia, como las paellas, hay más de una. Ahí fuera hay un montón de ciudades muertas, o incluso barrios muertos en ciudades vivas. Y en ellos, como sucede con València Vibrant o Wikipaella, hay un trabajo previo de recuperación de lo propio y bueno.
Cómo revivir una ciudad muerta: el caso de Valencia