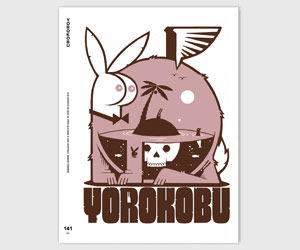¿Quién tiene esas ideas geniales? ¿Yo o alguien que está en mi cerebro? ¿Por qué parecen ideas venidas de otro lugar, como inspiradas por otra persona?
Muchos autores sostienen que crean sin intervención consciente. O tal y como lo expresó Carl Jung: «En cada uno de nosotros hay otro al que no conocemos». O como cantaba Pink Floyd: «Hay alguien en mi cabeza, pero no soy yo». O más extensamente el escritor y dramaturgo británico Michael Frayn en Headlong:
Nunca dejan de sorprenderme todos estos tratos que tengo conmigo mismo. Primero he acordado un principio conmigo mismo, ahora estoy defendiendo una tesis de mí mismo, y debato mis propios sentimientos e intenciones conmigo. ¿Quién es este yo, este compañero interno fantasma, con el que entro en todos estos comercios? (Me pregunto a mí mismo).
Serendipia científica
Al hallazgo fortuito cuando se está trabajando en otra cosa se denomina serendipia, un neologismo acuñado a raíz del cuento de Horace Walpole Los tres príncipes de Serendip, cuyos protagonistas siempre resolvían sus problemas a través de abracadabrantes casualidades. Las serendipias se producen, sobre todo, en el ámbito de la ciencia. Como la manzana cayendo en la cabeza de Newton (aunque probablemente esta anécdota sea apócrifa, o incluso una invención del propio Newton para darle brillo a su popularidad).
En su lecho de muerte, el matemático escocés James Clerk Maxwell admitió que el hallazgo de la famosa ecuación de 1862 para unificar la electricidad y el magnetismo procedía de «algo en su interior». El matemático Paul Dirac sostenía que sus ideas le habían llovido del cielo, pues ni siquiera era capaz de escrutar la cadena causal de ideas que le habían llevado hasta allí. Simplemente, zas, aparecían.
Y el premio Nobel de Fisiología Lloyd Hodgkin sentía complejo de culpa por recibir él, y solo él, el reconocimiento de sus propios hallazgos, pues como señaló en en el libro Ciencia de alta tensión:
Muchos son los científicos que, ante sus descubrimientos, se sienten solo como un pequeño engranaje de una larga cadena de otros descubrimientos. A su vez, dichos hallazgos no solo son fruto del esfuerzo intelectual sino del azar.
Inspiración artística
En ocasiones, cuando las manos vuelvan sobre las teclas o la muñeca hace pendular la pluma bajo la inspiración artística parece que todo fluye, que las palabras se arremolinan en el cerebro. Más que escribir, el autor más bien se limita a transcribir un dictado inconsciente. William Blake admitía que las ideas le venían sin avisar. Sobre su poema Milton dijo: «He escrito este poema obedeciendo el imperioso dictado de doce o a veces veinte versos a la vez, sin premeditación e incluso contra mi voluntad».
Goethe señaló lo mismo de su novela Las desventuras del joven Werther, que más tarde indujo a muchos jóvenes lectores al suicidio, como si la obra hubiese sido dictada por un demonio eugenésico.
El poema Kubla Khan fue la transcripción de «una especie de ensueño» del que fue víctima el poeta británico Samuel Taylor Coleridge tras ingerir dos litros de láudano semanal. ¿Quién escribió el poema? ¿Su cerebro o el opio mezclado en su cerebro?

El teatro cartesiano del cerebro
En 1833, el fisiólogo alemán Johannes Peter Müller descubrió que, tanto si dirigía un haz de luz al ojo humano como si ejercía presión sobre él o estimulaba eléctricamente los nervios del susodicho, el paciente tenía sensación de luz. Siempre veía luz, aunque solo hubiera luz realmente en el primer caso.
Junto a los experimentos de psicofísica de Heinrich Weber, era la primera vez que se trataba de medir las percepciones del ser humano, y también la primera vez que descubríamos científicamente que no somos directamente conscientes del mundo exterior: nuestro sistema nervioso filtra y altera lo que considera oportuno. Como si el sistema nervioso estuviera dirigido por un mecanismo autónomo que nos ofrece versiones de la realidad óptimas para nuestra superviviencia.
En 1886, James McKeen Cattell publicaba The Time Taken up by Cerebral Operations a fin de medir exactamente lo que se demoraba el cerebro en filtrarnos lo que en realidad registraba. Es decir, lo que tardábamos en ser conscientes de las cosas, en ser dueños de nuestros pensamientos. El decajale entre nosotros y la otra persona que habita en nuestra cabeza. En el libro se señala que para ver un destello o una explosión, el decalaje es de apenas 190 milisegundos o 160 milisegundos, respectivamente.
Por primera vez no solo se sugería que pensábamos como si fuéramos máquinas, que no había nada mágico en nuestro proceso de cognición, sino que había una parte de la maquinaria que iba su bola y no podíamos controlarla, como más tarde demostraría con incontables experimentos el Premio Nobel Daniel Kahneman en su libro irónico Pensar rápido, pensar despacio.
Si las elecciones y pensamientos derivan de procesos mentales ocultos, entonces el libre albedrío es una ilusión, o al menos está mucho más coartado de lo que creemos. El efecto colateral maravilloso de ello es que, si dejamos el piloto automático puesto, cedemos la batuta al otro que reside en nuestra cabeza, entonces podemos emplear infinidad de inputs de los que no somos conscientes para entregarnos retazos de obras de arte y descubrimientos geniales.
Retazos y descubrimientos que son la suma de pistas dados por otros, o advertidas subterráneamente en la naturaleza, que combinamos de formas nuevas. Gracias a ese otro que albergamos en la cabeza podemos sumar fuerzas para crear cosas más diversas. Siendo así la humanidad muchísimos más de los siete mil millones de personas que ahora arroja el censo planetario.
Incluso más si tenemos en cuenta no ya los procesos inconscientes, sino que los conscientes no son coherentes entre sí. Lo que llamamos personalidad, de hecho, no existe más que en un sentido popular del término. La psicología sugiere que en nuestro interior hay muchas personalidades, muchas más de las que la literatura proponía, como la dualidad Jeckyll y Hyde, como explica la investigadora Rita Graham en su libro Multiplicidad.
O parafraseando a Miguel de Unamuno: cuando dos individuos se cruzan por la calle no hay dos individuos, sino seis: uno es como uno cree que es, otro como el otro lo percibe y un tercero como realmente es (que la psicología demuestra que son varios, unos sobre la superficie de la consciencia y otros buceando debajo). ¿De quién es la última idea que tuviste? A saber.
—
Foto portada: Shutterstock
Foto interior: Everett Historical / Shutterstock.com