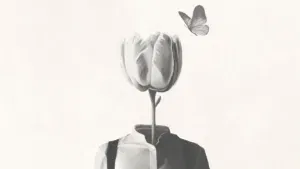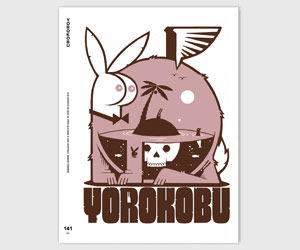Pocos esperaban que él, un candidato extraordinariamente mejor preparado que su rival, y que venía de la mano de ser el vicepresidente de uno de los mandatos mejor valorados por los votantes acabara perdiendo. Pero Al Gore perdió. Lo hizo por apenas un puñado de sospechosos votos dudosos en el Estado donde gobernaba el hermano de su rival. Pero perdió.
Uno de los varios motivos que dan los expertos en la materia fue la malísima gestión que hizo Gore de los debates. Sabiéndose favorito, en varios lances de los tres debates televisados que mantuvieron ambos contendientes, el demócrata sonreía al escuchar lo que decía el republicano, o hacía muecas altivas que no gustaron a los votantes. La imagen que quedó de aquel debate fue la de un candidato prepotente que acabó sucumbiendo.
No se puede achacar sólo a aquel debate la derrota de Gore, pero sí tuvo un peso importante para muchos votantes.
El error clamoroso de Gore sorprende aún más teniendo en cuenta que la historia política de EEUU está impregnada con este tipo de citas. El ejemplo más clásico es el de Nixon y Kennedy. Uno sudoroso e impaciente, visiblemente incómodo; el otro maquillado, moreno y sonriente, midiendo las intervenciones y con el gesto adecuado. Ese día cambiaron muchas cosas en lo que a la forma de comunicar la política se refiere.
Tampoco fue esa la última ocasión en que Nixon tiró por la borda su reputación al quedar en evidencia ante las cámaras, todo hay que decirlo.
En EEUU los debates presidenciales están marcados a fuego en la cultura política. Llevan más de cincuenta años haciendo lo que se entiende como algo inevitable: no se concibe que un candidato no quiera debatir, porque el debate es el sustrato de la política, como tampoco se entiende alejar la cita del lenguaje televisivo en el marco de una sociedad embebida de ese tipo de cultura visual y marketiniana.
En España la cosa es diferente. Aquí no hay seis décadas de tradición, sino apenas veinte años de pruebas irregulares y discontinuas. Si allí el primer gran debate tuvo lugar en el marco de la Guerra Fría, aquí el primero nos llegó con la democracia ya muy avanzada. Corría 1993 y Felipe González y José María Aznar se batieron en un duelo absolutamente controlado y medido, desde los tiempos a la temperatura, pasando -cómo no- por los tiempos y los temas
En nuestra corta experiencia hemos tenido casi de todo. Pese a tener debates medidos al milímetro, nuestros candidatos han tenido ocasión de meterse en berenjenales inesperados: Rajoy lo hizo con su niña, o cuando le preguntaron por su sueldo, y Zapatero con aquel famoso café cuyo precio no conocía.
Hasta a los nuevos les ha dado tiempo a meter la pata. Aquí Albert Rivera recomendando leer a Kant… mientras reconoce que ni él mismo lo ha hecho
En tan breve tiempo, sin embargo, hemos tenido nuestros propios debates a lo ‘Nixon y Kennedy’ (salvando las distancias). Como aquel entre Solbes y Pizarro en el que el ministro de Economía socialista trituró al expresidente de Endesa, el fichaje estrella económico de los populares en aquellas elecciones
También hemos tenido nuestra versión de Al Gore a la madrileña, como cuando Esperanza Aguirre, con todo a favor y en Telemadrid, fue capaz de impulsar la candidatura de Manuela Carmena hasta ser ella misma derrotada. La forma en la que la popular atacó a la jueza surtieron el efecto contrario al que la favorita esperaba
Sin embargo, aquí parece acabarse nuestra breve historia con los debates políticos de primer nivel. Tras muchos años de desinterés manifiesto por parte de los ciudadanos, de pronto la política se ha vuelto casi una moda: los debates políticos se han llevado al prime-time, los candidatos se pliegan a cosas inesperadas y la gente reclama ver debatir a los candidatos. Pero no todos quieren.
La semana pasada una organización estudiantil preparó un debate a cuatro, pero sólo fueron dos. En breve habrá otro debate a cuatro en Atresmedia, pero sólo irán tres. El presidente, insiste, no quiere debatir con todos, sólo quiere hacerlo con uno.
Eso, que en España se acepta y tolera, en EEUU no tendría cabida alguna. Como tampoco quizá los formatos de los debates de aquí: bloques pactados, tiempos marcados, sin posibilidad de interrumpirse… Toda la maquinaria aquí se conduce a que no haya debates, sino discursos concatenados. Lo mismo con las entrevistas, donde destacan sobre lo demás la fórmula de las preguntas grabadas, sin posibilidad de repreguntar.
La fórmula de un debate entre varios candidatos, con un moderador mediando que permita las interrupciones y discusiones, con preguntas del público y periodistas de diverso signo ideológico haciéndoles responder sería la que mejor mostraría cómo son nuestros posibles presidentes.
Vaya, algo así también lo hicieron en EEUU hace unos años cuando una periodista terció en el debate entre Obama y Romney para acusar al republicano de mentir. Quizá es que nos hagan falta 40 años más de tradición en debates para ver estas cosas.
Antología del debate presidencial: por qué hay que hacerlos (y mejor)