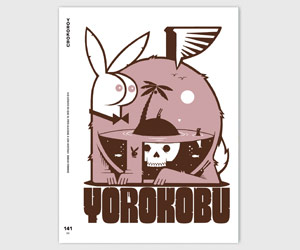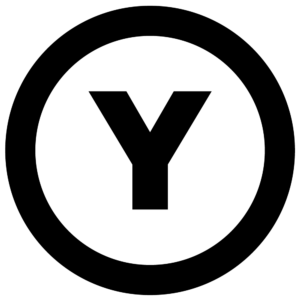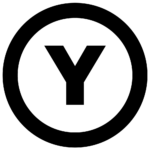“Mientras tanto no paraba de hablarnos diciéndonos que los que había pasado en Pencey habían sido los días más felices de su vida y dándonos un montón de consejos para el futuro y todo eso. Jo, cómo me deprimió. No es que fuera mal tío, no lo era. Pero no hace falta ser un mal tío para deprimir a alguien, puedes ser un buen tío y deprimirle. Todo lo que tienes que hacer para deprimir a alguien es darle un montón de consejos falsísimos mientras buscas tus iniciales en la puerta de un váter, eso es todo lo que tienes que hacer.”
“El guardián entre el centeno” – J.D. Salinger
Pocas cosas en la vida me resultan tan curiosas como que existan palabras con una carga emocional intrínseca que sean capaces de provocar, de forma inmediata, sensaciones en el que escucha.
Depresión es una de esas palabras. Un término fuerte, feo, demoledor. Oyes depresión y te imaginas automáticamente un montón de apisonadoras pasando por encima de la existencia de alguna persona entre ríos de Nutella y lágrimas. Depresión, una palabra que nadie querría tener que usar para hablar de sí mismo. Un estigma, un tabú. Una palabra con potencial de ser prohibida por futuros Gobiernos controladores del lenguaje.
Cada vez que oigo la palabra depresión, no puedo evitar que me asalte un pensamiento: quizá su carga negativa, su malévola connotación, no sea más que un constructo que hemos alimentado a lo largo del tiempo. En la era de la búsqueda constante de la felicidad, la gente, lejos de ver la depresión o la tristeza como necesarias antagonistas de dicha felicidad, ha decidido que es mejor estigmatizarla, ponerlas al fondo del cajón y esperar no tener que sacarlas nunca.
Lo que quizá ignoramos es que, entre el aluvión de frases positivas y carteles motivacionales –que nos aleccionan en la búsqueda de la satisfacción y el ejercicio de la felicidad-, nos estamos olvidando de reservarle un pequeño espacio en nuestra vida a lo triste, a lo deprimente, a aquello que nos desanima. Y no, no hace falta ser un pesimista o un depresivo –fulminante calificación para una persona, tacharle de depresivo- para darse cuenta de la importancia de prestar atención –o incluso disfrutar- a esos elementos negativos que nos cruzamos en nuestro día a día.
No se trata de ahogarse en la depresión todos los días, se trata de prestar atención a las cosas y no quitar la vista de aquellas que nos parecen tristes. Concedernos el lujo de poder fruncir el ceño o arquear la boca a diario cuando observamos algo que afecta negativamente a nuestro ánimo. Consumir los elementos depresivos como si fueran snacks para evitar, en cierta medida, que una acumulación de éstos derive en una auténtica depresión. De esas que de verdad asustan.
Hay miles de cosas que me resultan deprimentes. Me deprimen los limpiabotas de Gran Vía, toda una vida poniendo la cara a la altura de los pies de señoritos desconocidos y con más que probable falta de educación. Me deprimen los ancianos que respiran muy fuerte, como si esperaran que ese aliento fuera el último. Los hombres-anuncio del Compro Oro, los acordeones en el metro, las parejas que pasean en silencio. Me deprimen los chinos que venden Mahou Clásica, las tiendas de camisas antiguas que están siempre vacías y los e-books
Me deprime la gente que se pasa la vida probando dietas diferentes y los semáforos con botón y cajetín de Peatón pulse – Espere verde. Me entristecen los batidos Detox, las flautas Hohner de colegio y los tranchetes fundidos en los bocadillos. Los bigotes amarillos de los fumadores experimentados, la voz de Loquendo que anuncia la próxima parada de autobús. Me deprime el ruido de las vespino de los repartidores de Telepizza, las zapatillas de andar por casa con cuadros escoceses y las sesiones Light de las discotecas.
La gente que un día cambió el café por el Nescafé, las varitas de merluza rebozadas congeladas y los BMW Serie 1. Me deprimen las ensaladas con un montón de croutons, los musicales traídos de Broadway que se pasan cinco años en cartel y las servilletas de papel reciclado del Starbucks. Los paloselfis, los estantes con CDs en las gasolineras de Autopista, el queso de Burgos y la zona de trajes de Comunión en El Corte Inglés.
Me deprimen algunos estadios de Segunda, los días 1 de enero y las revistas de automoción. Los delantales que simulan ser vestidos de sevillanas, la gente que pide menta-poleo en los bares y el precinto de seguridad que le ponen a los paquetes de chicles en algunos Supermercados. Me deprimen las sudaderas con logos de Universidades y la posibilidad de rellenar tu bebida de forma ilimitada en algunos establecimientos. Me deprimen los tomates “pata negra”, los gastrobares y la cebolla caramelizada.
Me deprimen muchas más cosas, y encuentro nuevas cada día. Quizá, con el tiempo, he acabado por tomármelo como un deporte, como una forma de ocio. Como un método de diversión. Probablemente sea eso lo que más me guste: haberme dado cuenta de que, en realidad, los términos depresión y diversión ni son tan distintos, ni están tan alejados.