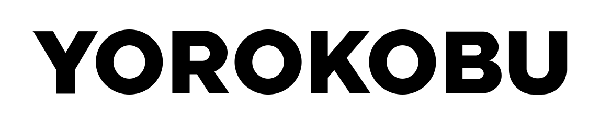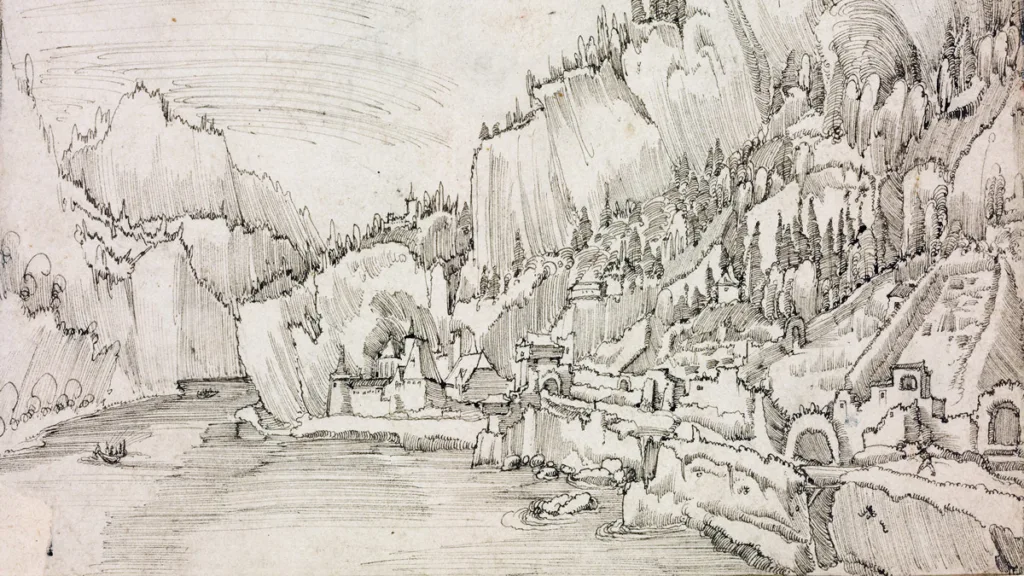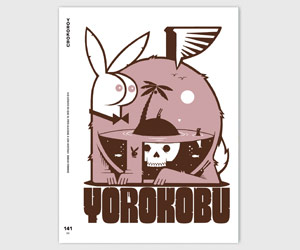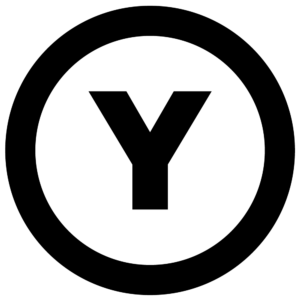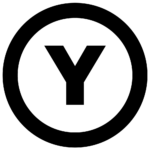Una de las estampas que se ha quedado grabada en mi retina este fin de semana de algarabía católica en Madrid ha sido la siguiente: grupos de chicos y chicas sentados en el suelo de las plazas, haciendo botellón de Aquarius y escuchando atentos las palabras de un sacerdote, por lo general un poco más mayor que el resto de los miembros del grupo, que se dirigía a ellos desde la seguridad que confiere la veteranía.
La escena es extravagante porque en Madrid, y sospecho que en el resto de la nación, no se ven grupos de jóvenes con curas, entre otras cosas porque los profesionales de la fe suelen ir de civil. Los religiosos asistentes al JMJ, por el contrario, han lucido orgullosos sus alzacuellos, hábitos y sotanas –al parecer, por indicación papal-, desafiando las tórridas temperaturas de la capital.
La cohabitación amistosa de los curas con los jóvenes parroquianos confirma la recuperación de la figura del ‘cura colega’, que el Vaticano introdujo subrepticiamente tras el Concilio Vaticano 2.0, en un intento de frenar el goteo de fieles hacia otras creencias o, peor aún, hacia el descreimiento.

Es difícil que un chaval de los que hoy corean por las calles de Madrid “Esta es la juventud del Papa” pueda hacerse una idea de cómo era un cura preconciliar, pero pueden apostar a que no estaría bailando descalzo en el césped mientras sus feligreses tocan la pandereta. No. El cura de toda la vida era un tipo severo, hosco, autoritario, amante del orden, conservador hasta la médula y más dado al sermón que al diálogo.
En otras palabras, el cura que imperó entre los siglos VII y XX era un genuino representante de una economía monopolista, igual que un tendero de las tiendas estatales en Cuba o el funcionario que da las matrículas en la DGT. En un régimen sin competencia la simpatía es síntoma de debilidad.
Pero la liberalización de la fe supuso un cambio radical en el ‘mercado de las almas’, por seguir con la analogía. Desde finales del siglo XX el abanico de opciones espirituales se abrió progresivamente: evangelistas, Testigos de Jehová, budistas, adventistas y hare-krishnas luchaban por un colectivo menguante, entre otras cosas por culpa la deserción en masa de buena parte de la grey hacia ese ‘laicismo radical’ que tanto viene criticando la curia católica.
En ese contexto surge el ‘cura colega’, que se extendió por las parroquias del depauperado extrarradio de las ciudades españolas en los años 70. Al contrario que a su antecesor, al cura colega no había que llamarle Don Marcelino sino Julio, los encuentros no tenían lugar en el confesionario sino tal vez en la barra del bar, tomando un botellín. Entre las habilidades del sacerdote de nueva generación se contaban tocar la guitarra, vestir a la moda de C&A o hablar el cheli como Ramoncín. El cura colega se mostraba más dispuesto a compartir un porro con los jóvenes descarriados que condenarles al fuego eterno por ese pecadillo.
Y cuando ya creíamos que el cura colega había quedado relegado a una curiosidad antropológica del tardofranquismo, hete aquí que las calles de Madrid se llenan de nuevos especímenes de esta especie, llegados ahora desde exóticos rincones del orbe. Eso, sí, los curas colegas de Benedicto llevan alzacuellos y no chupa de cuero.
Imágenes: Archivalladolid (CC, Flickr) y JFSAL (Flickr).
El retorno del 'cura colega'