A rebufo de una charleta que mantuve hace ya un puñado de meses a propósito de los derechos de los animales, o que antaño un granjero albergaba mayor conmiseración por sus animales que en la actualidad, me zambullí en diversas lecturas para descifrar cómo ha evolucionado el estatus de los animales, de objeto decorativo a ser vivo casi consciente y sujeto de derechos.
Mi interlocutor andaba errado por dos motivos. Si los granjeros de antes abusaban menos de sus animales no era porque fueran más empáticos con ellos, sino porque no había ningún incentivo para hacerlo, mayormente económico. Hoy, sin embargo, hay que exigir un número mínimo de huevos, unos kilos de carne y unos litros de leche para que el negocio sea rentable, lo que obliga a aplicar técnicas tayloristas a los ritmos de naturaleza.
Puede que hubiera excepciones y que determinadas religiones o corrientes de ideas consideraran algún animal en particular como divino o especial, pero, en términos generales, el desprecio que se profesaba hacia toda criatura que no se considerara un hombre era abominable. Sin irnos muy lejos, en 1649, el filósofo francés René Descartes llegó a sostener que los animales eran autómatas carentes de sentimientos y de autoconciencia, y que obraban al igual que una máquina.

Beagle
El beagle no solo es una encantadora raza de perro, el Beagle fue, en parte, responsable de que actualmente no maltratemos a los perros y otros animales. Porque el Beagle nos demostró que, entre animales y seres humanos, no había tantas diferencias como se había creído. El HMS Beagle fue un bergantín de la clase Cherokee de la Marina Real Británica, y se convirtió en una de las naves más célebres de la historia porque transportó al naturalista Charles Darwin alrededor del mundo en busca de nuevas especies animales.
Ampliando su conocimiento sobre el reino animal, Darwin fue advirtiendo, o más bien sospechando, que todas las criaturas vivas procedían de una misma raíz, y que los seres humanos solo eran monos sin pelo. Sus teorías fueron plasmadas, primero, en El origen de las especies y, más tarde, en La expresión de las emociones, publicado en 1872. En este segundo libro, menos conocido que el primero, Darwin describía a los chimpancés como hoscos, desdeñosos o indignados, o a los monos paraguayos como asombrados, los ocelotes contentos (que expresaban su satisfacción ronroneando). Por primera vez, se retaba la idea imperante de que los animales carecían de emociones similares a las humanas.
La teoría de Darwin, una de las más respetadas actualmente por la comunidad científica, estuvo demasiado adelantada a su tiempo; no debe extrañarnos el rechazo que suscitó. El mundo, por aquel entonces, era tal y como lo describe Laurel Braitman en su libro La elefanta que no sabía que era una elefanta:
La idea de ver a los animales como máquinas acabó arraigando y duró mucho tiempo, y durante siglos se estuvo esgrimiendo para demostrar la superioridad de la inteligencia, el razonamiento, la moralidad y otras facultades humanas. En el siglo 20 todavía se tendía a tachar de ingenuos o irracionales a los que afirmaban que los otros animales no humanos, al igual que nosotros, también tenían emociones y eran conscientes de sí mismos.
Darwin también cita, en El origen del hombre (1874), a un tal William Lauder Lindsay, un médico naturalista escocés que sostenía que los animales no humanos también podían enloquecer y sufrir otras enfermedades mentales, tal y como había publicado en un estudio de 1871 en la revista científica Journal of Mental Science.

El lento camino hacia la empatía animal
Del mismo modo que los niños, las mujeres y otros tantos colectivos discrimiandos han ido adquiriendo progresivamente, también pesarosamente, mayor estatus, otorgándoles a todos ellos dignidad, pensamiento, emociones y hasta alma, las décadas de investigación que siguieron a los hallazgos de Darwin fueron la confirmación de que la naturaleza emocional de muchos animales eran similar a la humana. Por ende, este esclarecimiento fue trayendo consigo los primeros atisbos de empatía hacia los animales.
Nikolaas Tinbergen y Konrad Lorenz establecieron las bases para este cambio de polaridad mental global. Tinbergen estudiaba aves e insectos desde el conductismo entre la década de 1930 y 1960, y Lorenz hizo lo propio en peces y aves por las mismas fechas, llegando a la conclusión de que hay muchas conductas innatas, pero también aprendidas. Así fue naciendo el estudio de la conducta animal, que inspiró, entre otras personas, a Jane Goodall, que en la década de 1960 experimentó en sus propias carnes cuán humanos podían llegar a ser los chimpancés en Gombe.
Influyentes libros fueron minando la oposición más académica a que los animales fueran algo más que autómatas, como Primavera silenciosa (1962), de Rachel Carson, Liberación animal (1975), de Peter Singer y El pensamiento de los animales (1976), de Donald Griffin. Mucha gente, allá por 1967, contuvo el aliento al escuchar las grabaciones de los cantos de ballenas jorobadas de Roger Payne y Scott McVay. Dian Fossey y los gorilas de Ruanda, los elefantes emocionales y comunicativos de Cynthia Moss, Joyce Poole y Katy Payne. Y, por supuesto, las risas de las ratas o su miedo atroz a los pelos de gato de Jaak Panksepp, titular de la cátedra de Ciencia por el Bienestar de los Animales de la Universidad Estatal de Washington.
Neuronas espejo en animales
La autoconciencia animal tal vez no sea tan clara y sin fisuras como en los humanos, y no todas las especies humanas tienen el mismo nivel de autoconciencia. Por ejemplo, la mayoría de los animales no pueden reconocer su reflejo especular en un espejo, pero sí pueden hacerlo los delfines o los bonobos.
Nuestros círculos de empatía deberían alcanzar en primer lugar a los animales con los sistemas nerviosos más complejos, los que tienen espejos mentales. Porque, al igual que nuestra empatía nace de la complejidad de nuestro sistema nervioso, y de las llamadas neuronas espejo (sentimos dolor cuando alguien sufre, como si nos reflejáramos en él mentalmente), es probable que muchas especies, además de los primates, posean sistemas rudimentarios de neuronas espejo, tal y como explica Jeremy Rifkin en su libro La civiliación empática:
Los elefantes, los delfines, los perros y otros «animales sociales» ocupan los primeros puestos en la lista de especies que podrían poseer los mecanismos biológicos para una respuesta empática por lo menos primitiva. Los elefantes (y puede que también los delfines) son buenos candidatos porque, al igual que los chimpancés, tienen alguna conciencia de su individualidad. Muchos científicos cognitivos creen que para poder captar los sentimientos y las intenciones de otro animal hace falta alguna medida de conciencia de uno mismo.
Hay incluso animales complejos, como los chimpancés, que entienden la idea de equidad, tal y como sugiere un estudio de la antropóloga Sarah Brosnan, de la Universidad de Emory, en el que enseñó a diversos ejemplares a entregar una «ficha» a un cuidador a cambio de comida. Cuando los chimpancés, no obstante, observaban que otros recibían un codiciado racimo de uva a cambio de la ficha y ellos solo un pepino, entonces se negaban a entregar la ficha, porque el intercambio les parecía injusto.
Todos los que tenemos un perro en casa conocemos de primera mano que este puede llegar a enojarse o sentir celos; también conocemos su expresión de tristeza o preocupación. Algunas personas, de hecho, han exagerado el grado de participación consciente de sus mascotas y empiezan a tratarlas como un miembro más de la familia. Por ello existen cosas como Pintofeed, que te permite dar comida a tus mascotas por control remoto a través del smartphone, o los gatos disponen de su propio app para compartir fotos: Snapcat.
Incluso Leona Helmsley, una multimillonaria neoyorquina a la que consideraban el mal sin fisuras, legó su fondo fiduciario de doce millones de dólares a su hembra de bichón maltés, llamada Trouble, es decir, Problema, mientras dejaba fuera de su testamento a sus propios nietos.
Son exageraciones -en un mundo donde todavía existen corridas de toros y herramientas como Snapcat, o incluso herencias millonarias y peluquerías caninas de precios desorbitados- hasta que los círculos de empatía hacia los animales se normalicen y, sobre todo, se globalicen.
Son pocos los animales que se reconocen en un espejo y en esos casos podría discutirse el nivel de autoconsciencia y sufrimiento que son capaces de experimentar. Sin embargo, las especies que ya han superado el llamado test del espejo, como el caso la elefanta Happy, que fue capaz de tocarse repetidamente con la trompa una X blanca que los investigadores le habían pintado en la mejilla izquierda usando su imagen especular, han adquirido de pleno derecho un estatus superior al de los autómatas que describía Descartes (cuya mente, irónicamente, era la verdaderamente autómata en ese sentido).










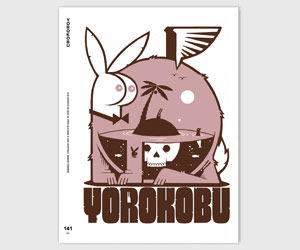






Gregorio XVI, en 1834 condenó a las Sociedades Protectoras de Animales (no tienen alma). «IGLESIA CATÓLICA y MUJER». 2011. ATEOS EN LUCHA
http://contraindicaciones.net/la_inmaculada_concepcion/
[…] vez somos más empáticos con los animales, sobre todo en el ámbito de las mascotas. Sin embargo, las personas más pudientes del pasado […]