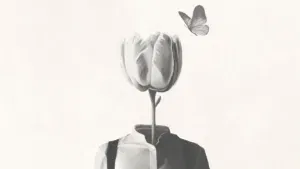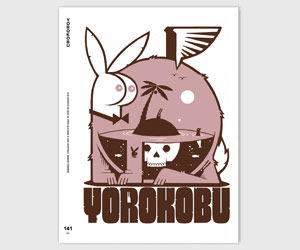El periodismo lleva en crisis toda la vida. De hecho, se diría que solo existe si está en crisis. Es como un poeta o un cantautor, que necesita estar triste para poder escribir. Un periodismo boyante, sin presiones, sin condiciones duras parece que no es periodismo para algunos. Necesita de crítica, de amargura, se diría.
Una redacción, de hecho, es el ambiente laboral más hostil que existe. Sonará tópico, pero si hubiera estadísticas de rupturas sentimentales, alcoholismo y vida atormentada, las redacciones de toda la vida se llevarían la palma. Cuando las conoces por dentro casi se diría que cuanto peor carácter, más posibilidades de medrar. Ejemplos hay a paladas –y, claro, también algunas honrosas excepciones–.
Pero más allá de la crisis sistémica, el periodismo tiene su propia crisis estructural. La económica y la de credibilidad, básicamente, relacionadas hasta el tuétano. Llegó lo digital y la industria no reaccionó, lo que generó una hemorragia en forma lectores –preferentemente jóvenes– perdidos.

Dieron el salto a lo digital y regalaron su contenido para competir con los que les habían comido la tostada por incomparecencia –buscadores, redes sociales, blogs, influencers–. Se cerró el grifo de los anunciantes. Se acabó lo de las grandes empresas de medios con estructuras de costes brutales.
Toda esa crisis –esta de negocio– ha provocado una década de estragos. Experimentos fallidos, cierres, despidos… y cosas peores. Para lograr audiencia se han degradado los productos y corrompido las prácticas hasta el punto en que el fact-checking se ha convertido en una meritoria moda, cuando se supone que debería ser el primer paso antes de redactar siquiera la primera línea de cada maldito contenido periodístico.
Por resumir, se podrían describir diez grandes males –habría muchos más–que han azotado al gremio y sus modos de proceder. Este es un glosario de miserias y tropelías cometidas a cambio de tu atención. Todo vale para ganar audiencia.
Periolistas. Dícese de los periodistas que hacen listas. Como un servidor en este artículo. ‘Diez cosas que…’. ‘Doce ideas para…’.’Cinco ocasiones en las que…’. La estructura siempre es la misma. Se supone que el periodismo es conciso y comparte claves para explicar realidades complejas, y las listas en sí mismas no tienen nada malo como recurso.
El problema, como todo, es el abuso: hacer periodismo de listas como único formato, como manera de escatimar las historias y la profundidad. Sin narrativa, sin protagonistas, sin alma. El periolismo ha plagado los medios.

Periodismo de gatos. Dícese de escribir de aquello que sabes que va a interesar a pesar de que tenga nulo interés informativo. De nuevo, no tendría nada de malo… si no fuera porque se publica en un medio de comunicación. Y por tanto –se supone– debería ser noticioso. Se usa el caso de los gatos porque, junto a los bebés o al sexo, siempre funcionan en un titular. Es la comida rápida en versión informativa.
Calumnismo. Dícese de criar troles y alojarlos en tus columnas. El género de opinión, en sí mismo, es algo propio de otra época: interesa sobre todo a lectores necesitados de que sus referentes morales o políticos le digan qué pensar sobre determinadas cuestiones, o le ayuden a reforzar su postura o sus argumentos para debatir con contrarios.
La opinión en sí no tendría nada de malo si fuera plural, diversa y representativa, pero por norma general todos los medios tienen columnistas y opinadores que comparten un único punto de vista –que curiosamente encaja con la línea editorial del medio–.
Si además trabajas con quienes más que opinadores son polemistas, la audiencia está asegurada a pesar de que cada cierto tiempo lluevan demandas por difamación o calumnias.

Tontolares. El término lo acuñó el gran JR Mora, que empezó a recopilar casos –sobre todo en redes sociales– de malas prácticas y titulares risibles. Dícese de titulares absurdos, ridículos o vacíos. Hay medios más y menos expertos en este arte, pero algunos de los que últimamente presumen de ir liderando la audiencia lo han logrado en gran medida con contenido de este tipo. El profesor Miguel Ángel Jimeno es un experto cazando tontolares y exhibiéndolos en su Twitter.
Periodismo forense. Dícese del periodismo de vísceras. No es que sea un género nuevo, pero sí podría decirse que ha logrado una segunda juventud en estos tiempos.
No solo hay programas de televisión centrados en hacer reporterismo de vísceras y sensacionalista, a veces incluso cámara oculta en ristre, sino también medios enteros centrados –supuestamente– en reportajes sociales, pero que tratan en la mayoría de ocasiones de manías editoriales, la España más negra o supuestas exclusivas basadas en el morbo. Como el periodismo del corazón, pero sobre sucesos o personas que sí hacen cosas.
Twitcendiarios. Dícese de supuestas noticias basadas en cosas que hace gente famosa, pero que no son relevantes. Hubo una precuela del género, que fue el arde interne, que ha dado paso a algo más intenso, como es el incendia las redes.
Siempre está todo en llamas, o eso quieren hacer parecer. En esencia consiste en robar contenido de redes sociales que está siendo viral. Es decir, algo de lo que ya está hablando todo el mundo. Algo que entonces no es de interés, vaya.
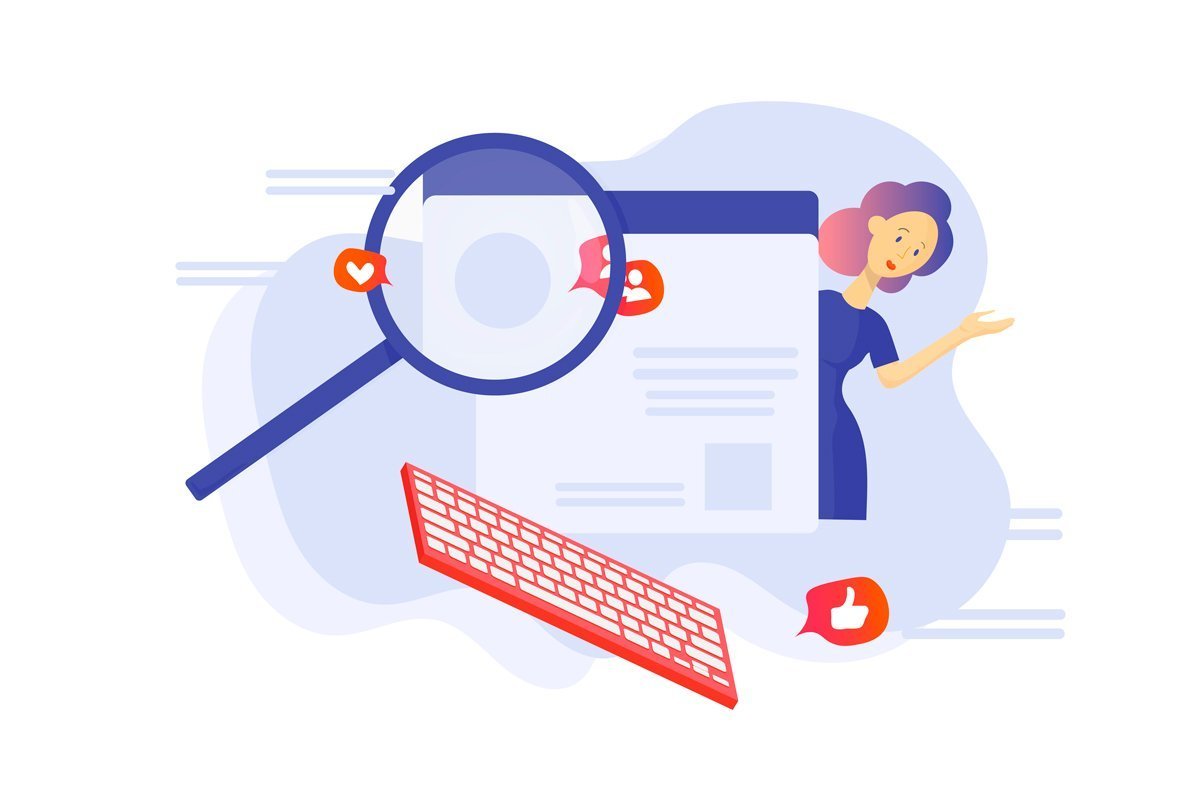
Infoxicadores. En línea con lo anterior, aquellos responsables de redacción que encaminan al equipo a la sobreproducción de contenido. La lógica es clara: en los medios tradicionales siempre hay limitación de tiempo –en radio o televisión– o espacio –en prensa y revistas–, pero en los medios digitales no. Y como pueden meter contenido sin fin, lo hacen.
A más balas disparadas, más posibilidades de cazar algo, consideran. Así que en lugar de producir un número limitado de contenidos cuidados y enfocados, se opta por un modelo de producción industrial e indiscriminado, multiplicando piezas irrelevantes, sin profundidad y en muchos casos con apenas unos párrafos incluso copiados.
Fakers (que no ‘fuckers’). Dícese de quienes usan las plataformas digitales para difundir bulos, rumores y mentiras interesadas, normalmente respondiendo a cuestiones económicas o ideológicas –o ambas–.
No es que la información falsa sea algo nuevo, igual que tampoco lo es el fact-checking, pero es verdad que quienes hacen estas cosas han encontrado un filón en las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. Por suerte –no todo iba a ser compartir enlaces de malas prácticas–, cada supervillano tiene su kriptonita.
Clickbait. Dícese de titulares con gancho que prometen algo que no cumplen, algo de lo que ya hablamos por aquí. Podría decirse que los titulares son un resumen del contenido, una jerarquización de lo más relevante y una promesa de que encontrarás en el contenido lo que se anuncia el titular.
El clickbait, por tanto, consiste en romper dicha promesa vendiendo algo espectacular que en realidad no existe –eso sí, el clic ya lo has hecho–.
Por cierto, el titular de este artículo decía que había diez términos y hay nueve. Picaste.