«Bem-vindo à Fordlândia». Desde la fachada de un viejo galpón abandonado este cartel saluda al viajero que llega en barco, después de varias horas de navegación por el río Tapajós. Fordlândia es una pequeña ciudad fantasma, ubicada en el corazón de la Amazonía brasileña, en el Estado de Pará, donde hoy viven unos pocos centenares de personas.
Atrás queda el sueño de grandeza del empresario estadounidense Henry Ford, que en 1927 compró un terreno de 10.000 kilómetros cuadrados en esta región con el fin de cultivar caucho y poder satisfacer la enorme demanda creada por la incipiente industria del coches, hambrienta de neumáticos.
Fiel a las reglas del capitalismo, Ford quiso aprovechar la exuberante naturaleza amazónica para intentar romper el monopolio británico y holandés del caucho cultivado en Malasia y en otros países del sudeste asiático. Brasil ya había experimentado el auge del caucho en un primer ciclo económico que duró de 1879 a 1912, mucho antes de la llegada de Ford.
El rey del automovilismo, que introdujo en sus fábricas la cadena de montaje, vislumbraba en la Amazonía enormes posibilidades de prosperidad. Sin embargo, aquel empresario avispado, que revolucionó el sector automovilístico reduciendo el tiempo necesario para montar un modelo Ford T de 12 horas a tan sólo 93 minutos, cometió dos fatídicos errores de cálculo en Brasil.
[mosaic pattern=»ssp»]

 [/mosaic]
[/mosaic]
El primer fallo fue optar por un monocultivo del árbol de la goma. El desconocimiento de los principios básicos de la agricultura tropical causó la rápida propagación de un hongo que acabó con gran parte de la plantación. Los agrónomos de Ford no supieron prever que este tipo de cultivo necesita más espacio y más variedad de árboles a su alrededor para crecer.
El otro desliz imperdonable fue ignorar el factor antropológico. Ford idealizó su ciudad amazónica sobre papel. En 1928 mandó construir casas prefabricadas, importadas en barco desde los EE UU; un almacén para el caucho; una enorme cisterna; un moderno hospital para los trabajadores e incluso un campo de golf. La idea de Ford era noble: ofrecer un buen salario, asistencia médica y construir escuelas en la Amazonía de los años 20 del siglo pasado.
Pero los indios no aceptaron la introducción forzosa de un estilo de vida completamente ajeno a sus costumbres. «Los operarios se negaron a adaptarse al ritmo de producción industrial. El menú impuesto por el extranjero en su fábrica también creó ampollas. Los indios no quisieron cambiar el tradicional arroz con frijoles y el pescado por una dieta a base de hamburguesas, espinacas y corn flakes.
La cuestión alimentaria fue crucial. El descontento cundió y en 1930 se sublevaron. Quemaron el restaurante de la fábrica y fue necesaria la intervención del ejército brasileño para rescatar a los funcionarios estadounidenses, que se habían refugiado en la jungla», cuenta el fotógrafo italiano Luca Meola, que a finales de 2016 visitó este lugar.



Ford hizo la típica cuenta de la lechera y, tras las muestras de rechazo de los trabajadores locales, se vio obligado a desmantelar el proyecto Fordlândia. Intentó abrir otra fábrica en un municipio cercano de la región llamado Belterra, pero con la llegada de la goma sintética derivada del petróleo, la producción del caucho natural entró en crisis y Ford acabó revendiendo sus tierras al Estado brasileño, tras acumular pérdidas millonarias.
Naufragaba así el sueño de un capitalismo made in USA en la selva amazónica. Hoy Fordlândia languidece entre el olvido y la indiferencia. «La ciudad tiene un aspecto muy desolador. Las antiguas instalaciones industriales están completamente abandonadas y las pocas tiendas de alimentación estaban cerradas la mayor parte del tiempo», señala Luca Meola, que vive en São Paulo.
Este fotógrafo italiano se convirtió en una presencia exótica en un lugar al que nunca llegan turistas. El barco que cada día atraca en el pequeño puerto suele desembarcar únicamente mercancías para una población que no cultiva casi nada. «No hay ni un solo restaurante y, por supuesto, ningún hotel. Yo dormí en la hamaca y me alimenté con sardinas enlatadas. El último día una señora me invitó a comer en su casa cuando me vio deambulando desesperado, en busca de comida», relata Meola.


En uno de sus paseos nocturnos, el fotógrafo fue adoptado por el Duca, un personaje peculiar que se presenta haciendo gala pomposamente de este título. Nacido en Fordlândia, su principal ocupación hoy es beber cachaça entre las antiguas plantaciones de caucho. «El Duca me llevó a conocer las villas donde vivían los funcionarios estadounidenses y me abrió las puertas de los pabellones, donde todavía se conservan las maquinarias. Me quedé con él toda la noche», recuerda Meola.
«Parecía sentirse el dueño del lugar. Me dijo en un par de ocasiones: ‘Quédate conmigo y no te pasará nada’. No sabría decir a qué se dedica. Vive en un depósito abandonado lleno de objetos acumulados», agrega el fotógrafo. Entre los instrumentos que guarda con esmero, el Duca muestra a cámara el cuchillo que se usa para cortar el tronco del árbol de la goma y extraer el caucho, vestigio de una época en la que el látex era el sustento de los habitantes de los pueblos amazónicos a orillas del río Tapajós.
Uno de los temas más recurrentes en las conversaciones con los lugareños es el desasosiego por el estado de abandono del hospital, donde supuestamente se realizó el primer trasplante de piel de Brasil. El techo se desmoronó hace unos años y en la actualidad sólo queda en pie una estructura precaria llena de escombros.
El fiasco de Fordlândia es un capítulo olvidado de la historia industrial del país más rico del mundo. «Los norteamericanos tienden a esconder sus propios fracasos», asegura Cristovam Sena, director del Instituto Cultural Boanerges Sena. La conclusión que saca este ingeniero forestal es sencilla: «Puedes tener la mejor tecnología y la mejor compañía detrás, pero si ignoras la historia y la geografía del lugar, cometerás crasos errores».





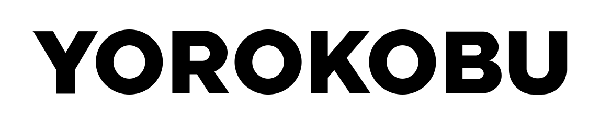









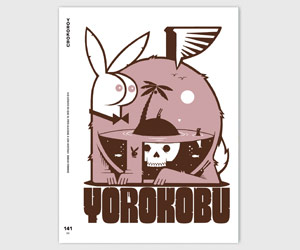

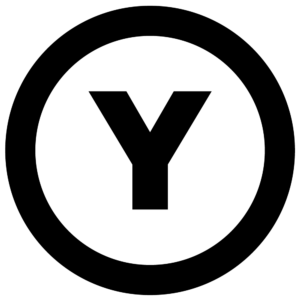
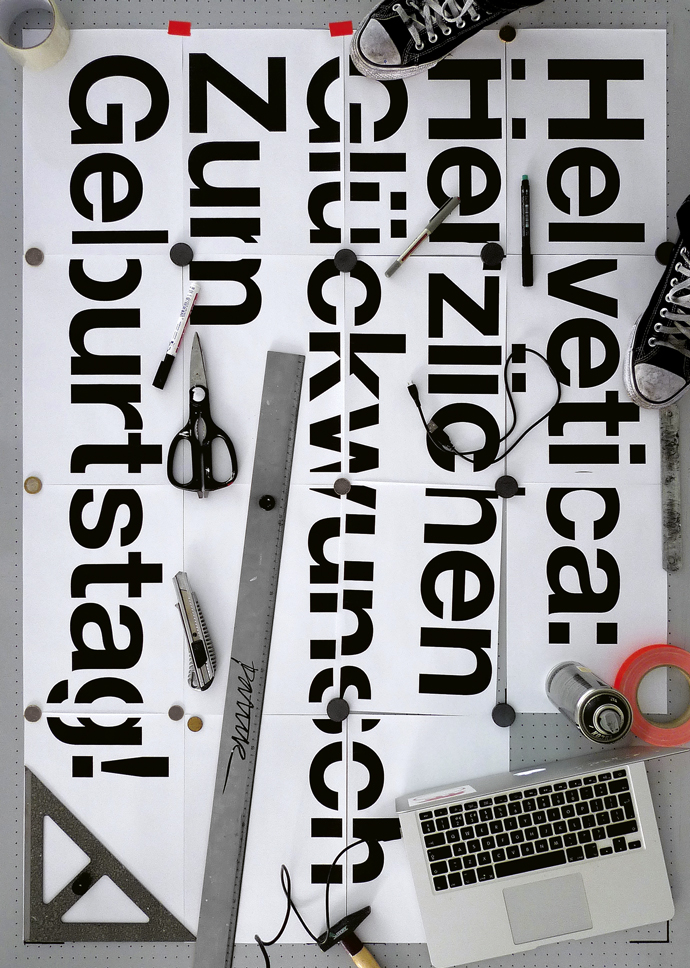
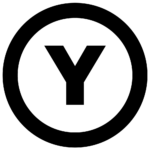


Me gustó tu articulo, Valeria… buen trabajo… voy a verte los blogs… cheers, from WA