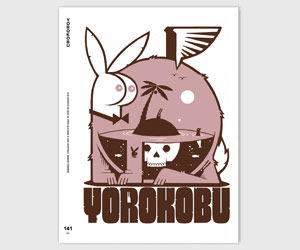233 grados centígrados. O, lo que es lo mismo, 451 grados Fahrenheit. Es la temperatura necesaria para que arda el papel, sin importar su contenido o quién esté detrás del fuego. Aunque en plena era de lo digital nos pueda sorprender, las llamas han alcanzado esa temperatura en múltiples ocasiones para ponerle límites al conocimiento. La acción de apilar libros para prenderles fuego es casi tan antiguo como los propios textos.
Las de la Inquisición, la «hoguera de las vanidades» florentina o las que prendieron los nazis para acabar con los libros de autores judíos son algunas de las más célebres hogueras con letras como combustible. Precisamente, poco después de la quema de libros llevada a cabo por los seguidores de Hitler, tuvo lugar en Estados Unidos otra menos conocida y que abrió un largo periodo de censura: la gran quema de cómics.
Mala influencia
La tragedia del mundo del tebeo tuvo lugar a finales de la década de los 40. Dos años antes, en 1938, Superman había logrado convertir este tipo de historietas en fenómeno de masas: un estudio de la época estimaba que el 40% de la población estadounidense mayor de 8 años leía habitualmente cómics.
 Sin embargo, en aquellos años, padres y educadores veían con malos ojos el contenido y los dibujos de algunos de estos tebeos. Violencia, chicas jóvenes ligeras de ropa y tipos hipermusculados que repartían mamporros a diestro y siniestro y que se mantenían en la ambigüedad entre el bien y el mal eran algunos de los ingredientes que más preocupaban a la sociedad conservadora de la primera mitad del siglo XX. Ingredientes que, en la coctelera de un cómic, no hacían sino fomentar la delincuencia juvenil, según los detractores de las primeras historietas.
Sin embargo, en aquellos años, padres y educadores veían con malos ojos el contenido y los dibujos de algunos de estos tebeos. Violencia, chicas jóvenes ligeras de ropa y tipos hipermusculados que repartían mamporros a diestro y siniestro y que se mantenían en la ambigüedad entre el bien y el mal eran algunos de los ingredientes que más preocupaban a la sociedad conservadora de la primera mitad del siglo XX. Ingredientes que, en la coctelera de un cómic, no hacían sino fomentar la delincuencia juvenil, según los detractores de las primeras historietas.
«La marihuana de la guardería, la pesadilla de la cuna, el horror de la casa, la maldición de los niños y una amenaza para el futuro».
Eso eran, en palabras del crítico literario John Mason Brown, los cómics a mediados del pasado siglo.
Para impedir que los más que reprobables valores que transmitían los tebeos continuaran poniendo en peligro la inocente infancia de sus jóvenes lectores, el fuego fue adoptado por padres y maestros como la solución perfecta.
Estados Unidos, Francia, Japón, Canadá… La quema de cómics se convirtió en una tendencia global que repetía la misma escena en distintos rincones del mundo: pequeños arrojando sus tebeos- con mayor o menor convencimiento – a grandes hogueras. Solo una cosa puso fin a esta fiesta pirómana, aunque probablemente fue peor el remedio que la enfermedad.

Censura autoimpuesta
La situación solo fue a peor con el paso de los años. Mientras la industria del tebeo veía cómo algunos de sus géneros eran ejecutados públicamente entre las llamas, la publicación a comienzos de los cincuenta de La seducción de los inocentes -un ensayo escrito por el psicoanalista Fredric Wertham en el que se defendía que el cómic es un género literario inferior que corrompe a la infancia- asestó el golpe definitivo al mundo del cómic norteamericano.
Era 1954 y la publicación del texto de Wertham coincidía con una investigación del Subcomité del Senado estadounidense para la Delincuencia Juvenil , que trataba de relacionar el incremento de la delincuencia con los tebeos.
Fue entonces cuando una mordaza trajo el final del fuego. Temiendo una regulación gubernamental, los editores de cómics decidieron crear un organismo que controlara las publicaciones. En otras palabras: aceptaron autocensurarse para evitar que lo hiciera el gobierno o que, directamente, los cómics fuesen prohibidos.
 Así fue como nació la Comics Code Authority, dependiente de la Asociación de Revistas de Cómics de los Estados Unidos y responsable del Comics Code, una larga lista de prohibiciones que los editores debían cumplir a rajatabla si querían ver en sus cómics el sello de aprobación que se puede ver junto a estas líneas.
Así fue como nació la Comics Code Authority, dependiente de la Asociación de Revistas de Cómics de los Estados Unidos y responsable del Comics Code, una larga lista de prohibiciones que los editores debían cumplir a rajatabla si querían ver en sus cómics el sello de aprobación que se puede ver junto a estas líneas.
Las normas impuestas en el Comics Code eran muy variadas: nada de villanos que inspirasen simpatía, las blasfemias quedaban totalmente prohibidas, así como cualquier referencia al tabaco, el sexo o el alcohol. Se pedía que se fomentara el respeto a los padres y, muy importante, se prohibía también anunciar fuegos artificiales.
Nacieron entonces los cómics underground y los atajos para, evitando infringir las normas establecidas, seguir publicando historias con zombies, entre otros muchos trucos llevados a cabo para contar con el sello de aprobación de la Comics Code Authority.
Lo que nació para poner punto y final a la persecución que sufrían los cómics, acabar con las hogueras alimentadas de historietas y evitar la censura gubernamental se alargó en el tiempo y tuvo 56 años de vida. No fue hasta el año 2011 cuando la Comics Code Authority desapareció, tras más de una modificación en su código y habiendo censurado -de forma autoimpuesta- parte de la cultura popular estadounidense.