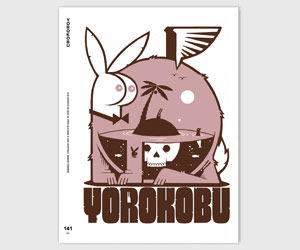Juan es un tipo afable. «Quién te manda meterte en estas cosas a estas alturas», suele contar que le dijo su mujer cuando dio el salto a la política. Le sigue diciendo lo mismo. Ve acercarse los 50 a una velocidad de vértigo, la misma a la que se alejan las cosas que ha vivido por el retrovisor de su vida. Su historia es la del político perfecto, ese que posiblemente nunca veamos como candidato de ningún partido.
Nació lejos de Madrid, en una capital de provincia de esas que no copa las noticias. De hecho no entiende que lo que pase en la Gran Vía o en la M-30 sea noticia. A decir verdad, Juan no entiende que sean noticia muchas de las cosas que ve en la televisión o lee en los periódicos. Y hay muchas cosas que no se cuentan y deberían aparecer.
Por ejemplo no entiende que durante semanas haya tenido que acceder al Congreso esquivando policías nacionales. Se sentía mal, como si le protegieran por hacer algo malo. Un ciudadano de los que protestaba contra la verja de seguridad le gritó algo un día, algo que no pudo entender. Se giró y caminó hacia él y la gente empezó a silbarle entendiendo que le desafiaba. Pero Juan le ofreció su mano, sacó un cigarro y se lo encendió. «Hoy he llegado pronto, me fumo un cigarro contigo, que creo que quieres comentarme algo».
Mientras lees esto él seguramente esté en el AVE yendo a Madrid, donde trabaja ahora como diputado. Seguramente irá con la mirada perdida por la ventana, junto a la que siempre reserva asiento. Viaja en primera porque todos los diputados lo hacen gracias al convenio del Congreso, pero suele pasar los viajes en el vagón de la cafetería, de pie, ensimismado con su móvil, o con el iPad que también le procuran como diputado y al que tanto partido le saca. Mientras, escucha las conversaciones de la gente y oye sus quejas, esperanzas, críticas e ideas.
En alguna ocasión se ha ganado insultos de la gente. No suele esquivar a los que le hablan por la calle cuando le reconocen. No es uno de esos diputados de primera línea, pero de vez en cuando le entrevistan, o le paran en el pasillo del Congreso. También mantiene un blog en el que escribe sus opiniones, no siempre en la línea de lo que marca su partido. Posiblemente por eso no sea de los diputados de primera línea.
Intercambia comentarios, tuits y mails con gente que le lee, y por la calle se detiene cuando puede a hablar con quien le dice cosas. No todos los ciudadanos increpan a los políticos buscando conversación, pero él lo intenta. No entiende que haya que esconderse o huir de aquellos a los que representa, le hayan votado o no. Entre otras cosas porque le pagan el sueldo y les debe la vida cómoda de la que disfruta.
Quién le iba a decir a él que acabaría metido en estas cosas. Estudió en un colegio concertado de las afueras de su ciudad, un colegio de esos religiosos de clase media donde intentó sin éxito convertirse en futbolista. Luego fue al instituto, uno público, en el centro de la ciudad. Allí pasó unos años complicados que cerca estuvieron de costarle su ingreso en la Universidad. Una adolescencia difícil, se podría decir.
Va sin escolta y sin coche oficial, excepto cuando acompaña a uno de los pesos pesados del partido, que le tiene como uno de sus asesores de confianza. Pero no uno de esos asesores con cargo puesto a dedo, sino de esos a los que llamar al móvil en plena noche para pedir consejo. No tiene nada de qué protegerse ahora que ya ni siquiera hay una amenaza terrorista en el país, y prefiere moverse en transporte público, sobre todo en autobús, para ir mirando las calles. Ahí, absorto, con la vista puesta en la ventana y escuchando conversaciones.
Se puso a trabajar en una cafetería al empezar la carrera de Derecho para intentar echar una mano en casa. No es que faltara el dinero, pero su padre quiso inculcarle cierto sentimiento de responsabilidad. Al terminar sus estudios sacó una plaza en el Ayuntamiento, pero al cabo de cuatro años pidió una excedencia y se puso a trabajar en un despacho con temas económicos, su especialidad. Tiempo después montó su propio despacho donde estuvo trabajando hasta hace poco. Hasta que decidió meterse en política y, por una casualidad, dar el salto al Congreso.
Lee en su móvil que ha sido la enésima rueda de prensa en la que no se han aceptado preguntas y no lo entiende. En el debate de esta semana todo quedó reducido al combate de «ustedes hicieron esto» contra «ustedes prometieron lo contrario». Como siempe. Mientras, fuera, la gente protesta. No entiende que el Congreso se haya convertido en una isla separada de los demás, algo que preservar y proteger. Tampoco entiende a los diputados que llaman a la insurrección contra el Gobierno, ni a los que se alegrarían de un rescate. «Sólo hay alguien con más obsesión por tener poder que quien está en el poder: aquel que quiere llegar a tenerlo», suele decirse.
Ve a su familia de jueves por la noche a lunes por la noche, eso cuando no tiene algún viaje de la comisión en la que participa en el Congreso y en la que vuelca todo su empeño. No entiende que los nacionalistas sólo vayan a hablar de su región y les dé igual el resto. Tampoco entiende que el Gobierno se niegue siquiera a hablar a un grupo parlamentario porque busque independizarse. No es nacionalista, ni liberal, ni revolucionario, ni piensa que sus preceptos morales sean válidos para nadie más que él mismo. No entiende que se gastara el dinero público como si no hubiera mañana, ni entiende que ahora el Estado sacrifique a los ciudadanos en el altar de los mercados semana tras semana.
Juan le dejó el despacho de abogados a su mujer, la socia con quien lo montó. Ahora él no piensa en defender clientes, sino en luchar por los ciudadanos. Cuando un periodista le pregunta, se para y le responde. Y le da su móvil. Él no trabaja con la gente de prensa del partido porque es la mejor forma de que nadie pueda acceder a él.
Se acuerda cuando la caja de ahorros en la que tenía el dinero quebró. Pensó en lo perverso de la situación: él paga impuestos al Estado e intereses e hipoteca al banco, y ahora el Estado paga al banco con su dinero para evitar que caiga. Entiende la lógica de evitar que una entidad financiera caiga y arrastre consigo los ahorros de la gente, pero comprende que tras ese engranaje económico se esconde una profunda injusticia.
Le gustaría que el partido que manda no lo hiciera con mayoría absoluta, para que hubiera más debate. Por no debatir, no se debaten ni las medidas que aprueba porque prefieren hacerlo con decretos sin necesitarlo gracias a su fuerza parlamentaria. Cada sábado lee el Boletín Oficial del Estado para enterarse de lo que aprobó el Consejo de Ministros el día anterior. No entiende que se haga una rueda de prensa para escatimar detalles y explicaciones a la gente como si no se fuera a enterar por la prensa. «A veces aceptar preguntas no implica tener que responderlas», le dijo uno de los ministros sonriendo. Él no le devolvió la sonrisa porque no entendió de qué se reía.
Al llegar a casa habla con su hija, que aún vive con ellos. Tiene la suerte de que Pedro, el mayor, ha podido irse de casa. Vive alquilado, es autónomo y se queja del heroísmo que supone eso hoy en día. Cuando le ve le da algo de dinero y él protesta, pero lo coge. Leticia todavía no piensa en esas cosas, está en el instituto y atiende a otros problemas. Juan la mira y lamenta la diferencia de educación que ha recibido ella pese a ir al mismo colegio. Sigue teniendo que estudiar la misma religión que estudió él en una España en la que no había otras opciones, como hay ahora. Pero su mundo ha cambiado: la mitad de sus compañeros son hijos de inmigrantes, casi nadie se ha confirmado y ha cambiado tantas veces de plan educativo que ya no sabe quién le adoctrina ahora.
Leticia tiene un móvil como el suyo y muchas comodidades que él no tuvo a su edad. Entre ellas un seguro privado para evitar que si se vuelve a poner mala tenga que estar cuatro horas esperando en el centro de salud porque no hay medios para tanto enfermo.
Esta semana hablaba con una compañera de un partido emergente, uno de esos que clama contra el bipartidismo como responsable de la deriva política del país. Él le da ejemplos de gobiernos inestables por culpa de la disgregación del Parlamento: Bélgica, ahora Holanda, Asturias, en breve Euskadi… Le recuerda cómo hace unos años los dos grandes partidos alemanes tuvieron que gobernar en una coalición incomprensible para mirar por el país. Años después el partido que ahora mismo gobierna rentabilizó aquel esfuerzo y barrió a sus antiguos aliados.
«El multipartidismo casi nunca existe», le dice él, que habla de pinzas y pactos, de tránsfugas y mayorías que no valen para nada si no son absolutas. Todo vale para tener poder. «Sería más plural, habría más debate… pero quizá ahora lo que nos falta es tiempo y decisión para coger el toro por los cuernos», le dijo. «hacer el país ingobernable es lo último que nos falta».
Ve con angustia cómo se ha radicalizado todo. Los medios son directamente la voz de su amo a uno y otro lado. La noche cobija a trasnochados antidemócratas en farsas que llaman debates televisivos. Sus compañeros sólo repiten la consigna que le dictan en el partido y aplauden extasiados al líder diga lo que diga. Juan cree en lo que dice su partido, pero no cree que el contrario sea el mal absoluto. De hecho, hay cosas con las que está de acuerdo con ellos. Es más, con todos los partidos encuentra algún punto de acuerdo y desacuerdo, y a nadie niega la palabra ni el debate. En todas las formaciones tiene amigos con los que se escribe para comentar cosas, y en todas hay personas que no le pueden ni ver.
Él poco entiende de esas guerras. No lleva décadas en política, sino apenas unos años. No piensa en intentar ser ministro algún día, ni en mítines plagados de gente a la que arengar con discursos que luego se llevará el viento. No vota en contra de los suyos, pero cuando no está de acuerdo se ausenta del Hemiciclo. Algún medio ha publicado piezas diciendo que trabaja poco porque no se le ve por allí últimamente. Pero trabaja, y mucho. Cada vez habla más con su amigo, ese importante, y le dice lo que piensa, aunque no le guste. A veces es consciente de ser molesto con sus opiniones, pero le da igual.
En algún momento acabará su aventura en el Congreso. Duda mucho que llegue a tener un cargo porque sólo sería capaz de mostrar lealtad ciega por un compañero de filas que de verdad tuviera voluntad de hacer las cosas bien. Y cuando eso pase, cuando acabe su andadura por el Congreso, volverá al trabajo, a su despacho con su mujer o, si fueran mal las cosas, a su plaza de funcionario que ocupa uno de esos interinos a los que ahora quieren liquidar. Un interino que lleva más tiempo en su plaza que él mismo.
Juan no es uno de esos diputados que no sabe qué es trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia. Incluso estuvo en la cola del paro antes de aprobar su oposición. Por eso siente especialmente lo que pasa en estos años en los que tener trabajo es un lujo que agradecer, aunque suponga aguantar que los empresarios aprovechen esa debilidad para apretar más las tuercas. Quizá por eso se hizo empresario.
Juan existe, estoy seguro. Como existen políticos ahí, refugiados en los escaños a los que las cámaras nunca enfocan, a los que preocupa que hayan dejado de ser la solución para convertirse en un problema. Diputados que, como Juan, lamentan que los ciudadanos a los que representan les perciban como gente distante que no entiende sus preocupaciones. Él sí sabe lo que vale un café o un billete de autobús. Sabe lo que cuesta pagar una hipoteca y montar una empresa. Sabe qué preocupa a la gente y lo que pasa fuera de los despachos de Madrid.
No sé tú, pero yo #votariaporJuan si se atrevieran a designarle candidato.
—
Foto: Antonella Beccaria bajo licencia CC.