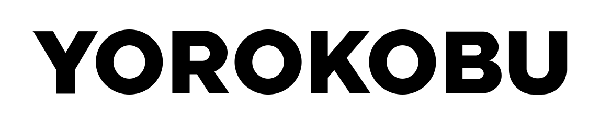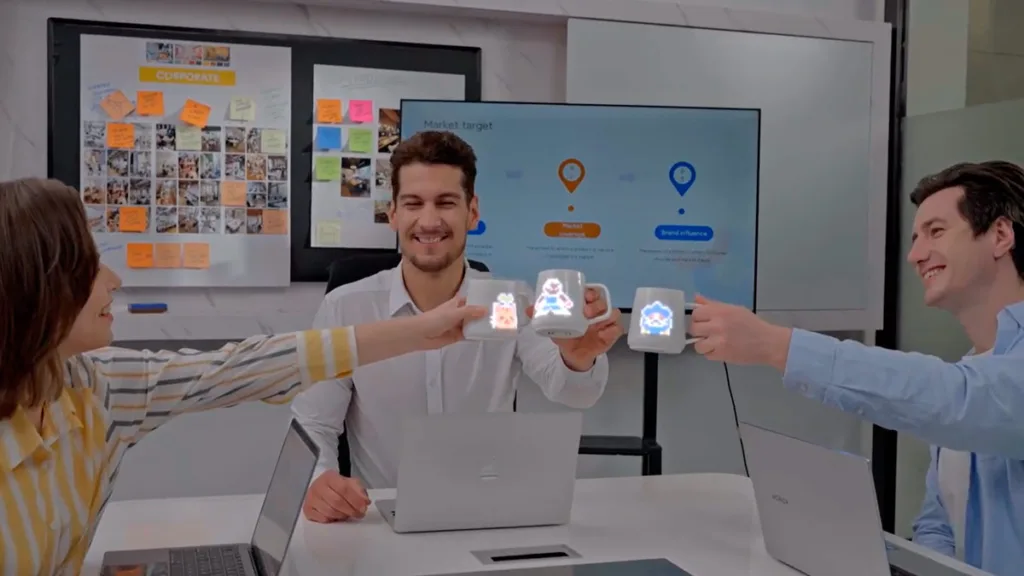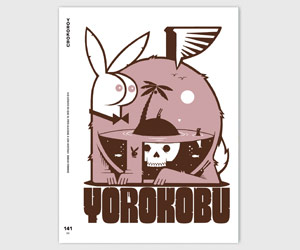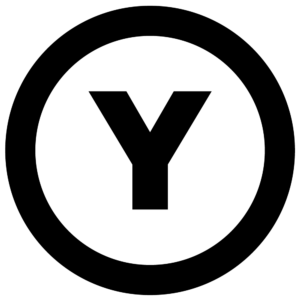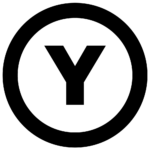Ha llegado la primavera, como una silenciosa bomba hormonal que nos reclama toda clase de satisfacciones, muchas de ellas fuera de nuestro alcance… Pero cuando los termómetros recuperan su tono y sus grados, hay un período de adaptación en el que muchas personas descubren que, un año más, necesitan desodorante.
La primera edición de Tarzán de los monos se publicó en 1912. He tenido la suerte de encontrar en mi biblioteca un librito de esos que regalaban con un diario hace años (cuando los diarios regalaban cosas interesantes). Aunque estaba pobremente encuadernado y con un diseño de cubierta lamentable, la perspectiva de irme a la cama sin leer me decidió a adentrarme en una historia que creí conocida y archisabida por las películas, los tebeos y la imaginería popular. Me equivoqué.
La escena que da título a este post corresponde a la primera vez que el esbelto y atlético lord Greystoke, criado por una mona llamada Kala, salva de una muerte segura a Jane, una señorita de buena familia a la que una serie de circunstancias arroja a un rincón de la jungla africana junto con otros tripulantes de un barco amotinado por gentes de baja ralea.
La toma con su poderoso brazo, la iza y la traslada con infinito cuidado y una muy masculina rudeza de liana en liana. Casi desnudo el cuerpo de él, el de ella cubierto por vestidos victorianos rasgados que sobrevivieron al naufragio… y ambos surcando la cúpula de la selva, en un trayecto que causará honda e irreparable impresión en la joven. Pero lo más inesperado es que Burroughs (el autor del libro, por cierto) se detiene a analizar el gozoso y demoledor efecto de las feromonas de Tarzán en la delicada nariz de Jane, sumado al presumible mareo de andar de liana en liana sobrevolando la jungla a veinte metros de altura.
No todo han de ser flores, arco iris o riachuelos… La axila del hombre mono, que queda a la altura de la pituitaria de la chica durante el trayecto, se revela como el ‘rien va plus’ de la percepción; la quintaesencia de la primavera.
Mis lectores más asiduos ya conocen mi debilidad por el Imperio Británico, sobre todo en sus épocas de romántico esplendor, así como mis frustradas (por el momento) aspiraciones a ser nombrado Sir Dyaz. Pero lo más curioso es que Edgard Rice Burroughs no era británico, era norteamericano. Tras hacerse millonario por la invención de Tarzán (que por cierto es una marca registrada en todo el mundo, como Coca Cola o iPad) se fue a Hawaii a cubrir como corresponsal de guerra el desastre de Pearl Harbor para Los Angeles Times.
La novela flirtea con conceptos que la corrección política hoy haría imposible explorar, como la superioridad moral y genética de cualquier noble de cuna respecto a civilizaciones inferiores, y la comparación de estas con supuestas razas intermedias entre los grandes simios y los humanos. Pero hay que leerla con perspectiva, eran otros tiempos, África permanecía inexplorada en muchas áreas, y una cierta ingenuidad ética, que nunca volvería tras las dos grandes guerras mundiales, sobrevolaba estas deliciosas novelas de escapismo y aventuras.
La próxima vez que le asalte el olor acre de una axila, cierre los ojos, e imagine que sobrevuela la selva virgen africana, hace cien años, y que ese perfume agresivo y primordial no es más que la sublimación de un apuesto lord inglés que la lleva en volandas, y que secretamente se ha enamorado de usted.
La axila de Tarzán