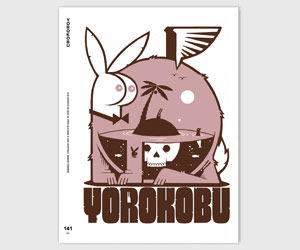Helados en verano y castañas en invierno, eso es lo que la gente piensa que es un negocio de temporada. Pero la temporada puede ser más que la estación del año, puede ser una temporada económica. El tipo de tiendas que florece o desaparece en nuestras ciudades es un buen indicador de cómo es nuestra sociedad. Al menos si interpretamos al pie de la letra la teoría económica de la oferta y la demanda.
Las sociedades cambian según en qué momento económico estén, y el mapa de nuestras ciudades cambia con ellas. Con la crisis actual, el número de grises persianas metálicas que adornan nuestras calles se ha multiplicado. Pero como cada cosa tiene su consecuencia, a cada negocio cerrado se le intenta sustituir con otro de diferentes características. Si triunfa, se queda. Y si se queda es por algo, transmite un fiel retrato de cómo es esa sociedad en ese momento atendiendo a qué le interesa a la gente comprar.
Veamos. Se supone que si algo gusta o se necesita, aumenta la demanda. Y si aumenta la demanda, los comerciantes que busquen rentabilidad intentarán ofrecer ese producto que la gente quiere. Hasta ahí se produciría una lectura expansiva, que es el palabrejo técnico que los economistas usan. Traducido, es cuando se gana dinero.
Pero multiplicar la oferta acaba por saciar la demanda y, además, obliga a que exista una competencia: si todos ofrecen un producto igual, equivalente o similar, lo lógico es que el consumidor compre lo que tenga mejores condiciones (diseño, comodidad o, normalmente, precio). Hay quien pelea produciendo en masa o con menor calidad para abaratar costes y bajar precios. Y ahí es cuando empieza a complicarse la cosa: no todos sobreviven a esa competencia, a esa producción en masa o a esa bajada de precios, y tienen que cerrar.
Pero no todo tiene que ver con la crisis, sino con cuestiones culturales. Por ejemplo, ¿te has parado a observar la enorme cantidad de restaurantes japoneses que hay en nuestras ciudades? Grandes, pequeños, elegantes, low-cost o pensados únicamente para llevar a domicilio, el sushi, el sashimi y demás platos nipones se han convertido en una plaga en los núcleos urbanos ¿Crees que han estado ahí siempre? Ni mucho menos: hace una década le decías a algún español algo sobre comer pescado crudo y te hubiera mirado como si estuvieras enfermo.
¿A qué han venido a sustituir los restaurantes japoneses? Posiblemente, a los restaurantes chinos. Hace una década, justo cuando te hubieran mirado con cara rara por lo del pescado crudo, la gente consumía en masa rollitos de primavera y arroces tres delicias. En cada barrio había varios. Baratos, rápidos, serviciales y exóticos, hordas de familias comían sus platos… hasta que fueron demasiado. Demasiado numerosos, demasiado vistos, demasiado. ¿Se fueron los chinos pues y vinieron los japoneses? Más bien no. Prueba a saludar con un ‘nihao’ en muchos de ellos y verás cómo te sonríen. Los cocineros son los mismos, los platos no.
No son los únicos negocios gastronómicos foráneos que han florecido en estos años. La época de bonanza de nuestra economía atrajo a millones de inmigrantes, tanto que un 10% de la población española actual es de origen extranjero (parte importante de ella europea, con un auténtico Babel en la costa mediterránea). La comida low-cost siempre ha maridado bien con esta España del bocadillo, así que a los kebab no les costó demasiado encontrar su nicho, especialmente en zonas de fiesta. Tras la barra regularmente inmigrantes del Indo o magrebíes, según de qué ciudad se trate, por más que los carteles que enseñen -seguramente para evitar cierto rechazo cultural- sea de recetas turcas.
La lógica funciona en ambos sentidos: es raro no encontrar pollo Halal en el supermercado, o secciones enteras dedicadas a las marcas de alimentación extranjeras. Las tiendas venden arepa, algunos comercios de alimentación se especializan. Y no es sólo una cuestión de alimentación: surgen medios de comunicación pensados para comunidades como la latina, especialmente en el ámbito radiofónico, que lanza una música que luego se baila en pubs y discotecas igualmente dedicadas a estilos que en Europa nunca antes habían sido típicos del ocio nocturno.
Pero si hay un colectivo inmigrante que ha marcado la diferencia y ha cambiado profundamente a esta sociedad ese ha sido el latinoamericano, con toda la inmensa diversidad cultural que esa palabra encierra. No deja de ser curioso que este país, que hasta mediados de los ’90 no tenía en el extranjero ni jugadores de fútbol, tenga ahora tantos lazos con países a miles de kilómetros. Y para cubrir esas distancias empezaron a florecer establecimientos como los de envío de dinero, ideales para aquellas familias partidas que tenían a un miembro trabajando fuera para enviar dinero a los suyos en su país, esté éste al otro lado del Atlántico o del Mediterráneo.
De hecho esa adaptación marca un buen reflejo de cómo ha cambiado nuestra sociedad. Los cibercafés, negocio boyante hace década y media, sufrieron una rápida decadencia cuando los ordenadores domésticos se abarataron y universalizaron. Esa generalización, propia de una economía boyante, se unió al estallido migratorio, consecuencia también de lo económico, y propició que se reconvirtieran en locutorios, lugares destinados a llamar a los seres queridos o contactar con ellos a través de internet a precios relativamente bajos.
Precisamente esos extintos cibercafés fueron, a su vez, la evolución de otro negocio del pasado que acabó por languidecer: las salas recreativas. Esas máquinas de videojuegos con monedas que, por un tiempo, se vieron sustituidas por otras máquinas más modernas y equipadas y acabaron reducidas a testimoniales aparatos en salas de ocio y centros comerciales. También la evolución tecnológica, así como el negocio de las descargas, acabó por llevarse por delante a los videoclubes, un negocio que ahora se disputa en la Red.
Hubo más desapariciones, muchas más, propias de un cambio de ciclo económico. Las inmobiliarias que poblaban cada esquina son hoy una especie en extinción: apenas quedan, más allá de las grandes franquicias que sobreviven de intentar ayudar a los bancos a liquidar su stock pendiente obtenido a base de excedentes de obra y embargos. En el barrio yacen otros cadáveres inminentes: muchos kioscos han cerrado y la mayoría ya no son rentables. Tampoco dan mucho de sí los estancos, no hace mucho espacios limpios e iluminados y ahora, seguramente por la mayor restricción al consumo de tabaco, a la subida de su precio y a la caída del correo postal, son oscuros negocios olvidados en nuestras calles.
Puestos antiguamente comunes en los barrios viven su nueva vida en los centros comerciales. Es el caso de las pequeñas franquicias tecnológicas y culturales, las tiendas de ordenadores, de música y librerías de toda la vida que ahora no pueden competir con grandes superficies monotemáticas. En los pasillos de los centros comerciales sobreviven puestos ambulantes de venta de complementos de telefonía, tales como fundas y carcasas, uno de los mercados que aguanta el apogeo de la crisis.
También han sido liquidados por el tiempo los negocios textiles de barrio. Nadie compra en la mercería, apenas nadie sabe coser un botón o hacer un arreglo: las franquicias, regularmente españolas aunque se camuflen en nombres pretendidamente extranjeros, son las marcas y creadoras de estilo.
La crisis, claro, también ha marcado el mapa de nuestros comercios en las ciudades. Proliferan las casas de empeños, cada vez hay más locales de compra-venta de oro, el único valor que parece seguro. En las grandes ciudades florecen los Cash-Converters, un negocio presente desde hace más de una década pero que nunca había tenido tanta pujanza. En la red trinfan las webs de compra colectiva, donde usuarios ávidos buscan descuentos y oportunidades. Los antiguos puestos de loterías y quinielas palidecen junto a las luces de las salas de juego o con el brillo de las pantallas de las florecientes salas de apuestas.
En los barrios el cambio es profundo. Durante el último tramo de la crisis se multiplicaron las tiendas de fruta, baratas y con pocos requisitos, gran parte de ellas en manos de inmigrantes. Los antiguos ‘todo a cien’ españoles son ahora ‘todo a un euro’ mayoritariamente regidos por asiáticos, que tienen presencia también en peluquerías, tiendas de decomisos y hasta en bares tradicionales de barrio.
Pero entre tanta reconversión por la crisis también hay hueco para la imagen y la comodidad. El furor de los gimnasios y los rayos UVA ha dado paso a la multiplicación de franquicias de depilación láser; la esteticién de toda la vida ahora regenta una franquicia, otra más, de manicura exprés. Y, años después de haber enterrado los ultramarinos, en cada barrio florecen nuevos ultramarinos regidos por asiáticos que cobran a precio de oro cosas que puedes comprar en otros sitios más lejanos. La clave, la proximidad a tu casa y un horario imbatible que les permite abrir por la mañana y cerrar al filo de la medianoche.
Esa también es una muestra de la profundidad del cambio social: hoy son los asiáticos los que trabajan catorce horas al día rentabilizando un negocio que sólo consiste en comprar en el supermercado y revender más caro dando a cambio cercanía y horario. Quizá el único futuro laboral en unas calles como las nuestras pase por estar dispuestos a sacrificios semejantes. Pero mientras no sea así sigamos comprando, sea en unas tiendas o en otras. Lo que compramos nos define, lo que nos venden nos retrata.