Sólo hay dos cosas inevitables en esta vida, la muerte y los impuestos. Ese viejo axioma resume el sentimiento de ‘losa’ que supone hacer frente a ese ritual al que todos tenemos que hacer frente. Pagar impuestos es un marrón, porque a nadie le gusta pagar, así en general. Y menos cuando paga impuestos por todo: por lo que gana cada mes, por lo que gana cada año, por su casa, por su coche, por cada producto que compra y por cada ingreso extra que tiene. Y eso sin contar a los autónomos, esos seres de luz que rinden cuentas cada mes, cada tres meses y cada año, así en general.
Según dónde vivas pagarás más o pagarás menos, lo harás más o menos frecuentemente. Pero España es, en general, un país con una alta carga impositiva, que es la manera fina de decir que pagamos mucho y por casi cada cosa. Pero, ¿para qué sirven los impuestos? Básicamente, para pagar lo público. Y el tamaño de ese ‘lo público’ es lo que hará variar el volumen de impuestos que pagues: a mayor infraestructura estatal, más impuestos.
Y por eso en España se paga mucho: hay un sistema sanitario público eficiente y de calidad que no discrimina en función de ingresos, hay una sufrida educación pública que cubre hasta la universidad -incluida-, hay una red de transportes públicos funcional y moderna, una red de carreteras más que aceptable y un sinfín de ventajas pagadas a costa del contribuyente. Pero la auténtica madre del cordero son el paro y las pensiones: al final, más de la mitad de los Presupuestos del Estado se van en cubrir el dinero que se paga a quienes ya no trabajan.
Lo malo de pagar mucho es que se es más susceptible a lo que se hace con el dinero. Y el aparataje público no sólo ofrece ventajas, sino también sobredimensiones, especialmente en lo político. El Senado, el Consejo de Estado, las diputaciones -útiles en muchos sitios, redundantes en muchos otros-… Y claro, la corrupción.
Porque otro problema endémico de nuestro país es el mal uso del dinero público. Le pasó al PSOE de principios de finales de los ’80 y principios de los ’90 y le pasa al PP actual. Allá donde hay gobiernos duraderos, aflora la corrupción. Y eso, a su vez, alimenta la contrapartida: el ciudadano de a pie que aprecia las ventajas de un Estado protector en lo público, pero que empieza a defraudar porque el coste de mantenimiento es excesivo y ve, además, que sus dirigentes también lo hacen. Medidas como la amnistía fiscal, que reconoce y ‘perdona’ a los poderosos que defraudaron, no hacen sino acrecentar esa sensación a pesar de que tengan como finalidad recuperar parte del dinero defraudado.
Así las cosas, pagar impuestos es un marrón. Un marrón necesario para mantener el funcionamiento de un Estado tan protector como el nuestro. Un marrón que muchos políticos y grandes empresarios se saltan, igual que un enorme porcentaje de la población que el algún momento de su vida decide engañar en la declaración de Hacienda o pagar las cosas sin factura, es decir, sin IVA. Para unos es una forma de ganar más dinero, para otros de llegar a fin de mes o de ‘vengarse’ de los poderosos que defraudan. Al final la situación sigue igual: un enorme monstruo devorador de recursos que tiene menos dinero del que alimentarse por culpa del fraude, pero que tiene la misma hambre. Y ya se sabe que es peligroso dejar a los monstruos con hambre.
El control al político y al ciudadano
Hay, claro, otros modelos. Los hay más liberales, que reducen el volumen de pagos al Estado para hacer que la gente tenga más dinero pero menos coberturas públicas, de forma que tienen que contratar lo que otros países ofrecen gratis para poder tenerlo -Sanidad, Educación, pensiones-. El sistema fomenta, en boca de sus defensores, la libertad de contratar aquello que quiero en lugar de tener algo que quizá no use. Pero, inevitablemente, es más desigual: no es que quienes tengan mayores ingresos opten a cosas mejores -porque eso pasa siempre- sino que quienes no tienen dinero no tienen nada -ni Sanidad eficiente, ni posibilidad de Educación, ni cobertura si no pueden trabajar-.
Hay también casos intermedios, que apoyan la reducción del gasto público y en consecuencia del volumen de impuestos. Pero la duda es la misma: ¿funcionaría mejor un sistema proteccionista con una mejor gestión del dinero público? Es decir, ¿se tiene que renunciar necesariamente a la protección básica del Estado porque resulta cara?
Como suele decir Mariano Rajoy al abordar los casos de corrupción que infestan su partido, el ser humano es falible y en las instituciones hay muchos seres humanos falibles. Mejorar los controles antifraude, por ejemplo cruzando datos de las instituciones y dotando a la Justicia de las armas necesarias, también es caro -quizá más incluso que el propio fraude, según algunos analistas-. ¿Cómo actuar, entonces?
En España se puso en marcha hace años un procedimiento de transparencia para cargos públicos, que suelen publicar sus declaraciones de bienes e ingresos para ponerlos a disposición del ciudadano. No es que se quiera así evitar el fraude, porque enseñar los ingresos no sirve para controlar eso, pero se supone que ayuda a conocer mejor a quienes nos gobiernan, a vigilar si crece su patrimonio de forma sospechosa y a devolver cierto control de la situación al votante.
De la misma forma, cualquier contratación pública, sea a una empresa sea a un puesto público, se supone que está convocada de forma pública: hay un concurso con ciertas condiciones y hay unos pliegos consultables en los que se sabe cuánto se paga por cada cosa y cuánto cobra cada funcionario del Estado según su cargo y categoría.
En los países nórdicos el sistema de transparencia va más allá: cualquiera puede solicitar información acerca de cuánto gana o cuántos impuestos paga cualquier otro ciudadano. Los datos, a los que se accede mediante registro -es decir, queda constancia de que alguien pide husmear en tus cuentas- también se ofrecen en internet sin mayores problemas.
Como en el caso de las declaraciones de bienes e ingresos de los políticos, no se puede detectar y zanjar el fraude a través de datos oficiales (porque, por propia definición, del fraude es complicado tener constancia oficial). Sin embargo, somete a los gestores públicos -en el caso de España- y a los ciudadanos -el el caso de Suecia, Noruega o Finlandia- a cierta inspección. Pero, ¿qué sucede con las grandes empresas?
Grandes corporaciones: el caso irlandés
Los ciudadanos -políticos y funcionarios incluidos- pagan una parte importante de los impuestos, pero no todos: las empresas, grandes y pequeñas, ponen el resto. Las pequeñas suelen ser mayoría (en España un autónomo es una empresa, de ahí que sólo un 4,1% de las compañías nacionales tengan más de 10 trabajadores), pero las grandes son las que de verdad importan.
Porque sí, las empresas son fundamentales para el crecimiento de un país. No sólo porque producen riqueza (para ellos mismos y para el Estado), sino por lo que generan: empleo, turismo, exportaciones y mil cosas más. De ahí que, además de ciertas variables propias -ubicación geoestratégica, recursos naturales, tratados comerciales…- la economía de un país depende directamente del volumen y funcionamiento de sus empresas. Y claro, así las cosas, muchas veces los países quieren atraer a las grandes empresas como sea.
¿Y qué argumento tienen los países para que una gran multinacional decida instalarse en su territorio? Entre otros, los impuestos. Y ese es el caso de Irlanda, por ejemplo, que ha saltado a la luz pública por la multa que la Comisión Europea ha impuesto a Apple a cuenta de los impuestos que ‘debe’ a Irlanda. La cantidad que se supone que la compañía debería pagar (13.000 millones de euros) es tan grande que serviría para sanear las cuentas de una de las economías que más ha sufrido en los últimos años en la Unión Europea. Pero mira tú por dónde, Irlanda no quiere cobrar.
Para entenderlo hay que hacer un poco de historia.
En 2008 Irlanda entró en recesión. Apenas acababa de arrancar la crisis y, antes que ningún otro país, el Ejecutivo aprobó una garantía de crédito de 400.000 millones de euros para sus bancos a cambio de reducciones y congelaciones salariales de sus directivos. Apenas unos meses después el país subía impuestos y reducía gasto público en sus Presupuestos. En 2010 el déficit público del país tras el rescate de su sistema financiero llegó al 32% del PIB, y a finales de ese año, tras negarse varias veces, el país firmó el rescate -sin adjetivos- de la UE y del FMI.
Podría decirse en este punto que Irlanda se arruinó con la crisis, como otros países, pero sin recursos que le ayudaran a remontar el vuelo (industria, turismo o grandes empresas multinacionales).
A mediados de 2011 rebajaron el IVA del ocio y turismo (para intentar que la gente comprara y consumiera) mientras aprobaron una nueva subida de impuestos y nuevos recortes (para ingresar y ahorrar dinero, respectivamente), al tiempo que sigue recibiendo inyecciones económicas comunitarias. En total, cinco tramos. Los augurios de crecimiento económico que esgrimían los gurús seguían sin cumplirse por aquel entonces.
El Gobierno, tras haber intervenido en el sistema bancario en el plano económico, obligó a las entidades a conceder crédito para negocios sostenibles, además de vender bienes estatales y tras rebajar el sueldo nuevamente a los funcionarios del país. Más intervención pública.
A mediados de 2013, tras varias prórrogas e inyecciones más, la economía irlandesa no sólo no crecía como se auguraba, sino que volvía a entrar en recesión. A finales de ese año terminaban los pagos del rescate, algo celebrado por el Ejecutivo como una «recuperación de la soberanía económica». Las deudas de los pagos recibidos vencerán en 30 años.
A partir de ahí empezó a cambiar la película, y es cuando volvemos a los impuestos.
El 14 de diciembre de 2014 Irlanda cambió su régimen fiscal. Hasta ahora las empresas extranjeras podían dejar de pagar los impuestos que les tocarían como residentes. Pero en teoría esta reforma no se aplicará hasta 2020. Ese año, a pesar de que de nuevo se esperaban cifras positivas, Irlanda acabó el año con un déficit del 4,1%.
En realidad Irlanda lleva más de 20 años permitiendo a Apple pagar una miseria de impuestos a cambio de que su sede central europea permanezca en el país (de ahí la multimillonaria multa). Lo hace por el empleo que genera, y por todas las ganancias derivadas para el comercio que implica tener a Apple ahí: una cuarta parte de los empleados de Apple en Europa están en un diminuto y periférico país europeo, muy alejado de los centros de control políticos y económicos del continente. Y no sólo es eso: las ventas de la compañía en Europa se facturan allí (por ejemplo, las españolas)
No sólo es Apple, no sólo es Irlanda
Pero no sólo es Apple: el ‘modelo’ irlandés ha sido convertirse en un refugio fiscal para grandes corporaciones para intentar que su economía salga a flote. Aquí los impuestos no son la vía de ingresos, sino el arma para conseguirlos de forma indirecta. De esta forma, casi todas las grandes compañías tecnológicas del momento (por poner sólo un sector multinacional) operan desde Dublín.
Así, hace dos años los siete grandes de internet pagaban de forma conjunta un millón de euros en España, una miseria comparado con lo que deberían si estuvieran radicadas en nuestro país, a juzgar por el volumen de sus operaciones. Por dar contexto a la cifra, la valoración global de Facebook -una de esas siete compañías- en Bolsa es ahora mismo mayor que las de Telefónica, Vodafone, Orange y Deutsche Telekom juntas. Un año antes pagaron 17 millones, y aún así fue mucho menos de lo que deberían.
La división ibérica de Yahoo, una de las pocas empresas del sector que estaba radicada en España, se mudó a Irlanda hace un par de años justo por esa razón: otras lo hicieron mucho antes y les fue mucho mejor el negocio. Twitter, que se estableció en España hará ahora tres años, arrancó de inicio con la central en Dublín, donde facturan todo lo que ingresan en España. Si no es Irlanda, es Luxemburgo, u Holanda -donde Apple tiene una central logística, por ejemplo-.
Así las cosas sí, Irlanda es actualmente el país que más crece económicamente hablando, tal y como defienden con ahínco economistas y opinadores contrarios a la recaudación excesiva de impuestos (liberales, para entendernos). Pero tiene letra pequeña: no crece lo suficiente como para recuperarse, tiene deudas acumuladas para las próximas tres décadas y se ha convertido en el lugar al que las grandes empresas van pagando muy poco, a cambio de que generen empleo y riqueza indirecta.
Si todas las empresas pagaran lo que deben a Irlanda no sólo sería la que más crece, sino que habría superado la crisis y podría hacer frente a buena parte de sus pagos pendientes. Pero claro, si Irlanda cobrara lo que debería cobrar esas empresas no estarían en Irlanda.










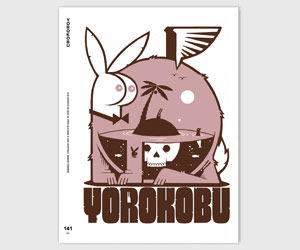






¡Qué bien explicas!