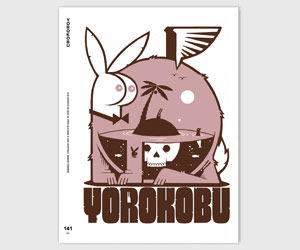El escrache, ese palabro heredado de Argentina que ha pasado a incorporarse al vocabulario político patrio. Consiste en llevar las protestas a delante misma de las narices de los supuestos responsables, ya sea con una manifestación en la casa de un diputado ya sea en el acto de un empresario. Pero los ciudadanos no son los únicos que han adoptado estas técnicas: los políticos llevan tiempo haciéndolo.
Durante el último año se ha popularizado la tendencia de protestar, de forma más o menos pacífica o invasiva, ante las casas de varios personajes políticos españoles. Tras los indignados, las mareas y el blindaje del Congreso, la protesta social ante la crisis y los recortes se hizo más capilar y pasó de lo público y social a casi lo personal e íntimo.
El tema ha generado no pocas polémicas, dado el creciente -aunque sostenido- ambiente de crispación por la situación económica y la falta aparente de acción política que satisfaga a la gente. Pero técnicas similares, de guerrilla psicológica y presión, las emplean también los propios políticos, y desde hace siglos.
En Estados Unidos se usa de vez en cuando algo que en España es impracticable: el filibusterismo. El palabro, que tiene un regusto despectivo por el significado adquirido por ‘filibustero’ relativo a la piratería, significa que un representante político se tire horas, y horas, y horas, hablando para impedir la tramitación de una ley contra la que protesta: mientras no paren o se sienten, pueden seguir hablando… o leyendo incluso textos, como libros, por ejemplo. Como Fidel Castro en sus tiempos, pero a lo bestia. Una técnica que tiene sus orígenes en tiempos romanos.
Aquí varios ejemplos recientes: el republicano Ted Cruz contra el Plan Sanitario de Obama, Rand Paul contra el nombramiento del nuevo director de la CIA o Wendy Davis contra reformas legales sobre el aborto.
¿Cómo funciona? En el debate previo a la votación, y previsible ratificación, del texto, un representante de la oposición se pone a hablar durante horas. Hay quien ha aguantado hasta un día entero, sin parar. Lo que genera es que la sesión se demore, a veces se interrumpa y que, además, la prensa hable de ello. Al final para nada, porque el texto se aprueba igual porque el esquema de votos no cambia, pero se ha entorpecido la tramitación y se ha hecho ruido.
Esto, que en España es imposible porque la reglamentación del Congreso limita desde la Transición el uso de los tiempos de réplica, en EEUU se ha puesto de moda. Es algo que se ha usado en numerosas ocasiones a lo largo del siglo 20, pero los republicanos llevan desde que salieron de la Casa Blanca aplicándolo como forma de presión.
La acción de los republicanos no acaba ahí. En una especie de continua pataleta institucional han intentado torpedear hasta el final la reforma sanitaria de Obama, que se ha demorado años y sigue discutiéndose tras su aprobación.
También estuvieron cerca de sumir al Estado en un temido abismo fiscal que hubiera supuesto la práctica paralización del país y ahora han llevado al cierre del Estado al paralizar los Presupuestos, lo que implica cosas diversas ya que afecta a que los funcionarios dejan de cobrar porque no se pueden activar los fondos destinados a tal fin.
El caso de EEUU es el más notorio, pero hay otros. En España las posibilidades de ‘protesta’ de la oposición son un poco más complicadas. Desde promover una reprobación hasta una moción de confianza o una de censura, cualquiera de las tres condicionada a una votación parlamentaria que con la actual mayoría absoluta sirven de más bien poca cosa. Simbólico, pero no útil.
La reprobación vendría a ser un serio ‘tirón de orejas’ institucional, la moción de confianza una votación sin efecto práctico para medir si el presidente del Gobierno cuenta con apoyo suficiente en el Congreso y la moción de censura una proposición firme y formal de formar un nuevo Gobierno, planteando un nuevo candidato y con la obligatoriedad, en caso de progresar, de disolver las Cortes y forzar las elecciones. En España somos más prácticos: no hay rolleros que valgan, aquí al pan, pan y al vino, vino.
Pero cada país es un mundo a la hora de blindar a sus presidentes. En Francia, por ejemplo, el propio sistema electoral crea gobiernos fuertes: hay dos vueltas en las elecciones y a la segunda concurren los dos partidos más votados, salvo que haya mayoría absoluta a la primera, lo cual provoca que la mayoría parlamentaria siempre sea suficientemente sólida como para operar con tranquilidad sin contestación interna influyente y relegando a las formaciones más pequeñas a un papel bastante residual a nivel estatal.
En Alemania, por contra, es al revés: además de tener varios partidos de tamaño mediano, lo que crea parlamentos fraccionados, existe una fuerte tradición de pacto. De hecho Angela Merkel, que arrasó en las recientes elecciones, baraja un gran pacto nacional con la oposición a pesar de no necesitarlo. Por decirlo de forma rápida, los alemanes ven ‘raro’ gobernar en solitario. Por eso Merkel ya gobernó con el SPD en su primer mandato -entonces quedaron casi empatados, así que era necesario- y en su segundo mandato pactaron con los liberales -ahora fuera del juego político tras ser fagocitados por la CDU-. Son tan polivalentes que se plantean, incluso, pactar con los verdes una vez anunciada su intención de dar carpetazo a la energía nuclear.
En Reino Unido son un poco como aquí: en España nunca ha gobernado una coalición, aunque sí ha habido ‘acuerdos’, como el del PP de Aznar con la CiU de Pujol (quién lo diría ahora). Allí laboristas y conservadores han ido rotando, hasta que el actual ‘premier’ necesitó echar mano de un pacto con el tercer partido en ciernes, un emergente Partido Liberal con el que formó una coalición que aún dura. Pero ya se sabe cómo funcionan estas cosas: como en Alemania, uno de los dos capitaliza el éxito y el otro acaba derrumbándose tras su éxito.
En España parece que, entre la crisis y el descrédito de los grandes partidos, vamos abocados a un escenario fragmentado: los nacionalistas, por nuestro sistema electoral, siempre tienen representación, y partidos como IU y UPyD empiezan a cobrar peso específico. ¿Podemos ser como Alemania u Holanda en cuanto a Parlamentos más abiertos, plurales, necesitados de pactos y, por tanto, inestables? Más bien como Grecia, que ante el derrumbe de las fuerzas tradicionales han visto emerger los extremos: a la izquierda la tan cacareada Syriza y a la derecha los neonazis de Aurora Dorada, ahora cuestionada judicialmente.
O, si no queremos ser tan extremos, como Italia, donde hasta ahora sólo han existido grandes coaliciones de nombre cambiante, con dos polos diferenciados: a un lado desde los centristas hasta los conservadores, pasando por independentistas ultraconservadores y filonazis, como ha sido Il Popolo della Libertà de Berlusconi, y al otro desde centristas a progresistas y excomunistas, como fue El Olivo. Ahora hay nuevos actores: el movimiento centrista de Mario Monti, nombrado a dedo en su día, y los antisistema de Beppe Grillo.
Allí el panorama nunca ha sido demasiado estable: la potestad del presidente de poner o quitar primeros ministros ha hecho que en cada legislatura bailen los responsables del Gobierno, o que gente como Il Cavaliere haya estado hasta cuatro veces distintas al frente del Ejecutivo. Si a esa inestabilidad y fragmentación política le añades la crisis tienes un panorama caótico, muy mediterráneo, en un momento poco oportuno para las complicaciones internas.
Ya ves que la cosa de no aceptar la política imperante y llevar la protesta al extremo de lo simbólico no es sólo cosa de ciudadanos descontentos, sino también de políticos de primera línea. Y ni siquiera es común a los países en crisis, centroeuropeos o periféricos, ni tampoco para EEUU. Con mayor o menor volatilidad, pero aquí no se salva nadie…