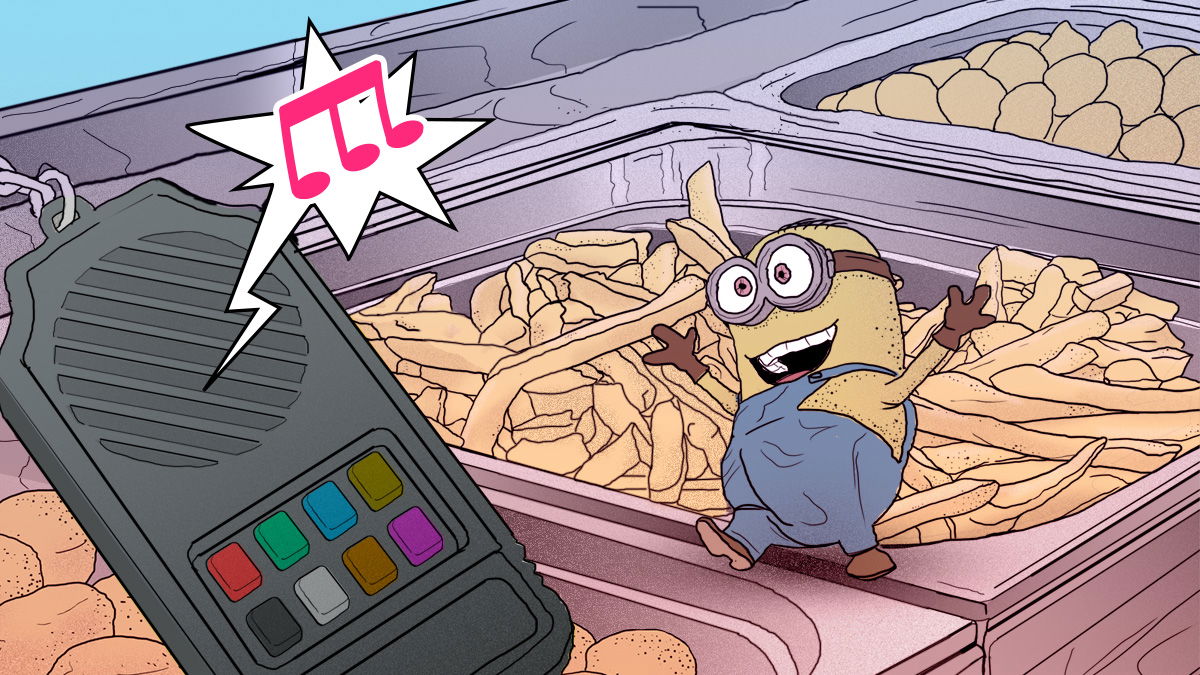27 de julio de 2012
Llegamos a nuestro destino de noche. Un hotel estándar, nos vale cualquier cosa con cama y baño. Al fin y al cabo, uno nunca piensa en pasar mucho tiempo en el hotel.
Durante el desayuno, nos damos cuenta de que hemos elegido mal. Entramos en un salón enorme, de techos altos, todo alicatado con losas marmóreas como si fuera un tanatorio. El griterío es insoportable, algo que tampoco te esperas a las ocho de la mañana. Los niños corretean por todas partes. Uno tropieza y cae al suelo, y su llanto se pierde en el barullo.
En determinados lugares estratégicos hay colocados unos enormes muebles en línea decorados con alegres vinilos de los Minions. Estos muebles son lo más importante, ya que albergan el buffet.
Una vez elegida mesa, la más apartada que encontramos, agarro el plato vacío y me dirijo a la sección de comida más cercana. A un metro de distancia veo unas cuantas bandejas que incluyen fritanga variada. Croquetas, patatas fritas (sí, patatas fritas para desayunar), hash browns…
La curiosidad me ha hecho inconscientemente acercar el plato hacia tales manjares. Pienso qué elegir. Entonces ocurre: un niño se abalanza hacia las patatas y se coloca entre el mostrador y yo, desplazándome hacia atrás. Agarra las pinzas e intenta usarlas para servirse una generosa ración. Evidentemente, no lo logra, y algunas se caen alrededor de la bandeja. El niño trata torpemente de devolverlas a su lugar, esta vez con la mano. Deja todo el lineal alborotado y muy poco apetecible. Desisto tras varios incidentes similares. Acabamos desayunamos unas sencillas tostadas.
La mañana avanza y bajamos a la playa. A la vuelta, decidimos darnos un baño en la piscina para quitarnos la arena. Encontramos unas tumbonas vacías en un lugar apartado e intentamos disfrutar por un momento de la belleza de las pequeñas cosas. Hay bastante jaleo, pero consigo relajarme y cerrar los ojos. Mera ilusión. Una trompetilla chirigotera me saca abruptamente de mi letargo. Un niño que corre cerca de nosotros no para de tocarla de forma rítmica. ¡TUT TUT TUUT TUUUUT!

¿Qué clase de padre le da una trompetilla a su hijo? ¿Acaso no conoce esa ley no escrita que dice que el niño va a elegir, por defecto, el peor momento para tocarla? ¿Que la molestia no se ceñirá solo a sus progenitores? Comprar algo con capacidad de emitir sonidos estridentes a tu hijo es compartir tu paternidad con el resto del mundo. Una manera de hacerles ver que es necesario pasar por esta penitencia para perpetuar la especie. Si yo me sacrifico por la humanidad (y las futuras pensiones) vosotros, seres egoístas sin hijos, también.
5 de agosto de 1985
Tengo 7 años y soy el niño más feliz del mundo. Me han comprado en un chino una pequeña fantasía tecnológica en forma de llavero. El aparatito cuenta con ocho pequeños botones y cada uno de ellos emite un fuerte sonidito. Botón 1, ambulancia: ¡NI NO NI NO NI NO! Botón 2, alarma de submarino: ¡BAUAA BAUAAA!…
Estamos veraneando en un hotel en Canarias y se me están ocurriendo formas innovadoras de usarlo (además de molestar aleatoriamente por todas partes). Una de ellas tiene como escenario el ascensor. Alguien quiere subir a su habitación y dirige su índice hacia el cuadro de botones. Justo cuando entra en contacto con el del quinto hago sonar el llavero —que llevo convenientemente escondido—.
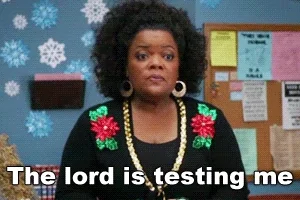
La sirena de un camión de bomberos sorprende al huésped, que me mira de forma acusatoria (o eso creo yo), como si hubiera roto algo, mientras me río con descaro. En realidad, más que extrañeza, lo que he provocado en el turista es absoluta indiferencia, pero me da igual, en mi fuero interno soy un ganador.
11 de agosto de 2017
Por fin he aprendido que las páginas o aplicaciones buscadoras de alojamiento tienen habitualmente la capacidad de añadir un filtro llamado ‘Adults Only’. Una maravilla que ofrece estancias habitacionales elegantes, libres de todas estas pequeñas molestias, muy adecuadas para personas como yo, que no hemos contribuido al aumento de la población global ni la hemos elevado a la categoría de plaga.
Estamos teniendo una agradable cena en un pequeño y bien decorado salón en un hotel rural en mitad de la montaña. La comida es rica y la compañía agradable. Otras tres o cuatro parejas charlan con un tono de voz casi inaudible, y una suave música flota en el ambiente. Me paro a escuchar el hilo musical. Una chica está cantando con voz suave y tocando el ukelele con muy pocos instrumentos más. Es un cover de la canción Cryin’, de Aerosmith. La letra, una vez que reparas en ella, dice cosas bastante moñas:
I was cryin’ when I met you
(Estaba llorando cuando te conocí)
Now I’m tryin’ to forget you
(Ahora trato de olvidarte)
De pronto, la voz de la chica me parece anodina, más bien desganada, y la visualizo recién levantada, en pijama, recitando casi por obligación semejante sarta de soserías. No suenan igual de mal con la voz de Steven Tyler y el sonido de una guitarra eléctrica en lugar del ukelele.

La canción acaba y comienza otra. No sé si es la misma chica, pero canta muy parecido. Ante mi absoluto asombro, se trata de otra versión, esta vez del Smell like a teen spirit, de Nirvana. Y si la otra me sonaba mal, esta ya me reconcome por dentro. ¿A qué clase de persona perturbada se le ha ocurrido versionar todos estos grandes clásicos del rock de esta manera?
El resto de la velada, se suceden un despropósito musical tras otro. Ya no puedo fijarme en nada más. Esta música, cuyo cometido es ser lo más intrascendental posible, consigue en mí el efecto contrario. Y reflexiono sobre la consecución de la elegancia, la excelencia y el lujo. Tal vez el camino medio, como dicta el budismo, sea la solución más acertada. Ni tanto ni tal calvo, como se dice en mi pueblo. Tal vez, en algún momento, encuentre mi alojamiento perfecto. Pero aún no ha llegado.
Juan de la Flor es director creativo en Smartclip.