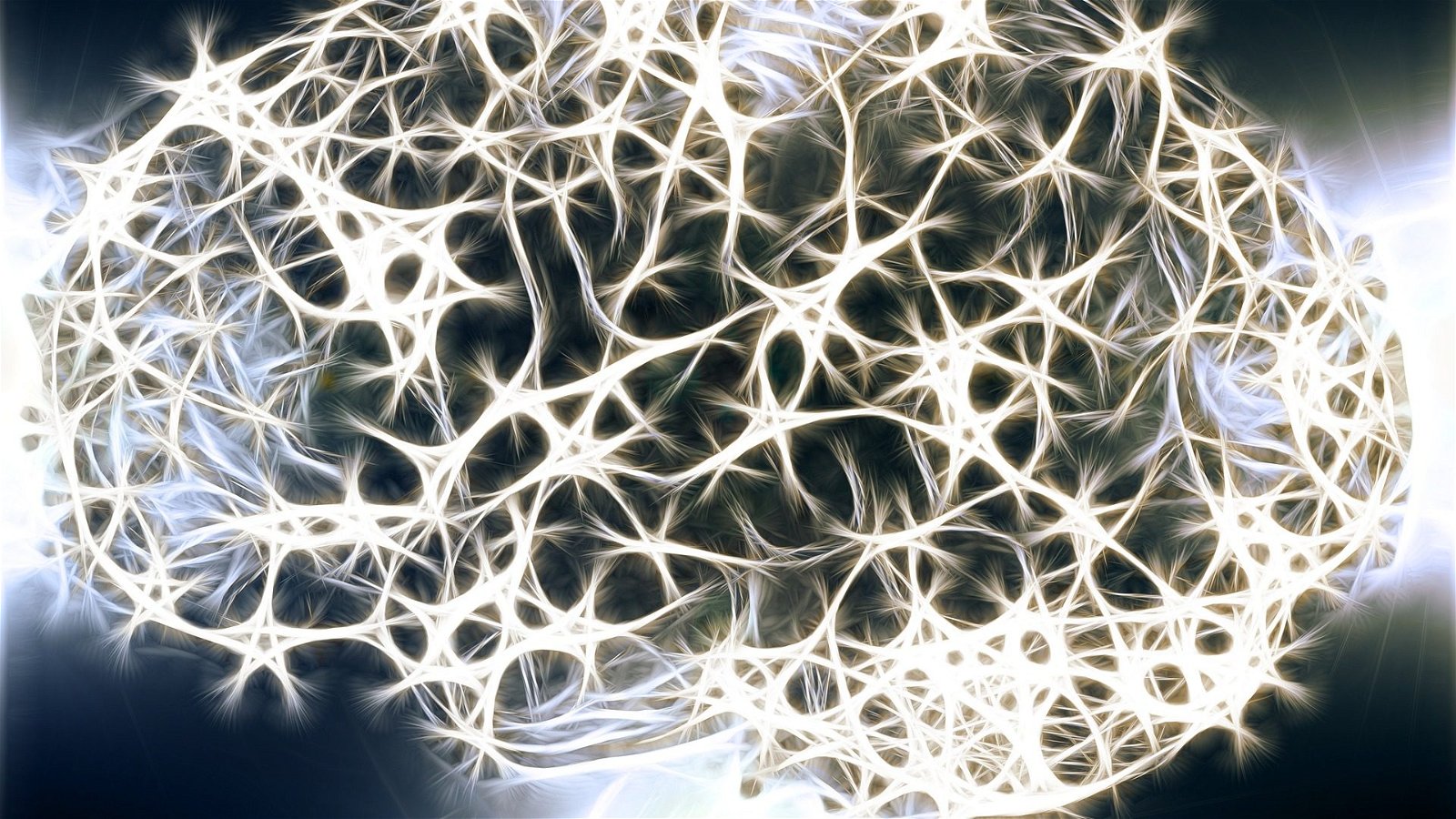Uno de los momentos fundamentales para la humanidad ocurrió tan sin levantar ruido que hemos tenido que esperar cuatro millones de años para reparar en él. Hay acontecimientos de magnitud inabarcable, cambios sin los cuales hoy seríamos nada o algo muy distinto a lo que somos. El chispazo que vamos a relatar parece ser uno de los esenciales.
Imagina que, en este exacto momento, alguien acaba de viajar al pasado y mata por accidente (o con saña, a efectos de esta fantasía tanto da…) justo al homínido que no debe, uno igual al resto, pero que guarda en su organismo esa peculiaridad imperceptible que, ahora, en 2018, acaba de ser cartografiada. El resultado sería el desastre.
La primera señal de esa alteración en la historia la percibirías en este mismo artículo. Las líneas empezarían a desaparecer, letra a letra; se esfumaría la web de Yorokobu, Google, tu portátil, los muebles, las fotos, tu edificio. Tu calle. Tu ciudad. Esta civilización. Pero ni siquiera habrías podido percatarte de eso. Tú también desaparecerías. Quizá serías un homínido más, evolutivamente atascado, agitando ramas y polvo en la sabana. Quizá serías otra cosa.
No podríamos siquiera catalogarlo como desastre porque tal vez no existirían los conceptos: las cosas ocurrirían sin más, en una pureza no simplificada por las palabras. Exactamente como ocurrió hasta que hace unos tres o cuatro millones de años un gen tomara vida e iniciara la cadena de acontecimientos que agrandaría nuestro cerebro.
La inteligencia no guarda una correspondencia absoluta con el tamaño del cerebro, pero el conjunto de tres genes que acaba de descubrir un equipo dirigido por investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz sí contribuyó a desencadenar nuestra singularidad.

Resulta casi imposible fijar un relato único, un argumento fácil. No hay un gen maestro. En 2017, un estudio capitaneado por Dannielle Posthuma, genetista de la Universidad de Vrije (Ámsterdam), identificó 52 genes vinculados a la inteligencia. Pero los resultados, según contaba The New York Times, arrojaban una incógnita: esta cincuentena de pulgas dentro del código humano tenían, en realidad, una influencia combinada minúscula. Todo apuntaba a que quedaban miles por descubrir.
La aportación del gen detectado por el equipo de David Haussler fue básica: «La evolución de los cerebros más grandes jugó un papel importante en nuestra capacidad como especie para pensar, resolver problemas y desarrollar la cultura», anota. Fue uno de los pistoletazos de salida para que un cerebro animal trascendiera como nunca otro lo había hecho, al menos durante la historia rastreable del planeta.
«Nuestros datos sugieren que durante el desarrollo embrionario, la actividad de NOTCH2NL puede expandir la población de células madre en el cerebro, lo que genera a su vez más neuronas», señala Haussler.
Estos genes son específicamente humanos. «Un examen de dos neandertales y un denisovano descubrió los tres genes activos que ahora existen en las personas». Sin embargo, no existen en los orangutanes, pero un primo de estos genes sí se ubica en el código de los chimpancés y los gorilas: es una versión no funcional, dormida. «El gen NOTCH2NL se expresa en tejidos corticales humanos, pero no en los de los macacos».
La investigación puso fecha a ese momento crucial (uno de tantos) en que un viajero en el tiempo podría truncar la historia humana. «Este trabajo reveló que un gen tipo NOTCH2NL surgió por primera vez en nuestro ancestro común con el gorila, pero que solo en el linaje humano, hace tres o cuatro millones de años, hubo un evento de reparación». Es decir, de pronto, tomó vida y empezó, poco a poco, a construirnos, a permitirnos que un día muy lejano pudiéramos reparar en él y ponerle nombre.