A pesar de los que siguen negándole el estatus que se merece, la ciencia ficción ha demostrado una y otra vez su enorme potencial para, utilizando los resortes del género, buscar respuestas prácticamente para cualquier tema que se pueda plantear en nuestra sociedad. Su capacidad de llevar al límite cualquier postulado, cualquier situación dada, permite explorar todas sus variantes y nos acerca a escenarios que, a pesar de transcurrir en un tiempo, un lugar o una situación distintos a los nuestros, arrojan luz sobre las claves subterráneas de lo que nos está pasando.
Por eso, porque la ciencia ficción en realidad es hija de las preocupaciones del tiempo en que está escrita, no debe extrañarnos que los problemas de la comunicación, de la capacidad (o incapacidad) del lenguaje para expresar las nuevas situaciones que pueden irrumpir en nuestro mundo, hayan estado presentes a lo largo de toda su historia, aunque estén conociendo un rebrote en nuestra época. Quizá porque la tan manida globalización nos ha aproximado a los otros, a realidades muy lejanas a las nuestras, quizá solo para descubrir que tenemos graves dificultades para conectar de verdad con ellas. Incluso, aunque lleguemos a conocer su idioma.
Uno de los escenarios típicos de la literatura fantacientífica es el del primer contacto con una civilización alienígena de la que no sabemos nada. Ni siquiera, claro, si tienen una boca, emiten sonidos para hablar o si poseen algo parecido a la escritura. Así, no es extraño que cuando el astrónomo Carl Sagan escribió su única novela, Contact (1985), se permitiera especular sobre cómo se produciría ese ansiado contacto extraterrestre.
En realidad, lo que hizo fue trasladar a la ficción lo que ya le había ocupado en su actividad científica: fue uno de los responsables de los discos con sonidos e imágenes que viajan con las sondas interplanetarias Pioneer y Voyager, con información que pretende ser descifrable por una civilización extraterrestre que las encuentre a lo largo de su divagar fuera del sistema solar.
Si en las placas pensaron en el átomo de hidrógeno, el material más abundante en el universo, como una clave que podría ser entendida por todos, en la señal de radio captada desde el exterior de la novela la clave son los números primos, algo que descansaba en la creencia de que si existe algún lenguaje verdaderamente universal, este es el de las matemáticas: dos más dos serán siempre cuatro en cualquier rincón y entre cualquier civilización, no importa su constitución o su aspecto físico.
Si han llegado a la inteligencia, comprenderán las matemáticas. Aunque antes, la doctora protagonista de la novela (interpretada por Jodie Foster en la adaptación cinematográfica dirigida por Robert Zemeckis) y su equipo se llevan un buen susto cuando lo primero que reciben es ¡una imagen de Hitler! Algo lógico si se tiene en cuenta que la primera señal de televisión emitida fue la de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, y que esa señal abandonó la atmósfera terrestre y sigue aún hoy extendiéndose por el espacio.
Probablemente pocos autores han llevado tan al extremo la pregunta sobre cómo lograríamos comunicarnos con ellos como Ted Chiang, quien escribió un relato, La historia de tu vida (2002), que posteriormente fue adaptado en la película La llegada (Denis Villeneuve, 2016). El relato, fascinante, parte de la base de que hablar de cualquier lenguaje remotamente parecido a los nuestros en una civilización ajena, con la que nos sería en principio posible interactuar, es algo casi absurdo.

Por eso, porque la humanidad se siente intranquila ante esas naves que aparecen sin más, que parecen no hacer nada, automáticamente se llega a la conclusión de que son hostiles. Hasta que, en un giro absolutamente genial, se revela que el lenguaje alienígena responde a mentes más evolucionadas, hasta el punto de que integran el tiempo en su articulación… Y para evitar spoilers, nos van a permitir que nos quedemos aquí.
En Lengua materna (1984), la escritora Suzette Haden Elgin se adelantó un año a Margaret Atwood al presentar unos Estados Unidos del futuro en los que la igualdad entre hombres y mujeres ha sido eliminada de la Constitución y estas se limitan a ser menores de edad legales, con la única obligación de servir a sus maridos o padres y de tener hijos (para ser mostrados como una década de nostalgia, los ochenta tuvieron un trasfondo bastante ominoso). Solo existe una excepción, la de las lingüistas.
En una Tierra que comercia ya con otras razas extraterrestres, la única posibilidad para aprender las lenguas alienígenas recae en bebés que son expuestos al contacto con esos seres desde su nacimiento, aislándolos de todo lo demás. Por eso, en el mundo existe prácticamente un hablante por cada una de esas lenguas, la inmensa mayoría mujeres, y son un bien valioso al que todos odian, pero del que nadie puede prescindir.
La novela, además (mejor dicho, la trilogía, pues Lengua materna es su primer título), habla de una labor secreta que van realizando las lingüistas, la elaboración de una lengua propia, el láadan, que sería la primera lengua femenina de la historia. Elgin, lingüista a su vez y feminista convencida, sostenía que las lenguas existentes en la Tierra habían tenido un origen eminentemente masculino, y que la forma en que se habla en el mundo configura cómo es ese mundo. De hecho, Elgin llegó a crear en la realidad el láadan, al que desarrolló una gramática, una sintaxis y un vocabulario propios.
Es curioso que, en muchas obras, la capacidad lingüística se muestre como algo especialmente reservado para las mujeres. En Babel-17 (1966), de Samuel R. Delany, la protagonista es una de las poetas más famosas de todo el sistema habitado por los seres humanos, Rydra Wong. Wong tiene, además, una enorme facilidad para comprender cualquier lenguaje y deducir su estructura interna, aparte de una precisión en el uso de las palabras que, además de convertirla en la gran poeta que es, la hace una persona especialmente hábil para captar la psicología de sus interlocutores.
Wong logra descifrar Babel-17, un código que se recibió antes de cada ataque de un enemigo extraterrestre. Pero pronto comprende que es mucho más que eso: es un verdadero lenguaje. Y, al ir entendiéndolo y absorbiéndolo, ella misma se va convirtiendo en enemiga. La inquietante tesis de la obra es que, una vez más, la lengua en la que hablamos el mundo lo construye a su vez: el lenguaje hace realidad.

En todas estas novelas, la hipótesis de Sapir-Whorf, uno de los debates más feroces que han sacudido la lingüística en las últimas décadas, y que establece cómo el lenguaje que hablamos nos hace conceptualizar el mundo, es la reina absoluta. Como lo era en Incrustados, de Ian Watson (1973), donde el contacto alienígena llega a la Amazonia brasileña con una tribu que habla una lengua única en el mundo que va a ser próximamente anegada por la construcción de una monumental presa. Una novela donde además el autismo, y sus restricciones para la comunicación, juega un papel destacado.
Sin embargo, quizá la utilización más extrema y hermosa sea la que describe China Miéville en Embassytown: La Ciudad Embajada (2011), donde el lenguaje va más allá de las palabras o la sintaxis. En la novela se nos habla de una raza extraterrestre capaz de hablar con dos bocas pero una sola mente; y así, los humanos que aspiren a comunicarse con ellos deben crear gemelos artificiales que aprendan a hablar al unísono como si tuvieran también una sola mente.
Con una gran capacidad para la sugerencia, la novela está relatada desde el punto de vista de una símil, una mujer que encarna una frase hecha que les sirve a los extraterrestres para expresarse, pero que para poder ser introducido en la lengua ella ha de estar físicamente presente. La aparición de las metáforas, y por ello la capacidad de mentir, es una de las líneas argumentales principales del libro.
Sin embargo, a veces no hace falta acudir al contacto extraterrestre para hablar de la incomunicación. En su bellísimo relato El zoo de papel (2011), Ken Liu cuenta la historia de un niño nacido de un padre americano y una mujer china escogida por catálogo. El niño va creciendo sin lograr nunca comunicarse con su madre, que jamás aprende inglés.
La metáfora de la incomunicación reside en los animales de origami que ella le fabrica con sus manos, seres vivientes que el joven acabará encerrando en un cajón al convertirse en un adolescente fascinado por las figuras de Star Wars. Solo al final, el tigre de papel que un día le hiciera su madre le revelará un mensaje que nos regalará uno de los más hermosos finales de la ciencia ficción, ese género que aún tantos siguen ninguneando como cosas de marcianos.

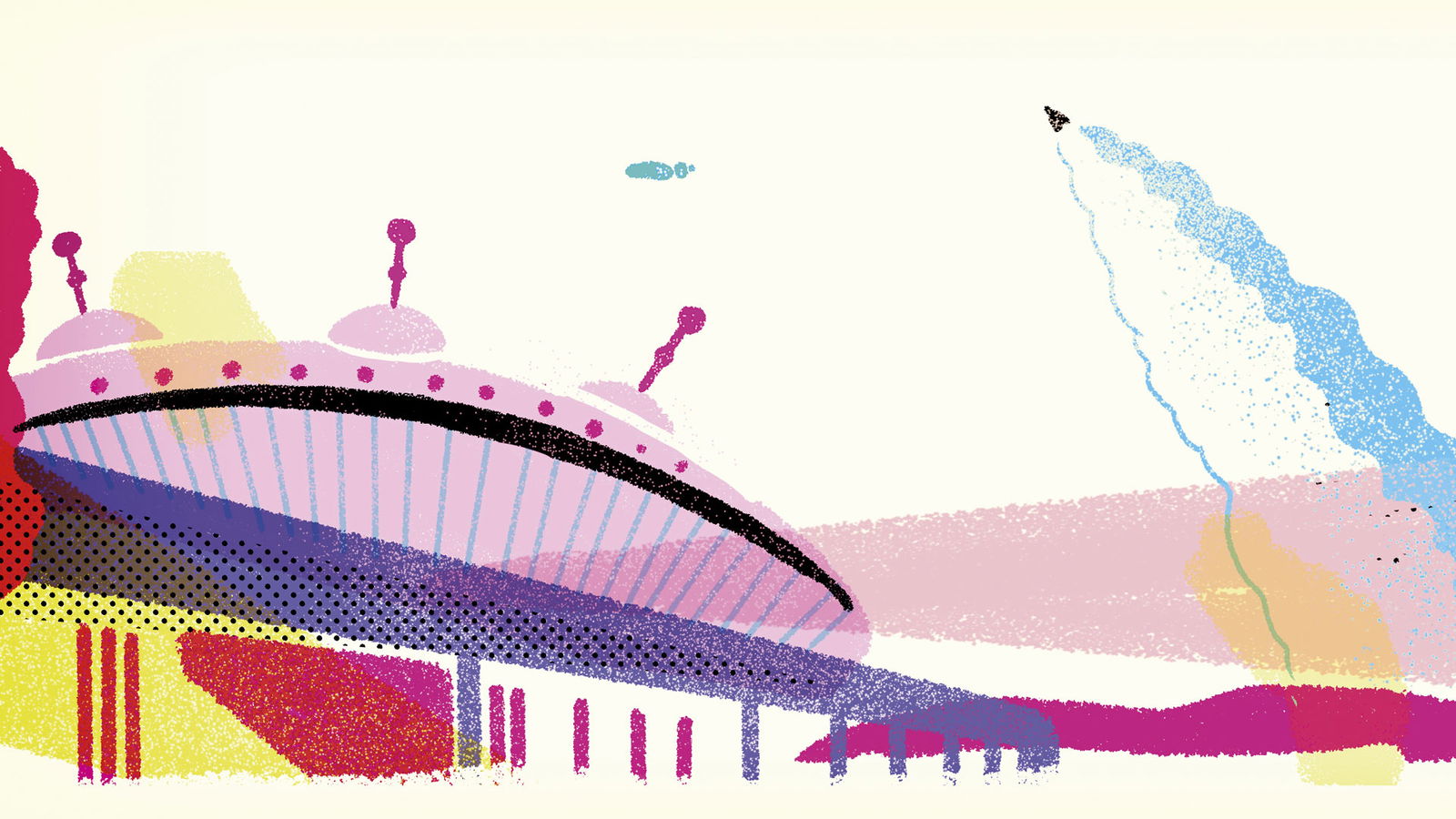













Buena revisión, siempre me fijo en eso en las obras de ciencia-ficción, uno de mis géneros preferidos o tal vez el preferido.
Recuerdo un capítulo de «Viaje a las estrellas: la nueva generación» en que el traductor universal del Enterprise traducía las palabras de un idioma extraterreste, pero no era capaz de dar con el contexto y la comunicación fue imposible hasta que el capitán Picard logró captar algunas de sus alusiones y hablar con ellas. Ellos decían «Shaka, cuando cayeron los muros», «Darmok en Tanagra» o «su cara negra, sus ojos rojos» y quienes compartieran su cultura lo entenderían perfectamente, como cuando nosotros decimos «yo me lavo las manos», «le estás buscando la quinta pata al gato» o «se quedó con el oro y el moro». Me pregunto si ya no pasa eso con las frases hechas de cada variedad del castellano («como chancho en misa», «echó balones fuera», «es un cuatro de copas», etc.), más indescifrables que un lenguaje desconocido de la otra punta de la galaxia. Saludos.
Buena lectura para los apasionados de la ciencia ficción.
Buena lectura para los apasionados de ciencia ficción.