A Consuelo Álvarez Pool se le cayó el mundo encima cuando descubrió que su puesto en Telégrafos se le fue de las manos como si alguien hubiera pulsado la tecla equivocada en la máquina del destino.
Había logrado aprobar el examen de ingreso para auxiliar temporera en la institución más futurista del país, Telégrafos, ahí donde el mundo se había puesto a los pies de los humanos con unos cuantos cables y un nuevo idioma planetario: el morse. Había conseguido inscribir su nombre en la lista de aprobados de la primera convocatoria que no era para hombres; iba destinada a mujeres solteras y viudas de telegrafistas.
Ese 15 de abril de 1885 en el que la barcelonesa aprobó el examen se imaginó libre. La muerte del padre se había llevado la llave de la despensa y a la familia le urgía encontrar un nuevo sustento. Pero la notificación que le ordenaba incorporarse a la oficina telegráfica de Valencia nunca llegó a sus manos. No había nadie en su casa cuando pasó el cartero y aquel futuro que se prometía tan moderno quedó aplastado bajo un montón de cartas perdidas.
Álvarez Pool tenía 17 años y arrobas de paciencia para esperar una nueva llamada de Telégrafos. Mientras, escribía. Pero los apuros económicos llegaron antes que la ansiada carta y, cuatro años después, su madre recurrió a la tradición: le buscó un marido y armó la boda. En 1888, sin amor, sin ilusión, ni interés alguno, se casó con un delineante y mecánico de una fábrica de armas llamado Azcárate Álvarez.
Resultó que el destino que le esperaba era otro. Acabaría siendo telegrafista, sí; pero al cabo de un tiempo. Antes tendría que hacerse periodista y agitar un país donde las mujeres vivían al servicio del hombre. Estaba llamada a escribir, a recorrer ciudades para dar conferencias, a militar en política y asociaciones en favor de los obreros, de la mujer, de la ciencia, de la higiene y de la educación.
Todo ello la convertiría en una de esas tantas figuras históricas que inician el camino para que otros alcancen la meta, disfruten de la gloria y los honores, mientras ella quedará en la sombra, olvidada, por haber puesto la primera piedra y no la última. Esa es la historia de la Historia. A menudo asomamos al pasado por un catalejo de una estrechez ridícula y aplicamos la fórmula falaz de atribuir un único héroe a cada hito.
Ya lo sabía Álvarez Pool en 1910. «La política adolece de grandes defectos; uno de los mayores es olvidar el sacrificio de los primeros que se levantan para defender una causa, cuando el ambiente les es hostil y no han de recoger, como a mí me sucede, más que espinas y ofensas», escribió en el periódico republicano en el que colaboraba, El País.
El deber: su matrimonio
No la educó su padre para llegar a esto. Gabriel Álvarez Muñiz dirigía un colegio de Gijón y en su reglamento advirtió que allí la letra, con sangre, no iba a entrar. En ese centro quedaron prohibidos los azotes y el dolor. El pedagogo, militante de Unión Republicana, siempre proclamó «¡Felices los pueblos todos en los que la mujer es educada con esmero y cuidado!». Eso es lo que hizo con su hija, igual que el padre de Emilia Pardo Bazán: además de música y literatura, le enseñó que el saber y la cultura le harían una mujer libre.
Ella lo siguió toda su vida y lo agradeció en cada suspiro. «¡Ay, padre mío!», decía en vez del común «¡Ay, madre mía!», según cuenta Victoria Crespo, la investigadora que ha dedicado ocho años a rescatar del olvido a esta periodista y a recoger su vida en el libro Consuelo Álvarez Pool, Violeta. Telegrafista, periodista y defensora de los derechos de la mujer.
La convivencia con un marido mecánico le descubrió la dureza del trabajo industrial. «Yo empecé a rebelarme contra el orden social establecido cuando, muy joven aún, fui a vivir a La Fábrica de Armas de Trubia. Allí, ante la enorme desigualdad de clases, puesta de manifiesto más que en ninguna parte, entre militares y obreros, despertó mi amor al proletariado. Entonces comencé a celebrar conferencias políticas que alternaba los domingos con la labor de los Orfeones», recordará en la revista La Mujer, en 1931.
Consuelo Álvarez Pool se dedicó a lo que se esperaba de ella: parir. Tuvo cuatro hijos. Los dos mayores fueron creciendo sanos, pero a la tercera, Gloria, se la llevó la meningitis a los cinco años. No pudieron salvarla y ese clavo dolería siempre en su alma: «¡Qué angustioso será ver consumirse un pedazo de nuestras entrañas por no tener un puñado de monedas para comprar su salud!». Y aún quedaba un drama: la cuarta criatura murió mientras intentaba nacer.
El amor no floreció donde nunca existió. Álvarez Pool pensaba que no tenía más remedio que separarse de su esposo. El escándalo sacudió las habladurías de todo el pueblo pero ella consideraba que era «más virtud huir, noblemente, de un marido a quien no se ama (…) que engañarlo a mansalva, fingir caricias, vender promesas y aceptar con repugnancia penosas realidades», escribiría después, en 1905, en El País.
En Oviedo buscó un futuro que escapara de la servidumbre de la moral. Por supuesto, con ella, se llevó a sus hijos. Uno de los empeños de su vida fue hacer de su familia una piña. Ya había sufrido bastante con que le arrebataran a su padre demasiado pronto y a sus dos hijos demasiado pequeños.
Álvarez Pool publicó un libro, Cuentos cortos, el año del estreno del siglo del progreso. Era indudable que el XX venía con la ciencia y la tecnología bajo del brazo, pero, en lo social continuaba la oscuridad que pesaba en las conciencias antes de que inventaran la electricidad.
En 1902 llevó sus escritos a un periódico. En El Progreso de Asturias publicaron sus relatos, sus poesías, sus artículos y el primer escudo que tendría que sacar para defenderse de los perdigonazos que le lanzaron toda su vida. Ante la sugerencia de un crítico que la mandó cuidar «de su hogar en vez de rendir culto a las musas», ella respondió: «Una vez cumplido este deber, me sobra tiempo para emborronar cuartillas. Tampoco sabía yo que la literatura es antifemenina. ¡Mire Vd. lo que son las cosas!».
La partida: Madrid
Apuntó el destino hacia un nuevo lugar en 1904. El periodista Miguel Tato Amat la ayudó a conseguir una colaboración en El País, el periódico fundado en 1887 por un matemático amigo de Zorrilla, uno de los grandes líderes del republicanismo español: Antonio Catena. Esto la llevó a Madrid con sus dos hijos y a firmar en las mismas páginas que Galdós, Joaquín Costa, los hermanos Machado, Azorín, Valle-Inclán y Baroja.
Era una mujer de 37 años en una época en la que la esperanza de vida rondaba los 40. Era una mujer madura que empezaba ahora la mejor parte de su vida.
Entonces ya era Violeta. No era extraño que las mujeres usaran seudónimos en sus artículos periodísticos y ella escogió el nombre de esta flor porque creía que era…
Flor de los humildes,
Flor de los que sufren un hondo dolor,
Flor de la que espera la paz de la muerte,
Flor de la que sueña su primer amor.
A Victoria Crespo le llevó mucho tiempo descubrir por qué Álvarez Pool se vistió de Violeta en el periodismo pero, después de años buscando en archivos y hemerotecas, lo encontró en un artículo de El País titulado ‘Canciones íntimas’. Es la flor «de los desfavorecidos, a los que siempre trató de defender», explica, en su despacho, la investigadora y directora del Museo Postal y Telegráfico.
Al año siguiente, en 1906, Violeta empezó a escribir también en La Conciencia Libre, una publicación de mujeres librepensadoras que querían hacer de España un país culto, racionalista y civilizado frente al oscurantismo que traían la superstición y la religión católica.
Un año después, en 1907, entró en la Asociación de la Prensa de Madrid. Le dieron el número 1029 y a su amiga periodista Carmen de Burgos, Colombine, el 1030. Eran solo cinco mujeres entre más de un millar de reporteros.
En un tiempo en el que se daba por asumido que las mujeres solo entendían de asuntos femeniles (ollas y costuras), Violeta escribió sobre la penosa vida de las obreras, la desdicha de la prostitución, la importancia de la higiene, la desigualdad entre hombres y mujeres. En sus cuentos en El País, criticaba que se hubiera convertido a la mujer en un ángel del hogar, amoroso y delicado, frágil y sumiso, atado al único destino de cuidar a un esposo y un batallón de hijos. Y si caía la desdicha sobre el matrimonio, no le quedaba más opción que el convento, el manicomio o enfermar y morir.
Lamentaba también que los científicos y los inventores tuvieran que abandonar España porque aquí no se valoraba la investigación. Los teatros sobrevivían a duras penas y, en cambio, los toreros y los ganaderos vivían como marajás. ¡Había hasta quien empeñaba el colchón para poder asistir a una corrida!
Violeta pensaba: «El culto al arte y a la ciencia son indispensables en toda sociedad que pretenda ser refinada, y si hemos de divulgar esas ideas de bienestar y progreso, para popularizarlas es el periódico el más útil instrumento. Queda patentizado que el periódico deberá ser la expresión inteligente del pensamiento de sus redactores, y el periodismo profesión honrosa y docente».
Lo escribió en un artículo de 1911 titulado ‘En mis trece’. Entendía que el periodismo era «una rama del arte literario y, por tanto, la forma de su desarrollo ha de ser bella, si quiere artística, y todo arte requiere vocación, aprendizaje, amor y empeño. El periódico (…) es el lazo que une los pensamientos y las voluntades, es la voz persuasiva que despierta a un alma perezosa, es el reproche que abochorna al indigno, el que alerta el descuidado, la intimación al negligente».
Aunque ella y al resto de mujeres periodistas lo tuvieron más difícil para ejercer esta profesión. Por un único motivo: ser mujer. «No he sentido despecho, ni enfado, pero sí tristeza, cuando he visto que de ‘El libro de la Prensa’ se ha eliminado a las periodistas, a las que ponemos en nuestras relaciones con el público, acaso más amor y sinceridad que nadie, pues que de él «no esperamos otra recompensa» que su agrado al leernos y su aprobación si acertamos a interesarle», escribió en El País, en 1911. «El desarrollo mental de la mujer española es dificilísimo por la hostilidad con que se le combate. Jamás un estímulo, un impulso, un generoso encarecimiento, un esbozo de justicia… Ni un gramo de arena conceden al edificio de nuestra emancipación, y entiéndase que por emancipación quiero significar la conquista de nuestra libertad».
El destino vuelve a su cauce: la telegrafista
El periodismo ponía pocas lentejas encima de la mesa. Violeta insistió de nuevo en recuperar el puesto en Telégrafos y, por fin, en 1908 la admitieron como auxiliar femenina de tercera en Madrid. Un año después, la institución estatal convocó oposiciones para mujeres. Aprobaron ella y su hija Esther para este puesto remunerado con 1.000 pesetas al año. En otra convocatoria para auxiliar femenina de segunda aprobó una joven de la que pronto se haría amiga: Clara Campoamor.
Las examinaron de sus conocimientos sobre geografía española y universal, sobre el telégrafo y el teléfono. Después tuvieron que superar un ejercicio práctico: transmitir y recibir mensajes en el aparato morse. Al aprobado había que añadir un certificado médico y otro de buena conducta para convertirse en funcionarias con un sueldo menor que el de sus compañeros varones. Por ley, las mujeres cobraban menos. Pero formar parte del cuerpo del Estado ya era un avance. Violeta lo contó en un artículo que publicó en El País: ‘De Feminismo. Las reformas en Correos y Telégrafos’.
Aquel era un lugar puntero. En las oficinas de Telégrafos se sentía el avance, el progreso. Esas máquinas habían hecho de un planeta indomable una pelota en las manos de los humanos. El tiempo y la distancia se habían reducido a unas cuantas líneas de morse. «La palabra recién escrita podía recibirse, ser leída y entendida en el mismo momento a miles y miles de millas», escribió Stefan Zweig en Momentos estelares de la humanidad. «La corriente invisible que vibra entre los dos polos de una minúscula columna voltaica podía extenderse por toda la Tierra».
A Violeta se le amontonaba el trabajo. Atendía su jornada de ocho horas de telegrafista, escribía en varias publicaciones, pertenecía a unas cuantas asociaciones y daba conferencias, una tras otra, en el Ateneo de Madrid y en varias ciudades de España. Y a eso sumó sus colaboraciones en revistas técnicas.
En El Telegrafista Español contó la visita de Guillermo Marconi a España para inspeccionar las instalaciones radiotelegráficas que se habían hecho por todo el país. Él había inventado la telegrafía sin hilos y por eso recibió un homenaje en el Ateneo. Ahí, ante la intelectualidad, el ingeniero José Echegaray destacó la importancia de esta tecnología para conocer al momento una de las grandes tragedias de ese tiempo: el hundimiento del Titanic. Aquella historia está escrita por el telegrafista del lujoso buque que, en lugar de enloquecer o buscar su salvación, se mantuvo en su puesto intentando contactar con tierra hasta que el océano se tragó la nave.
Fue en Telégrafos también donde por primera vez vieron la necesidad de crear una sección de prensa. En 1915, el nuevo director general de Comunicaciones, José Francos Rodríguez, decidió montar un gabinete de comunicación interna y externa. Aquello era absolutamente novedoso y en El Telegrafista Español lo describieron como «una especie de gramófono donde impresionan sus discos los directores para que los chicos de la prensa los den a conocer al público». Nadie mejor que Violeta, periodista y telegrafista, podía ocupar el inédito puesto de jefa de prensa y así estrenó un oficio que tanta importancia adquirirá a finales del XX.
Estar en un organismo que intentaba inventar el futuro la convirtió en una de las primeras periodistas que probó la radio como medio de comunicación. Los primeros ensayos radiofónicos empezaron en la Compañía Ibérica de Telecomunicación fundada por el telegrafista Antonio Castilla en 1917. De esos talleres, cuenta Crespo, surgió la primera emisora: Radio Ibérica. Y fue ópera lo primero que voló por sus ondas. Era 1923 y la música venía de un emisor que habían instalado en el Teatro Real de Madrid.
Le siguió Radio España, la primera que obtuvo licencia. Ahí se estrenó Violeta. A ella le encargaron hablar de la mujer del futuro y de temas literarios: debutó con ‘Lo que deben leer las mujeres’. Ese era el título de su charla, porque entonces lo único que hacían era leer conferencias. Y años después, en 1936, trabajó también en Unión Radio.

El triunfo: la dama roja
En los primeros años del siglo XX Violeta recorrió decenas de ciudades para intentar liberar a las mujeres de la resignación en la que vivían. «Hay que poner la vista en el mañana y no desmayar, porque muy grande será el placer de conseguirlo», decía.
En 1907 habló en Salamanca y, allí, dijo a El Adelantado: «Yo soy una mujer sincera que se ha impuesto el sacrificio de ir como cualquier Quijote por esos mundos de Dios, predicando libertad, dignidad y… vergüenza de la que tan falta estamos en España».
En sus mítines pedía el regeneracionismo, la república, el voto femenino, la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Había apoyado siempre a su gran amigo Galdós en sus empeños políticos liberales y, en 1909, ella y otras mujeres se constituyeron como las Damas Rojas de Madrid. Desde esta agrupación, muy activa y combativa, organizaban mítines y, a la vez, se remangaban para ayudar a los que veían más débiles. Organizaron actos destinados a recaudar dinero para los obreros de Bilbao en huelga; escribían al presidente del gobierno, José Canalejas, para pedir indultos…
Violeta no paró de llevar sus palabras, habladas y escritas, a tantos lugares como podía para intentar convertir su país en una democracia donde las leyes y las costumbres trataran por igual a hombres y mujeres. Hasta que llegó el día más esperado: el 14 de abril de 1931 se proclamó la II República española.
El Palacio de Comunicaciones fue el primero en izar la bandera republicana en Madrid. Desde las ventanas lanzaron a la calle, como serpentina, las cintas de teleimpresores que hablaban de las fiestas y celebraciones en todas las ciudades. La esperanza, la euforia. Y solo un día después, cuenta Crespo en su libro, crearon un Ministerio de Comunicaciones con dos direcciones generales distintas (Correos y Telégrafos) y un único título de auxiliar (el mismo para mujeres y hombres).
Tenía Violeta 64 años y, según decía, tanto ímpetu y más ilusión que a los 30. El sueño aguardado toda su vida la llevó a presentarse como candidata al Congreso de los Diputados por el Partido Republicano Democrático Federal en las elecciones de junio de 1931. No salió. No llegaron los votos hasta su puesto en la lista y entonces decidió dedicar sus esfuerzos a ayudar a su amiga Clara Campoamor.
Ella sí había entrado en el Parlamento y unos meses más tarde pronunciaría uno de los discursos más bravos a favor del voto de la mujer. La abogada y antigua telegrafista pidió a los diputados que no cometieran un error histórico que nunca tendrían bastante tiempo de llorar si ese día no aprobaban el sufragio universal. Y los convenció: el 1 de octubre de 1931 las mujeres, por fin, consiguieron el voto en España.

La fatalidad: la guerra y la muerte
Los calores del verano de 1936 acabaron en fuego de bala. El destino se puso patas arriba por el golpe de estado de Francisco Franco. Pero la periodista no se iba a rendir ante un gobierno impuesto a escopetazos. Violeta siguió apoyando la república y participó en conferencias de mujeres contra la guerra y el fascismo.
No fue fácil. Los golpistas eran más fuertes y España se convirtió en una dictadura nacionalcatólica vengativa y rencorosa. Empezaron a correr las listas de los perseguidos, los que tenían que rendir cuentas por sus ideas y su pasado. El nombre de Consuelo Álvarez Pool estaba escrito en los papeles de la inquina. La buscaron por roja, por republicana, por masona. Pero una anciana de 77 años, débil, apagada, no amenazaba a un régimen de vencedores ocupadísimos en exterminar a los jóvenes del bando de los vencidos.
Su vida volvió al recogimiento del hogar. El siglo XIX parecía volver más fiero que nunca, con sus mantillas, sus camisones con agujero, su moral de apisonadora. Y aún le quedaron catorce años para ver el desastre: las mujeres estaban tan atadas por las hebras de sus costuras como cuando ella era niña. La flor de los humildes, Violeta, no resistió el invierno de 1959. Murió a los 91 años en un ambiente hostil que borró su nombre con la perversidad de un huracán.

2018. En el Museo Postal y Telegráfico
Es una mañana de verano de 2018. Victoria Crespo está en su despacho, rodeada de libros, entre salas que muestran las primeras máquinas telegráficas y los aparatos pioneros en unir dos continentes por cuatro palabras. A la directora del Museo Postal y Telegráfico le ocurre algo similar a lo que vivió Violeta. Las dos estiraron las horas y alargaron las noches para investigar y escribir. A las dos las unió el amor al progreso y a las telecomunicaciones. Quizá por eso saltó una chispa cuando Crespo intuyó a Violeta.
Fue en 2008. «Mi maestro y amigo Sebastián Olivé me dijo que había descubierto a una mujer muy interesante que, a principios del XX, escribía en revistas de telegrafía y en El País, y además daba conferencias muy comprometidas», cuenta la directora del museo. «Él, que entonces era presidente de la Asociación de Amigos del Telégrafo en España, me animó a escribir sobre ella».
Crespo empezó por el Archivo Histórico de Personal de Telégrafos. Ahí revisó la ‘Hoja de Hechos’ de Consuelo Álvarez Pool y a partir de esos datos la buscó por miles de páginas de periódicos.
—Estuve mucho tiempo yendo a la Hemeroteca Nacional para leer el periódico donde escribía: El País. En 2008 las consultas todavía se hacían con microfilm. Tenía que mirar por una pantalla minúscula en la que me dejaba los ojos, encuadrar el texto y echar una moneda para hacer una copia —cuenta la autora del libro que reconstruye la vida de Violeta.
El asombro iba creciendo conforme leía sus artículos. Álvarez Pool había sido una intelectual que estuvo al lado de Benito Pérez Galdós, Gregorio Marañón, Francos Rodríguez… Pero su nombre de mujer no cabía en los libros de historia. La habían despreciado, como a tantas, como a casi todas.
—Leí todo lo que escribió en El País y en las revistas de telegrafía. Esas fueron mis fuentes principales para escribir este libro.
Victoria Crespo se las ingenió también para encontrar a sus descendientes. Ha conocido a dos de sus nietos: uno de 93 y otro de 89 años. «Violeta fue una de las primeras periodistas españolas (la cuarta en pertenecer a la Asociación de la Prensa de Madrid), trabajó como jefa de prensa de Telégrafos y fue una de las primeras periodistas de radio», indica, admirada, la directora del museo que muestra muchos de los aparatos que dieron inicio a nuestra era; la mujer que, además, guarda en su haber (tan solo ella y los nietos) la novela autobiográfica que Violeta nunca llegó a publicar: La casona del Pinar.
Te puede interesar también:
Carmen de Burgos, la escritora y activista que Franco borró de la historia
Aurora Bertrana: lecciones de una rebelde para ser una mujer libre
La mujer que quiso ir a la cárcel y al manicomio para contarlo
Doña Angelita: la española que anticipó los dispositivos digitales en los 40






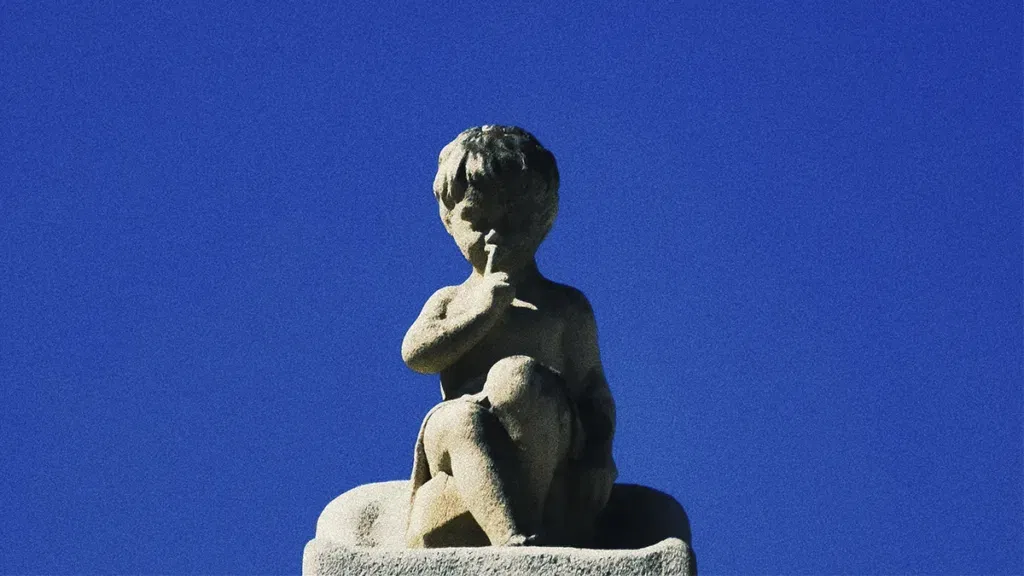
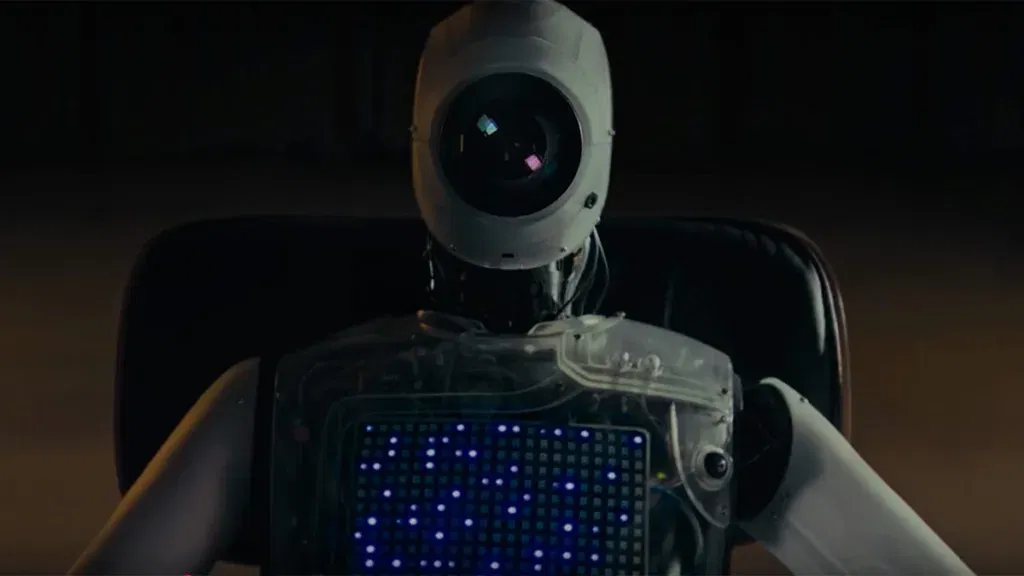





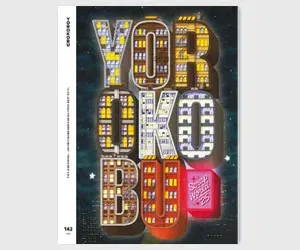




Muchísimas gracias Mar Abad por rescatar en el diario.es, la memoria de nuestra bisabuela, Consuelo Álvarez Violeta, con la inestimable colaboración de Victoria Crespo.
Afortunadamente son muchos los reconocimientos que, dentro y fuera de las aulas universitarias, está obteniendo su figura libre y luchadora.
Un abrazo
Carmen Marco
Hola Carmen,
Todo el mérito es de Victoria Crespo.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muy buen articulo, Mar. Enhorabuena! Y gracias.
Por si os interesa, en esta linea, en 2010 publique un libro titulado: Historias Rebeldes de mujeres burguesas. 1789-1948. Habla de los procesos de rebeldia de las mujeres contemporaneas.
Enhorabuena Mar
Un texto muy util
Por si os interesa
Libro. Historias rebeldes de mujeres burguesas. 1789-1948
Reflexiones sobre mujeres en los procesos de rebeldia contemporaneos
Que gran honor debe de ser tener a Consuelo Álvarez por abuela. Su ejemplo sigue inspirando la lucha inacabada por la emancipación de la mujer obrera.
Gracias por esta joya de artículo, Mar Abad. Un trabajo de investigación interesante, y necesario. Un placer su lectura.
Interesante. Muy bien redactado. Hecho en falta la mención a que formó parte de la «Junta Consultiva del Cuerpo de Telégrafos», fue elegida entre los telegrafistas como representante. Esta Junta era un organismo creado hacía 100 años para asesorar al gobierno sobre asuntos «técnicos» de interés general, por ejemplo en 1890 impulsaron el 1er reglamento de cables eléctricos de España. Esta pertenencia a este alto órgano técnico reconocía el talento de Consuelo en asuntos de esta índole y el trabajo que vino desarrollando en este campo reservado entonces a los hombres. Hoy en día la premiaríamos como mujer TIC.
Pioneras de las telecomunicaciones rescatadas del olvido por Mar Abad. ☺️
Pioneras de las telecomunicaciones rescatadas del olvido por Mar Abad. ☺️
Violeta, pionera de las telecomunicaciones «liberadas» rescatada del pozo de la història por Mar Abad.