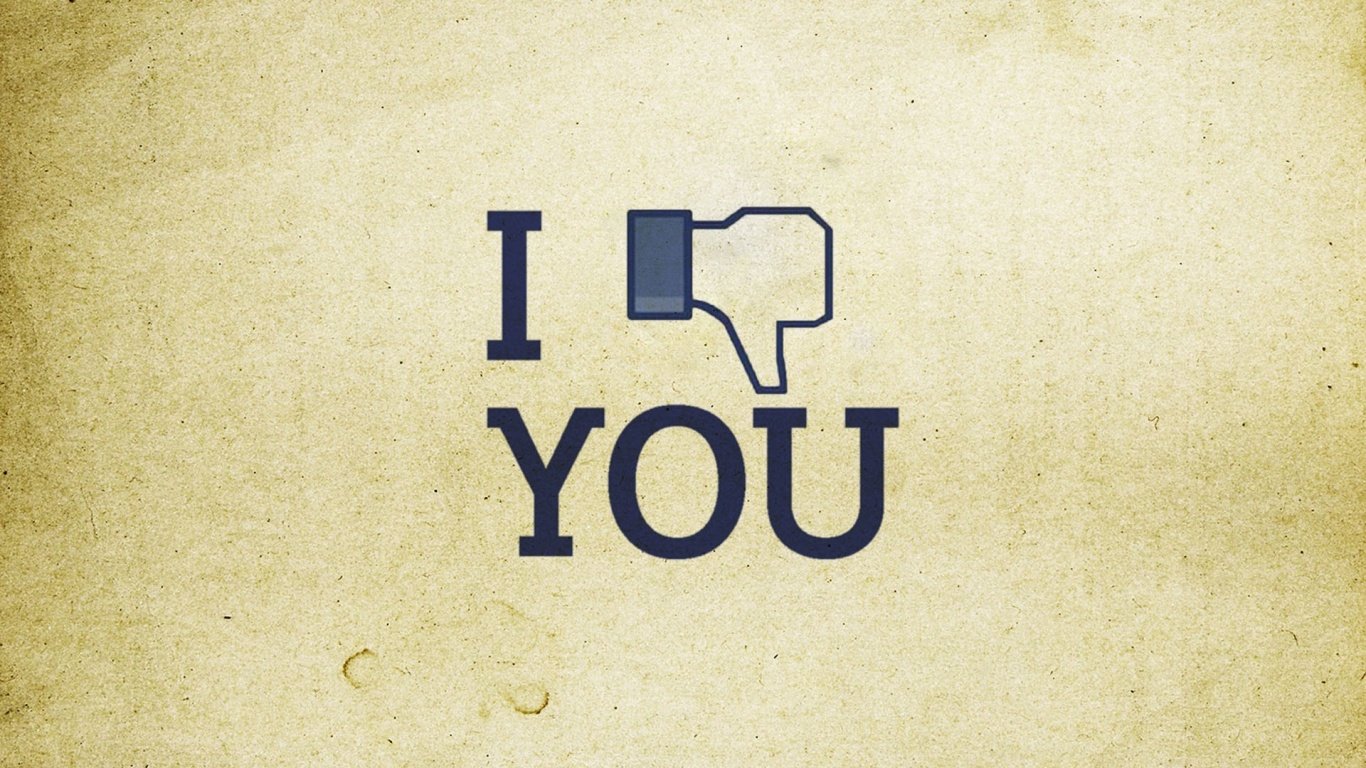Si han frecuentado blogs, foros, ristras de comentarios en Youtube, espacios de participación en los agregadores o cualquier otro lugar de interacción digital, se habrán dado cuenta de que esta es la era de los insultos. La época de los trolls y de los haters, de la participación con el desdén por bandera y el improperio como arma.
(Un post original de ElDiario.es)
La vocación del troll y la intensidad del hater pueden invitar a confundirlos con casos clínicos, desvíos puntuales, patologías de la verborrea injuriosa. Pero en realidad, son testimonio de que en estos espacios la normalidad está establecida en el ultraje, el agravio, la caja destemplada, el comentario inverecundo, la crítica destructiva, la imprecación y el ataque gratuito. En términos numéricos, quienes participan de forma razonada son los raros.
Esta situación se va asumiendo progresivamente. El humorista Ricky Gervais protagonizó este 2014 un anuncio de coches donde no aparecía ninguna cualidad del vehículo. En su lugar, una niña le recitaba comentarios proferidos por trolls, personalmente contra él. Esta escena tiene sección propia en el programa nocturno del canal norteamericano ABC que presenta Jimmy Kimmel: allí, famosos leen de viva voz mensajes de Twitter donde les insultan, les quebrantan y les menudean.
La cosa está filtrando hasta las identidades corporativas. Esta misma semana The Wall Street Journal ha publicado que la hamburguesería McDonald’s cambiará en 2015 su eslogan comercial, que de “I’m Lovin’ it” pasará a ser “Lovin’ beats Hatin’ ”. Cambia el “me gusta” de muro de red social por un “más vale gustar que odiar”. Precisamente, los juicios negativos que está recibiendo en internet tienen pinta de tirar al garete ese lema de superioridad moral que pretende enderezar las malas artes de los ciudadanos electrónicos, a quienes se suele rebajar de categoría llamándolos “usuarios de internet”. Los anuncios, los famosos y las empresas asumen ya el juicio negativo como normalidad en la era digital.
La cosa ha cambiado considerablemente. De aquel desplante que escenificaban los madrileños Kaka De Luxe cuando cantaban “ pero qué público más tonto tengo” hemos pasado a los salmantinos Mano de Santo, que recitan “ Nos van a insultar, no es ninguna novedad / en la escalera y también fuera de la ciudad”. Un giro que los barceloneses Astrud cuajaron hace diez años en un estribillo inolvidable: “Todo nos parece una mierda / menos lo vuestro”.
Para plantear por qué esta es la era del troll es necesario deshacerse de un par de mitos que nos han amartillado hasta convencernos. El primero proyectaba el ecosistema Internet como una expansión de la conciencia humana y una revolución intelectual a la altura de la Ilustración. Un retrato tan ilusorio como pensar que instalar una biblioteca en el barrio convertirá a los vecinos en expertos en Galdós, cuando lo más probable es que se peleen por las fantasías íntimas deLas sombras de Grey.
El segundo es que el trolleo y el insulto están asociados al analfabetismo y al garruleo, cuando lo cierto es que son personas con educación formal y raciocinio normado. El reciente Gamergate de sexismo en videojuegos ha mostrado cómo lostrolls han sido muy conscientes de las herramientas con las que decidían hacer daño, todo lo contrario del hacer tosco. El tercer mito se enuncia con particular insistencia en los medios españoles: el troll es una persona “con mucho tiempo libre”. Pero el troll no es una cuestión de tiempos, sino de espacios.
El arte de decir lo que se tiene que decir
La primera parada para entender por qué el juicio negativo y el insulto son el estándar de la interacción moderna es necesariamente la televisión. En la emisión catódica, como en los comentarios de Internet, el volumen se ha premiado por encima del contenido. El programa Telemonegal denunció durante años que Informativos Telecinco comenzaban día tras día con una explosión que no explicaban, para la que nunca daban contexto y cuya única función era lograr que el espectador se girara alarmado hacia la pantalla. Ganar la atención, no entendida como interés sino solo como orientación espacial.
Igualmente, el cómico Berto Romero confesó en la presentación en Barcelona del libro Morir de Pie que en sus primeras apariciones se devanaba la cabeza para decidir qué decir en pantalla, pero que fue descubriendo progresivamente que nadie le escuchaba, que el material no se almacenaba, que el espectador se quedaba con una sensación genérica, una media estadística de la empatía. Ni siquiera sus familiares más cercanos; cuando Romero les preguntaba por sus intervenciones, recibía un juicio homogéneo: “Se te veía muy bien, muy tranquilo”. Una valoración donde no hay discurso.
Luis Carandell, entonces presentador del Telediario, recordaba que en ocasiones le reconocía algún camarero y le agasajaba diciendo “ayer le vi a usted en la tele”. En una ocasión, el periodista devolvió la pregunta: “¿Ah sí? ¿Y qué dije?”. El camarero, condensando la línea que lleva desde el familiar directo del humorista hasta el telespectador despreocupado, le respondió un frase de antología: “Dijo usted lo que tenía que decir”.
Los concienzados digitales esperaban que en los monitores hubiera discusiones razonadas después de que las pantallas sembraran por los hogares contextos donde lo que se ha premiado es no atender, donde la gente intervenía para decir «lo que tenía que decir» y con los que se empatizaba porque se les veía muy tranquilos. Por cada persona que entiende lo que es una falacia lógica, hay mil que aprenden tarde tras tarde en su aparato del salón que las verdades se sostienen gritando. Que tomar la palabra es más importante que tener la razón. Que el discurso es una categoría supeditada a los decibelios.
Pero las formas son menos interesantes que el porqué. La paradoja central de los juicios negativos es el sacrificio que suponen. Cuando Javier Marías buscó en 2008 su nombre en internet por primera vez, se asombró de la gente que ponía a caldo sus libros, en lugar de haberlos abandonado. En esta época donde se postula el egoísmo desde todos los estrados, esa cuestión es verdaderamente central. Pudiendo pasar la tarde viendo otras películas o jugando a la consola o escuchando mejores chistes, ¿por qué sacrificar la tarde con una obra para desguazarla? ¿Por qué incordiar, insultar, sacar los dientes? Pudiendo autosatisfacerse en la intimidad, ¿por qué hacer una labor hacia el exterior?
Alimentarse el odio
Una clave la da el humorista Jaume Perich, que confesaba su militancia contestataria con esta cita de hace dos siglos, sacada de la pluma de Christoph Lichtenberg: “Hay algo que no creo desde el año 1764 y es que se pueda convencer a los adversarios con argumentos escritos. Si no he abandonado la pluma es solamente para irritarlos, para dar fuerza y coraje a los que nos aprueban y hacer saber a los otros que no nos han convencido.” Desde esa frase, doscientos años nos contemplan hasta el florecimiento del troll, que es el hombre que sacrifica su tiempo comentando obras que odia para pelear por el terreno compartido. Que usa los insultos “para irritar”, que rebate los libros de gran tirada y los programas banales para “hacer saber a los otros que no nos han convencido”.
La pelea del troll es la del espacio común. El telespectador se entiende como receptor anodino al que igual le da ocho que ochenta, así que el troll impugna la monserga a gritos, como los tertulianos de canal que se interrumpen. El mal humor se confunde con tener criterio, igual que hay gente que confunde interpretar un texto con recitarlo enfadado, un detalle particularmente visible en los cursos primerizos de teatro y en los grupos de rap. Para ellos, todo lo que no es odio es adocenamiento.
Precisamente la televisión ofrece un argumento de peso: lo que decide las siguientes emisiones son los índices de audiencia, donde sólo cuentan los que siguen viendo la televisión. Así que si quieres modificar sus contenidos no puedes guardar un respetuoso silencio a un lado sino que debes atacar a conciencia lo existente.
Por eso ahora las series de ficción aterrizan en dos grupos opuestos y complementarios: o bien “merecen atención” y entonces se comparten y se ven con cautela y se comentan con los amigos, o bien “no son de prestar atención” y entonces son papilla para comentarios, audiovisual desguazado en tiempo real en Twitter, una tortura que dura tanto como la obra y que es el monstruo del sueño de quienes decían que una mala crítica es tambien publicidad y que lo importante es que hablen de ti aunque sea bien.
Se debe tener una opinión porque abstenerse es una opción vedada, el equivalente de apagar el televisor, ceder el espacio común a quienes siguen sintonizados. En los perfiles de red social los consumos son seña de identidad, y por eso los gustos no se pueden discutir. Si mi interacción con el mundo es “me gusta”, he de pelear violentamente contra “lo que no me gusta”. Esa afirmación identitaria es el motor de la normalidad articulada como crítica negativa. Recuerden cuando TVE cedió la sección de cultura de su programa de tarde a manos de Carmen Lomana, e intenten limitar toda respuesta a llevarse las manos silenciosamente a la cabeza. Los trolls y los haters, que sacrifican las horas con obras que detestan, son los militantes actuales de una vieja pelea de siglos por el espacio común, donde seguirán gritando que no les han convencido.