Vivimos en un mundo muy ruidoso, sí. Las redes y los medios nos permiten acceder de forma instantánea al puñado de temas que ocupan las conversaciones y que, por ello, se sitúan en primera línea de la actualidad.
Y sin embargo, los hechos más trascendentales, los que van a tener una repercusión más directa en nuestro día a día, pueden pasar desapercibidos. Y no porque sean un secreto: están ahí, pero muchas veces resulta imposible verlos, porque apenas se los distingue en el maremágnum.
Un ejemplo evidente fue la noticia que se asomó a las pantallas y las páginas de la prensa en enero de este año, pero que no logró escalar hasta primera línea de la atención en las redes. El día 24, un equipo de biólogos de Shanghái, encabezados por los científicos Sun Qianj y Liu Zhen, anunciaron que habían logrado por primera vez la clonación de dos macacos.
Suponía el mayor avance desde la presentación en sociedad de la oveja Dolly, en 1996, el primer mamífero viable nacido mediante esta técnica en la que un individuo es creado con exactamente el mismo material genético que el original.
Que hubieran pasado más de veinte años entre uno y otro anuncio demuestra que, a pesar de las expectativas abiertas con la oveja más famosa de la historia (con permiso, quizá, de la oveja Shaun), los avances en un campo tan sensible como este no son inmediatos.

La noticia apenas pasó de las páginas especializadas de ciencia de los medios, a pesar incluso de las reacciones cautas que hubo en la comunidad científica, escaldada por hechos poco edificantes ocurridos antes en los que incluso se había llegado a anunciar falsamente la clonación de un ser humano. Desgraciadamente, no se puede decir que fuera precisamente a prime time.
Y sin embargo, cuando volvemos la vista atrás y comprobamos el profundo impacto que supuso la presentación en sociedad de Dolly, no dejamos de sorprendernos. La oveja fue portada en prácticamente todos los medios del mundo, con titulares a cinco columnas y la correspondiente controversia que coleó durante meses, algo también que no puede faltar en el anuncio de cualquier avance científico.
Centenares de cámaras la inmortalizaron y decenas de micrófonos registraron sus balidos, a pesar de que en realidad su aspecto era el de un típico ejemplar de la raza Finn Dorset, más que habitual en Escocia, donde nació y vivió durante toda su vida. A pesar de ello, su nombre se coló en todas las conversaciones del desayuno y de la oficina, y se convirtió en una estrella mundial.
Por contra, casi nadie sabría identificar a Zhong Zhong y Hua Hua, los dos macacos clonados en China. Y sin embargo, son comparativamente tanto o más trascendentales que Dolly, porque en su caso estamos hablando de primates, el orden animal más cercano al nuestro. O lo que es lo mismo, de parientes muy próximos.
Y es comúnmente aceptado que cuando una técnica se revela eficaz con primates, es altamente probable que lo sea en humanos. Por decirlo clara y llanamente: el éxito de la clonación de los macacos nos está diciendo que la de los humanos está a la vuelta de la esquina, aunque los científicos chinos se apresuraran a decir que tal cosa no estaba en su agenda.
En realidad, aseguraban, la finalidad inmediata sería la preparación de grupos de animales exactamente iguales que disminuirán, de esa forma, los costes y duración de las pruebas de estudio de los medicamentos. Las diferencias existentes entre los sujetos que se usan hoy en día, similares pero no iguales a causa de su individualidad, lleva inevitablemente a introducir siempre un margen de incertidumbre en los resultados.
Hay quien dice que falta perspectiva para valorar como verdaderamente merece la importancia de este anuncio, máxime con la falta de transparencia habitual de todo lo que proviene de China. Aunque es cierto que todo el mundo está convencido de que el avance en las técnicas de clonación es inevitable, y que la única incógnita es el cuándo. Eso sí, también hay consenso de que es algo mucho más cercano de lo que podría pensarse.

Es lo que ocurre con el otro hito que, sin embargo, apenas ha traspasado hasta ahora el campo científico para inundar las conversaciones en medios y redes, a pesar de que ya en 2015 dos de sus (no exentas de polémica, como veremos) descubridoras, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, ya recibieron el premio Princesa de Asturias por él.
Hablamos de la técnica CRISPR/Cas9, un nombre casi imposible y que corresponde al acrónimo en inglés de Repeticiones Cortas Agrupadas y Regularmente Interespaciadas, y el nombre de una enzima, Cas9. Esa enzima es utilizada por las bacterias para cortar el material genético que introducen en ellas los virus, que no pueden reproducirse por sí mismos, con el fin de infectarlas y utilizarlas para liberar así más virus.
Lo tremendamente innovador de esta técnica (que a su vez bebe de los trabajos que un equipo de la Universidad de Alicante dirigido por Francis Mojica lleva haciendo desde principios de siglo) es que ha podido ser replicada y adaptada para cortar fragmentos concretos del material genético de una célula y sustituirlo por otro, que incluso puede proceder de otra especie o haber sido creado de manera artificial.
La célula sobre la que se hace el proceso sufre así una mutación. Y hay un hecho aún más trascendental: si esa intervención se realiza sobre una célula embrionaria, entonces la mutación se trasladará a todas las células de ese organismo que, a su vez, heredarán sus descendientes. Y sí, no se equivocan, podemos cambiar organismo, incluso, por las palabras ser humano. Lo que significa que, por primera vez, podemos alterar la línea genética de la humanidad.
¿Por qué querríamos hacer eso? Es evidente que uno de los beneficios inmediatos de la técnica CRISPR/Cas9 –que es barata, sencilla y al alcance de prácticamente cualquier laboratorio o equipo médico (existen ya otras técnicas, pero son mucho más caras y complicadas)– sería la eliminación de todo rastro genético que provoque las enfermedades que sabemos que son hereditarias. Pero, inevitablemente, también se abrirían las puertas a todo tipo de modificaciones.
Entonces, si hace años que se conoce esta técnica y tiene unos efectos tan potentes, y si partimos de la base de que, irremediablemente, todo lo que es posible en la ciencia termina convirtiéndose en realidad, ¿por qué no ha explotado la técnica CRISPR/Cas9?, ¿por qué no está utilizándose con profusión?
Básicamente, por una cuestión legal. Ahora mismo está abierto un proceso en los tribunales estadounidenses para dilucidar a quién corresponde la paternidad (o lo que es lo mismo, la patente), de la técnica: si a Charpentier y a Doudna, que en ese momento trabajaban en la Universidad de Berkeley, o a otro equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), encabezado por Feng Zhang.
Mientras no se aclare este extremo, ninguna empresa ni laboratorio se atreverá a utilizarla por temor a ser demandados en caso de que la opción que elijan finalmente pierda en los tribunales.
Aunque de características distintas (la noticia de la clonación de los monos es más discutida, mientras que hay un elevado consenso sobre las posibilidades que abrirá la técnica CRISPR/Cas9 cuando finalmente pueda usarse sin cortapisas), la suma de ambas noticias dibuja un futuro que está a punto de romper sobre nuestras cabezas.
Y, sin embargo, existe una preocupante dejación por parte de unos Gobiernos que no sienten la necesidad de ponerse de acuerdo para establecer las reglas del juego, a pesar de lo irreversibles que pueden ser los efectos de unas técnicas capaces de alterar nuestra línea genética.
Los viejos resortes nunca fallan, y así hay quien clama por el establecimiento de una moratoria o incluso una prohibición total sobre el uso de estas técnicas, pero la práctica nos demuestra que se trataría solo de un parche que no solucionaría nada.
Ya no vivimos en un mundo en el que basta el acuerdo entre dos grandes países para marcar los límites: hoy existe una multiplicidad de jugadores que, además, no comparten muchos de los valores que mantenemos en el mundo occidental, y que ni siquiera tienen que rendir cuentas de la forma en que se hace en un régimen democrático.
En este sentido, el ejemplo de China, que está tomando un papel muy activo en la exploración casi sin complejos de las posibilidades abiertas en el campo de la modificación genética, es paradigmático.
En definitiva, volvemos a encontrarnos con el viejo dilema del martillo, una herramienta que puede servir para clavar un clavo y ayudar a construir una casa en la que guarecernos de la lluvia, pero también para que una persona le abra la cabeza a otra.
Tenemos al alcance de los dedos la posibilidad de erradicar para siempre gran parte de las enfermedades que hoy en día siguen cebándose en nosotros. Y una potestad tan enorme solo podrá ejercerse desde una responsabilidad guiada por la lucidez, sin fobias ni miedos irracionales, pero sí midiendo cada paso. ¿Seremos capaces de estar a la altura?

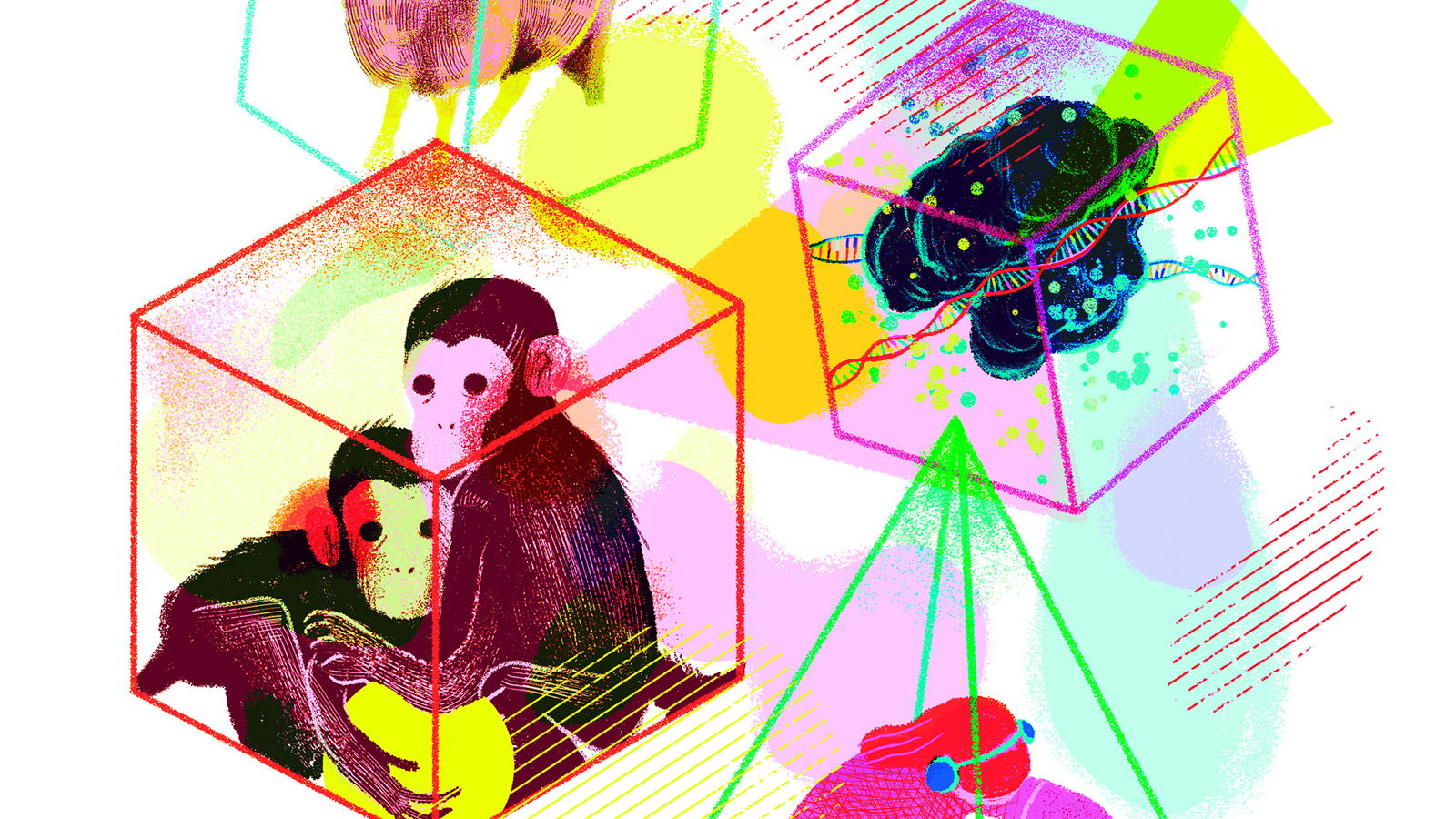













En las culturas occidentales, la sabiduría popular nos dice desde hace mucho tiempo que la ciencia es nuestra nueva religión. Este tropo se viene repitiendo con regularidad desde la creación del nihilista Bazarof por parte de Turgéniev y del anuncio nietzscheano de la muerte de Dios. Al igual que muchas propuestas derivadas de la percepción popular, hay algo de verdad en ello. La ciencia representa la institución de la autoridad en la producción del saber, y en esta particular función social tiende a reemplazar al cristianismo en Occidente. Al desempeñar este papel, la ciencia se ha convertido, lenta pero inexorablemente, en un agente clave de la creación mítica dentro de la sociedad, definiendo la estructura y la dinámica del cosmos, así como los orígenes y el desarrollo de la vida. En otras palabras: definiendo la naturaleza en sí. Del mismo modo que la religión estableció en el pasado el papel del hombre en el cosmos, la ciencia describe la economía politica actual como parte de la naturaleza y de acuerdo con sus leyes e imperativos. La teoría de la evolución es sin lugar a dudas un ejemplo de cómo la ciencia responde a las necesidades ideológicas del capital.
La ciencia nunca se ha sentido cómoda en su rol de nueva religión, y con razón. Después de todo, la analogía no es sólida en la medida en que ciencia y religión comparten muy pocas narraciones fundacionales. La retórica de la ciencia, a menudo, se ha distanciado de forma llamativa de la de la teología. Para representarse a sí misma ante el público (es decir, ante aquellos que no son científicos), la ciencia ha desarrollado un lenguaje propio, cuyas raíces se hunden en el discurso laico de la Ilustración. En las relaciones entre ciencia y público encontramos, sin embargo, una segunda pista acerca de por qué la ciencia se percibe a menudo como la nueva religión. La ciencia es una mediadora fundamental en las relaciones entre el público y la naturaleza, del mismo modo en que la Iglesia católica, en la Edad Media, mediaba en la relación entre su público y Dios. Quizá los ambientalistas, con su aproximación sencilla y personal a la naturaleza, podrían considerarse como los protestantes de nuestro tiempo. En suma, quizá la analogía parezca ridícula si se toma demasiado en serio, pero a la luz de la nueva revolución biotecnológica este ejercicio podría ser necesario.
En su papel de principal productora de conocimiento para el capital, la ciencia se encuentra en una posición subordinada de semirresponsabilidad. La sabiduría popular nos engaña: la ciencia como institución no es la Iglesia de Inocencio III. No es en absoluto un lugar de poder; su autoridad reside únicamente en la producción de un conocimiento particular. Es cierto que esta es una posición privilegiada, pero posee unos límites bien definidos. Debe dar cuentas de sí misma y, a la vez, debe hacerlo de la forma exigida por el capital, demostrando que su producción de conocimiento es rentable (especialmente en forma de aplicaciones concretas, de ahí el matrimonio entre ciencia y tecnología). Si fracasara en este intento, no podría ocupar por mucho tiempo su rol de gran mediadora de la naturaleza. Con todo, la ciencia, a lo largo del pasado siglo, ha logrado con éxito impresionar a su amo y no muestra signos de flaqueza. Quiere y sabe cómo servir exclusivamente a los intereses del capital, no solo generando un conocimiento que pueda aplicarse para producir beneficios, sino también no generando conocimiento o aplicación alguna que puedan dañar el mantenimiento o la expansión del sistema (así por ejemplo, la ciencia ha evitado crear coches que no necesiten combustibles fósiles).
Para justificar la naturaleza selectiva de esta variedad de servicios, impresionar y entusiasmar a las diversas clases que controlan y distribuyen el capital destinado a la investigación y al desarrollo, y mantener su imagen de institución benévola dispensadora de maravillas para todos, la ciencia ha construido, sobre principios políticos ilustrados, una retórica de la promesa para mostrarse a sí misma como espectáculo de la seducción y del entretenimiento. Este sistema retórico es absolutamente evidente cuando el saber se presenta a la opinión pública adoptando la forma de una nueva tecnología aplicada. Desde la construcción de ferrocarriles hasta la creación de Internet nos hemos visto inundados por un aluvión de promesas utópicas acerca de los nuevos avances tecnológicos. Y al igual que las demás generaciones desde mediados del siglo XIX, los críticos de la tecnología han tratado de pinchar la burbuja con sus argumentos (aunque generalmente con escaso éxito). Gran parte de esta retórica, por los motivos arriba mencionados, no procede de los científicos: estos últimos, de por sí, no son los responsables. Las promesas siguen inflándose de la mano del marketing, de los medios de comunicación capitalistas y de una gran variedad de ideólogos del capital. A lo largo de esta generación, intelectuales de izquierdas como Pit Schultz, Geert Lovink, Richard Barbrook, Konrad Becker, Lev Manovich, Inke Arns, Oliver Marchan, Matt Fuller, Mark Dery, el propio Critical Art Ensemble y muchos otros han invertido una cantidad considerable de tiempo en criticar el valor de Internet. Se han esforzado por desinflar las promesas de los agentes del mercado, por desvelar la estructura ideológica de la tecnología y su representación; y en demostrar que incluso la más mínima posibilidad utópica contenida en esta retórica no se hará realidad para la mayoría de la población mundial.
Aunque las promesas ligadas a la tecnología son muchas y se presentan bajo diversas combinaciones, estas tienden a expresarse en cuatro categorías principales: democracia, libertad, eficiencia y progreso. La democracia aparece como la condición gracias a la cual cada uno podrá disfrutar de las nuevas tecnologías, incrementando así la propia influencia en el ámbito de lo social. Por ejemplo, una de las promesas es que las nuevas tecnologías de transporte (la más antigua de las revoluciones tecnológicas, resultado del interés del capital por los trenes) darán lugar a una especie de estado cosmopolita en el que nadie estará limitado por distancias espaciales. Obviamente la mejora no es real, sino relativa. La tecnología no hace más que reproducir la estructura de clases, poniendo de manifiesto quién puede viajar más lejos, más rápido, con más frecuencia y más confortablemente. Si bien una persona menos privilegiada puede viajar hacia metas más lejanas que en el pasado, la diferencia relativa entre qué pueden hacer o qué se puede esperar que hagan los miembros de las diversas clases permanece prácticamente invariable (incluso puede que aumente).
La libertad suele representarse como la ausencia de elementos sociales restrictivos. Esta promesa puede manifestarse en varias formas: la liberación de las tareas fatigosas y repetitivas es una de sus formas típicas. Décadas de tecnocultura nos han enseñado, sin embargo, que cuanto mayor es el nivel tecnológico, mayor es la carga de trabajo. Mayor eficiencia tan solo significa mayores beneficios y un aumento de velocidad para el capital, mientras que las promesas implícitas de beneficios a escala individual parecen no realizarse nunca. En conjunto, se genera una definición práctica de ‘progreso’ que lo denota únicamente como expansión del capital, pero que se presenta además como una forma de promoción del bien común. Este conjunto de tautologías retóricas ha funcionado bien durante más de un siglo, dando lugar a numerosas innovaciones tanto mecánicas como eléctricas, analógicas o digitales, y contando con un consistente apoyo público.
Critical Art Ensemble, “La retórica promisoria de la biotecnología en la esfera pública” (del libro “Invasión Molecular”).
http://critical-art.net/books/molecular/