Decir que la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta es egocéntrica quizá suene a disparate, pero varios estudios recientes determinan que sí, que más del 80% de la población tiene una expresión egocéntrica.
¿Por qué nos cuesta aceptar aquellas sombras que habitan en nosotros? El arte –y su consumo– es el perfecto reflejo de ese estado de conciencia de la sociedad, más interesado en sí misma y sus aledaños que en lo demás.
Hasta Pablo Neruda, ese torrente insurrecto de adjetivos, se dolía a sí mismo frente al amor perdido: «Yo cruzaré toda la tierra preguntando/ si volverás o si me dejarás muriendo». Claro que Neruda, quien brindó a Matilde Urrutia Los versos del capitán y sus sonetos de amor; a quien le dijo que irían «juntos por las aguas del tiempo»; que le pidió que le quitara el pan, el aire, que se riera de la luna y de ese muchacho torpe que la quiere, pero que nunca de su risa –porque se moriría– le fue infiel.
Nos chirrían canciones que apelan a buscar nuestra media naranja. «Sin ti no soy nada» es quizá el máximo paradigma de la necesidad de completarnos a través de los demás. Sin embargo, más allá del análisis feminista de películas románticas y literatura erótica, vemos cómo gran parte del arte que inunda nuestros días es un enfrentamiento entre un pequeño “yo” y el mundo, que siempre nos hace daño, que siempre nos aplasta. Una posición donde nuestra pequeña importancia choca contra la realidad, que no es ni buena ni mala, sino que únicamente es. Pero no siempre satisface nuestros deseos personales.
El egocentrismo, estirado hasta el extremo, es patológico. Pero nuestra sociedad, basada en la supremacía del ser humano sobre todas las cosas, es eminentemente egocéntrica. Es en estos tiempos cuando está sucediendo algo interesante siempre que sepan leerse los labios del presente, ya que hemos tenido todo lo material. Y, sin embargo, nos falta algo.
¿El qué?
En busca de esa respuesta hemos mirado a Oriente, donde la cuenta es inversa. Y de allí hemos importado las disciplinas milenarias, aunque por el camino –y filtrado por nuestro sistema económico– hemos adulterado mucha de la pureza con que nacieron las herramientas para hallar la Verdad, como la meditación o el yoga, no para producir más eficientemente.
Nuestra sociedad tiene sed de algo más. San Agustín, en sus Confesiones, dice tajante: «No se halla el descanso donde lo buscáis. Seguid buscando lo que buscáis, pero saber que no está donde lo buscáis».
[E]l arte es una expresión de la sociedad que habita este mundo. Sucede en la literatura, en la música, en las novelas, en los cuadros. Es el perfecto termómetro del estado de conciencia de una sociedad. Al autor siempre le falta algo: canta a lo perdido, a lo anhelado, a lo que nunca tendrá, a los sueños, a sus deseos, al cielo que lo machaca, al infierno que no se lo traga.
Parece que al pintor atribulado le salen mejor los lienzos, que desde el tormento la creación es más explosiva, más prolífica. Y así nacen auténticas obras de arte: Goya embadurnó las paredes de casa de imágenes tétricas y, por ejemplo, Munch fue devorado por una depresión.
Pero, ¿por qué nos dolemos?, ¿por qué la creación amplifica ese victimismo? En primer lugar, es difícil que este sistema económico perviviera si no buscáramos fuera de nosotros lo que ya somos. Sin embargo, la brújula parece escacharrada y compramos compulsivamente, viajamos compulsivamente, buscamos pareja compulsivamente –y las vamos encadenando como si fuéramos objetos intercambiables: lo que importa no es lo real, sino lo que simboliza–, trabajamos compulsivamente, bebemos compulsivamente. En definitiva, proyectamos al exterior el anhelo que subyace, en la inmensa mayoría inconscientemente, en el interior.
Junto a eso, quizá otro de los inmensos problemas es la normalización de esos actos. Es tan normal arrasar las tiendas en las rebajas; es tan normal buscar pareja y exigirle que cubra sus necesidades, que lo realmente normal se ha vuelto extraño. El mundo está para satisfacer nuestros deseos, y si no los cubre, los cubrirá hasta que estemos “en paz”.
Esa concepción egocéntrica de la creación artística no siempre tiene el trazo grueso y tan evidente. Pareciera que si alguien grita a los cuatro vientos, por necesidad, que sin la otra persona no es nada, tiene todo la razón. Y de hecho lo tiene: la consecuencia es real. Es nuestra postura frente al mundo la que nos duele, quizá porque estamos separados del devenir de la realidad. «¿Cómo te trata la vida?», decimos, como si la vida no fuéramos nosotros, y nosotros no fuésemos la vida. Nuestra posición egocéntrica en el mundo, parece, nos pone en otro extremo, alimentando nuestro victimismo cuando las cosas no salen como deseamos. Pero, ¿cómo desea, quién?
Indudablemente, por poner ejemplos patrios, José Agustín Goytisolo, Larra, Enrique Urquijo o Hilario Camacho han sido gigantes; gigantes atribulados que acabaron encharcados de sí mismos, de su personaje y de su historia. Un “yo” insoportablemente pesado, abrumadoramente gris que los comió.
Pero, «¿quién soy yo?»
Es precisamente en ese punto donde arranca todo lo demás y donde se bifurcan los dos caminos: ¿queremos crear o queremos ser plenamente lo que ya somos?
Porque –lo sabemos de sobra– existe un regusto donde los poetas noctámbulos, pintores y cantantes se rebozan para drenar sus penas. Pura necesidad, bienvenida necesidad: a veces un camino, otras un ‘mientras tanto’, una purga hasta desvestirse del todo y llegar –paradojas– donde siempre estuvimos.
Si Jaime Gil de Biedma, un hombre que con 30 años sufría las pezuñas de la vejez, llegó a la conclusión de que querría haber sido poema en lugar de poeta, Henry David Thoreau, por el contrario, siempre lo tuvo claro:
[pullquote]Mi vida ha sido el poema que habría escrito, pero no podía vivirlo y pronunciarlo al mismo tiempo[/pullquote]
[P]edro Salinas, nuestro poeta del amor, le escribió a su eterna amante Katherine Whitmore: “Ya no es por egoísmo por lo que debo seguirte a lo lejos en la vida, es por bien tuyo. Soy capaz de serte espiritualmente útil. Y me preparo, sabes, ante esta espléndida tarea”.
Salinas, que cantó al amor desaforadamente –y, al igual que Neruda, a las espaldas de su mujer– tiene versos que nos dan esperanza:
«Para llegar a él
subida sobre ti, como te quiero,
tocando ya tan sólo a tu pasado
con las puntas rosadas de tus pies,
en tensión todo el cuerpo, ya ascendiendo
de ti a ti misma».
¿De ti a ti misma? ¿Y quién de las dos es real?
Hay un arte que no se duele de sí mismo, donde el sujeto es únicamente el testigo y partícipe de algo que va más allá de él. Se puede ser egocéntrico sin hablar de uno mismo y se puede ser lo contrario –nadie, nada, todo– hablando continuamente en primera persona, al modo de Thoreau –“no hablaría tanto de mí mismo si hubiera otra persona a quien conociera tan bien”–.
Uno de los más grandes poetas de todos los tiempos, Walt Whitman, comienza su eterno Canto a mí mismo con una declaración transpersonal:
«Me celebro y me canto a mí mismo
y todo cuanto es mío también es tuyo,
y cada átomo de mi cuerpo también te pertenece a ti».
Es cierto que los cantos a la plenitud generalmente provienen de quienes están en alguna ‘vía’ espiritual, precisamente por eso: cuya brújula apuntó al norte y, pico y quinqué mediante, se adentran en «la noche oscura del alma» para florecer después. Thoreau, en ese sentido, lo expresó en su diario con gran claridad sobre su íntimo amigo Ellery Channing, de quien anotó que era «una de esas personas que no va a agacharse para elevarse luego. Quiere algo sin tener que pagar el precio».
Él lo pagó. Y, con el corazón ya sin arrugas, se compartió desde la plenitud, algo que históricamente siempre nos ha dejado grandes hombres y mujeres; algo que siempre se supo y sin embargo, ni siquiera hoy está asentado con solidez: la psicología es una disciplina demasiado reciente; mucho más reciente aquella rama de la psicología que va al núcleo del ser. Y es en este sentido donde hallamos la raíz psicológica, en cuyas ramas vemos el fruto del arte: la evolución de las personas se basa en función de la disminución del egocentrismo.
Muchas investigaciones empíricas en Estados Unidos han llegado a la conclusión de que la inmensa mayoría de la población se encuentra en niveles egocéntricos: menos del 2% se halla en el pensamiento de segundo grado, el potencial al que está destinada la raza humana.
Como espejo de una sociedad más interesada en sí mismo que en todos, el arte que es la correa de transmisión de ese nivel de conciencia. No es extraño que Rabindranath Tagore, premio Nobel en 1913, notara esa diferencia cuando visitó Europa. Se le ocurrió ir a un concierto en su larga estancia en Inglaterra y pensó que aquella música que escuchaba, más cáscara que hueso, no entraba en el corazón por la misma puerta que la música india.
«La música europea parece entrelazarse con la vida material, de manera que el texto de sus canciones puede ser tan variado como la vida misma», escribe en su autobiografía. «Si nosotros intentamos aplicar la misma variedad a nuestros tonos, éstos tienden a perder su significado y se vuelven ridículos; nuestras melodías van destinadas a trascender la vida cotidiana y arrastrarnos al fondo del Dolor, a las alturas de la Renuncia, a fin de revelar el núcleo de nuestro ser, impenetrable y sublime, donde el devoto puede encontrar su ashram, o incluso el epicúreo su paraíso, pero donde no hay lugar para el hombre mundano ocupado».
Hace milenios que está todo más que dicho: solo hace falta ojos dispuestos a saber leerlo con algo más que la mente. Quizá, por ejemplo, con los poros.





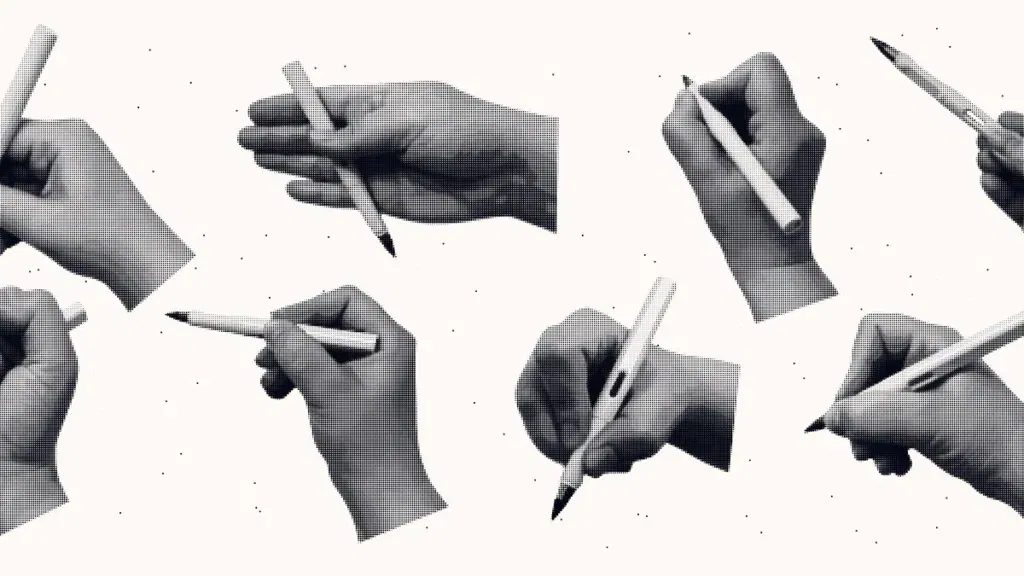
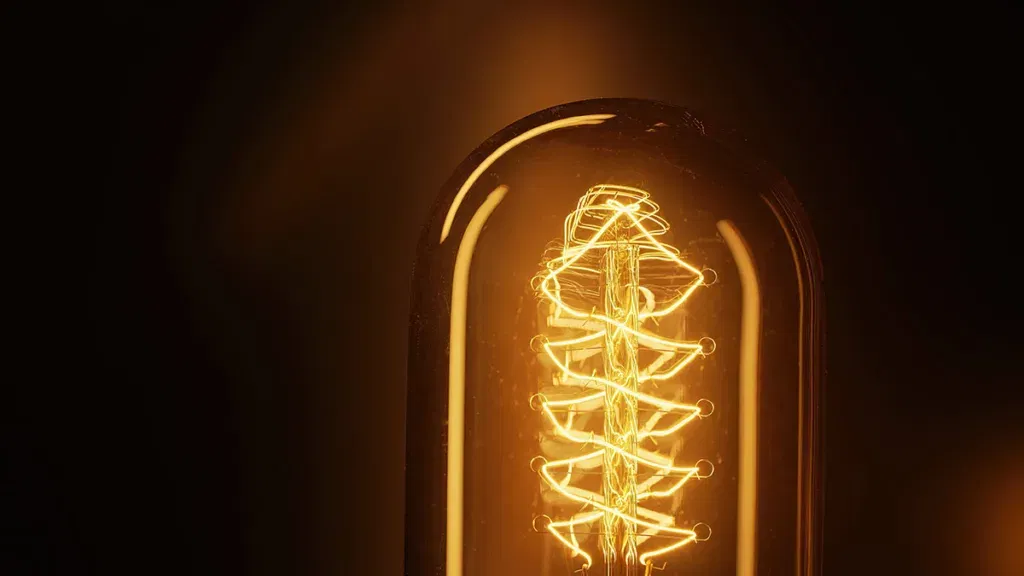

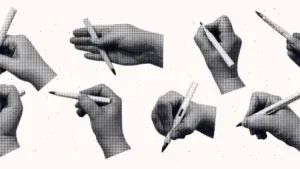


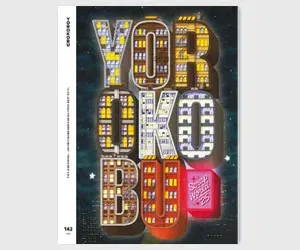




Genial Diego. Leer con los poros y encontrar el camino a uno mismo, gracias por escribirlo.
Me encantó leer este texto, que obviamente es mucho más que el título. Gusto a poco. Maravilloso!
Artículo muy interesante, gracias! Me gustaría leerlo de forma más calmada y analizarlo en profundidad, porque tiene bastante miga.
En mi opinión, en parte es un pez que se muerde la cola ya que el hecho de haber tanta gente egocéntrica, hace que sea más difícil que empiece a haber gente altruista. Puede sonar a excusa, y probablemente lo sea, pero creo que el ver que la mayor parte de tu entorno es egocéntrica, puede hacer que uno mismo se deje llevar por la corriente general. Muchas veces se necesitan edad y madurez, básicamente experiencia en la vida, para darse cuenta y empezar a leer con los poros, viendo un poco más allá
Habla del egocentrismo y tú hablas de encontrar el camino a uno mismo. Genial.
«todo es mio en la medida que nada me pertenece» Gonzalo Arango