Un día cualquiera del mes de mayo sonó mi teléfono. Lo descolgué sin más al ver que no era un número conocido y escuché: «Buenos días. Soy el marmolista de Polloe».
No entendí nada. Oí lo que dijo, pero no era capaz de asociarlo a nada conocido. Pensé que sería una broma o una confusión. Me abstuve de contestar algo como «y yo el frutero de Alcorcón», ganas no me faltaron. En lugar de eso mantuve un prudente silencio.
—¿Es usted familiar de doña María Josefa…? —y los dos apellidos de mi madre.
Me puse alerta porque mi madre había fallecido hacía poco.
—Sí, soy su hijo —contesté— Perdone, ¿me puede repetir quién es?, no le he entendido.
—Le llamo del cementerio. Me han dado su teléfono porque estamos trabajando en la tumba de doña María Josefa y resulta que no cabe; y por eso le llamo.
En ese instante la cabeza va muy rápido. Mucho. Demasiado. Con el shock de oír el nombre de mi madre, en ese instante reviví el entierro, recordé el momento exacto en que dejamos las cenizas en un hueco donde cabía perfectamente.
Pero, a la vez, me venían infinitas imágenes absurdas. Como cuando buscas en el ordenador entre miles de fotos en un carrusel a toda velocidad. Iban pasando escenas ridículas de muertos que no cabían en sus tumbas. Féretros recortados,; personas muy altas en ataúdes pequeños; fosas que no cerraban por exceso de féretros, como una maleta de viaje; atascos y cadáveres apretados, ataúdes compartidos por familiares que pedían sitio…
Nada tenía sentido, pero el cerebro, en esa fracción de segundo, no mide ni analiza demasiado, solo busca entre miles de ideas, por absurdas que sean, y te las dispara sin filtro.
[pullquote]Tras el traumático entierro de mi madre entre mascarillas, lágrimas y esa densa sensación de vacío, había quedado pendiente la inscripción de su nombre en la lápida[/pullquote]
Acababa de atar cabos: me llamaban del cementerio de San Sebastián, y la tormenta de imágenes macabras no me dejaba pensar aún, así que, en esa fracción de segundo, supongo que generé un silencio.
El marmolista prosiguió:
—Así que quería preguntarle si podemos quitar el segundo apellido de la lápida, que además es compuesto, o cómo podemos acortarlo para que quepa.
El carrusel desapareció de golpe y volví a atar cabos. Tras el traumático entierro de mi madre entre mascarillas, lágrimas y esa densa sensación de vacío, había quedado pendiente la inscripción de su nombre en la lápida. Al parecer, eso ocurre semanas después y yo quedé al cargo del asunto. Y, por supuesto, lo había olvidado.
Me reí de mí mismo por dentro, por lo absurdo, pero no era un momento para sacarle partido a la broma, y menos con aquel marmolista que intentaba ser respetuoso y profesional. Solo quería tallar un nombre y apellidos muy largos en una lápida muy estrecha. Y yo había masacrado la fosa.
La conversación cambió totalmente de tono para mí. Aliviado de pensar que no cortarían las piernas a nadie, me puse en modo resolutivo y dispuesto.
El primer zasca me llegó pronto. Con mi habitual brillantez mental, en un primer momento pensé que la solución era obvia: dos líneas. Y así se lo propuse.
—Por mí no hay problema, pero, siendo un panteón familiar, ocupar dos líneas…
Qué razón tenía. Ese podría haber sido el detonante de un cisma familiar para los próximos 100 años por el abuso y ofensa de esta rama de la familia de ocupar dos espacios.
Por mi deformación profesional, le pregunté con suficiencia si tenían una tipografía más estrecha. Orgulloso de las miles de horas que he pasado componiendo textos en mi vida, sabía que podría ayudar con eso.
Mientras yo barajaba familias de tipografías mentales de gran legibilidad y miles de recursos gráficos posibles, de nuevo me explotó todo en la cara cuando me explicó que ellos lo tallan a mano con un punzón y mucho oficio, porque no pueden desmontar la lápida por razones obvias. Zasca. Y que usan unas plantillas muy básicas, y siempre las mismas en cada lápida, también por razones obvias. Así que me propuso que fuéramos casi letra a letra para arreglar el asunto.
Sometido y metido en la faena de ir letra por letra, empecé por proponer la abreviatura de Martínez, uno de los apellidos.
—Lo que quiera, usted. Dígame qué pongo en la lápida.
Dudé un instante, con una repelente reflexión sobre si abreviar por contracción o por truncamiento. Pero después de dos zascas, preferí no compartir mi reflexión y simplemente le dicté: M-T-N-E-Z.
¡Bien! Ya habíamos ganado tres letras al destino. Ya solo faltaban otras muchísimas más.
[pullquote]Lástima no haber tenido un plantilla Bold/negrita porque ella lo era. Rotunda, fuerte. Destacada[/pullquote]
Lo siguiente fue prescindir del doña. No podía pegarle menos. Pan comido. Y ya motivado, decidí que en lugar de abreviarlo, prescindiría del segundo apellido compuesto, borrando una rama familiar que seguramente no me perdonará nunca.
También pensé que nadie llamaba a mi madre María Josefa. Eso sonaba a señora de toda la vida y mi madre era mucho mas especial que eso. Ella había tenido un apodo muy particular toda su vida y ese era su verdadero nombre. Nadie más en el mundo se llamaba así. Nadie la recordaría como María Josefa, y una persona así merece ser recordada siempre. Qué importaba lo que pensara nadie y menos aún el marmolista, que ya no entendía nada.
La cosa iba muy bien. Seguíamos a buen ritmo y yo empezaba a pensar en lo peculiar de la conversación y en mi increíble madre.
Al final simplemente pensé en ella. En la lápida solo quedó algo rotundo y especial como su apodo y su primer apellido. Más reconocible imposible. Como ella. Ahora sobraba espacio, sobraba todo lo demás. Está ella y punto. Lástima no haber tenido un plantilla Bold/negrita porque ella lo era. Rotunda, fuerte. Destacada.

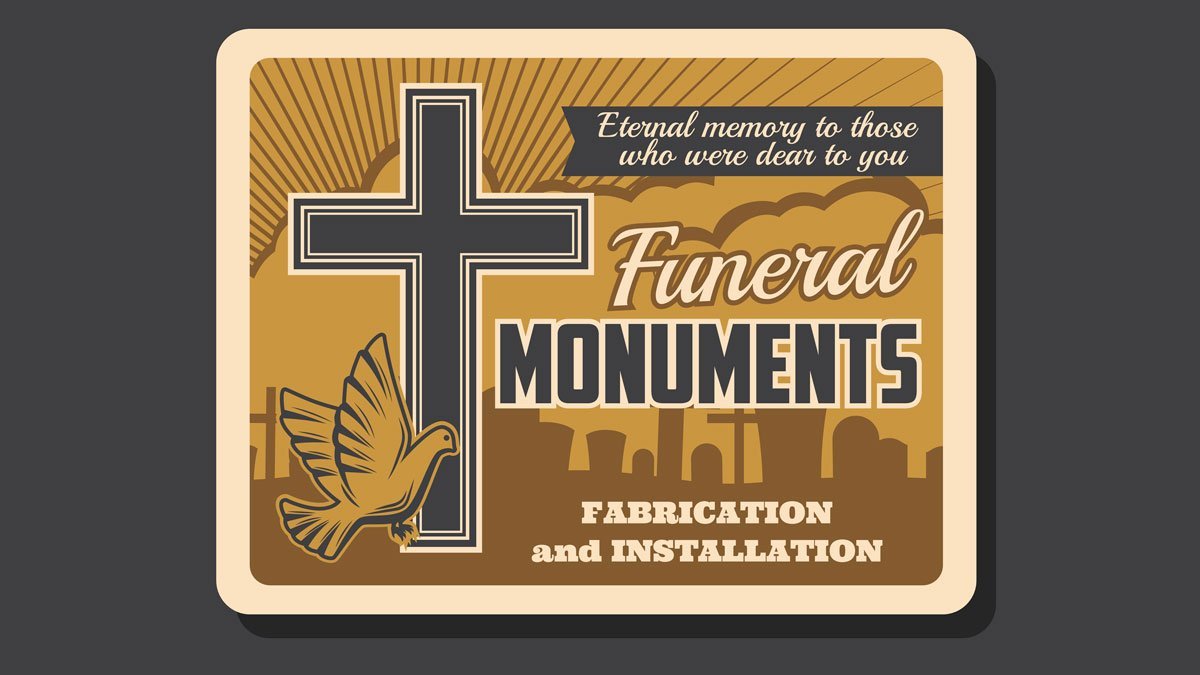













Gracias Bro!
Tengo dos historias magníficas como esta, que merece mucho la pena contarte. Además de pronto me resuena que compartamos «primez» con anécdotas mortuorias. Así que te llamaré para hacerlo. Cuidate Primo 🙂